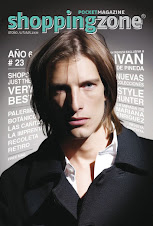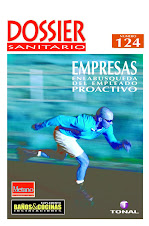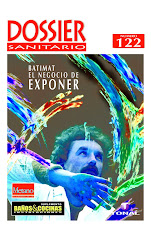INFORME ESPECIAL: VIVIENDA
25 de Enero de 2015
Vivienda
La lucha por el techo propio
Un informe especial que aborda la problemática compleja del techo propio. Escriben: Felipe Deslarmes, Graciela Pérez, W. Bosisio, Ruth Muñoz, M. C. Cravino, Dra. P. Ventrici, I. Cruz

Foto: (Martin Katz)
La problemática que plantea la vivienda es tan compleja como las sociedades actuales. Lejos de tratarse sólo de una serie de edificaciones que buscan dar refugio a las personas, hoy se ha convertido a la vez en objeto de lucro, de poder, de opresión, de ambición y hasta un espacio donde se evidencia (o no) la inhumanidad o la voluntad integradora, dependiendo del lugar que tome el Estado.
En ciudades como la de Buenos Aires (CABA), la falta de regulación del mercado inmobiliario permite que el alto valor de la tierra profundice la brecha social entre quienes la tienen y quienes no, dificultando las posibilidades de asentamiento, impulsó la suba del valor de los alquileres y naturalizó la autourbanización informal como un callejón sin salida producto de haber dejado librado a “la mano invisible del mercado” la valoración de la tierra (ver nota Menos propietarios, más inquilinos ).
Eso, en una ciudad como CABA, donde los candidatos más fuertes a ocupar la intendencia han señalado en distintas oportunidades un fuerte desprecio por las clases populares. Así, mientras Horacio Rodríguez Larreta, el preferido de Mauricio Macri, en enero de 2009 sostuvo “despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, en lugar de poner el acento dar respuesta a las necesidades habitacionales de los ciudadanos, su principal competidora, Gabriela Michetti, sostuvo en un programa televisivo de agosto de 2013 que “la Villa 31 es la única que no puede transformarse en barrio”, para decir inmediatamente después que “estos terrenos son muy apetitosos para el sector inmobiliario”. Y reveló su intención de comprar esos lugares y proyectar allí barrios cerrados para la clase media que se integren al puerto. Por entonces, los legisladores del PRO aprobaban el subte a la Villa, pero advirtiendo que si algún día el subte llega, la Villa no estará allí (ver notas La vivienda y la recuperación de la ciudad; Desalojo en La Boca).
Así, el arquitecto Rodolfo Livingston revisa en una entrevista la planificación de la urbanización de la CABA e identifica la falta de regulación en un mercado inmobiliario remarcando que el rol del Estado debería ser crucial para democratizar el acceso a la vivienda (ver notas “Lo más importante es el suelo”; Asentamientos populares y políticas públicas; Teorías, sujetos y utopías; La parte por el todo).
Desde otro lugar, organizaciones como Los Pibes o Tupac Amaru resultaron más eficaces para solucionar problemáticas de vivienda a través de la autogestión mucho más efectivamente que decenas de gobernadores (ver notas “Buscamos los nuevos paradigmas de una sociedad que merezca ser vivida”; El boom rosarino, la ciudad para “gente bien”; La vivienda y la recuperación
de la ciudad; Desalojo en La Boca).
Otro caso, el de la ciudad de Rosario, resulta una suerte de territorio-testigo donde confluyen los principales fenómenos de una nueva conflictividad social: la expansión de los agronegocios (provenientes de la rentabilidad extraordinaria de los commodities, con la soja como protagonista), el auge de la especulación inmobiliaria como lógica dominante de la construcción de ciudad y el aumento récord de la violencia urbana –robos y asesinatos– vinculados al crecimiento de las economías ilegales. Tres elementos que se asocian y retroalimentan entre sí, consolidando un modelo de ciudad fragmentada y excluyente que en los últimos tiempos ha mostrado su peor cara (ver notas Buscamos los nuevos paradigmas de una sociedad que merezca ser vivida”; El boom rosarino, la ciudad para “gente bien”).
Este informe toma también como sinécdoque de lo que puede un gobierno cuando decide empoderar a la población, el testimonio de un beneficiario del Programa de Crédito Argentino para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.), pensado para otorgar 400 mil créditos en cuatro años, de los cuales ya se han dado más de 200 mil.
La vivienda es un tema clave que no se agota en este informe. Así, Miradas al Sur recomienda la nota titulada “Un cheto para mi país”, del número 16 de la revista Crisis (www.revistacrisis.com.ar/un-cheto-para-mi-pais.html), donde Julia Muriel Dominzain habla de “chetos haciendo casas de mierda” y revisa el accionar de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de este tipo con presencia en ocho provincias argentinas y 19 países de Latinoamérica, y hasta se anima a cuestionar si a un rectángulo de madera de pino de tres metros por seis, sin aislante térmico, sin electricidad, sin baño y sin cocina corresponde llamarlo “casa”. Reclamando que debió llamarse “trampa semárketing 2.0” o “mantra”.
Hablar de vivienda exige un análisis y un compromiso mucho (pero mucho) más amplio. Un camino que hace tiempo, Miradas al Sur decidió transitar entendiendo que no somos un medio independiente sino que estamos comprometidos con la realidad.
En ciudades como la de Buenos Aires (CABA), la falta de regulación del mercado inmobiliario permite que el alto valor de la tierra profundice la brecha social entre quienes la tienen y quienes no, dificultando las posibilidades de asentamiento, impulsó la suba del valor de los alquileres y naturalizó la autourbanización informal como un callejón sin salida producto de haber dejado librado a “la mano invisible del mercado” la valoración de la tierra (ver nota Menos propietarios, más inquilinos ).
Eso, en una ciudad como CABA, donde los candidatos más fuertes a ocupar la intendencia han señalado en distintas oportunidades un fuerte desprecio por las clases populares. Así, mientras Horacio Rodríguez Larreta, el preferido de Mauricio Macri, en enero de 2009 sostuvo “despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, en lugar de poner el acento dar respuesta a las necesidades habitacionales de los ciudadanos, su principal competidora, Gabriela Michetti, sostuvo en un programa televisivo de agosto de 2013 que “la Villa 31 es la única que no puede transformarse en barrio”, para decir inmediatamente después que “estos terrenos son muy apetitosos para el sector inmobiliario”. Y reveló su intención de comprar esos lugares y proyectar allí barrios cerrados para la clase media que se integren al puerto. Por entonces, los legisladores del PRO aprobaban el subte a la Villa, pero advirtiendo que si algún día el subte llega, la Villa no estará allí (ver notas La vivienda y la recuperación de la ciudad; Desalojo en La Boca).
Así, el arquitecto Rodolfo Livingston revisa en una entrevista la planificación de la urbanización de la CABA e identifica la falta de regulación en un mercado inmobiliario remarcando que el rol del Estado debería ser crucial para democratizar el acceso a la vivienda (ver notas “Lo más importante es el suelo”; Asentamientos populares y políticas públicas; Teorías, sujetos y utopías; La parte por el todo).
Desde otro lugar, organizaciones como Los Pibes o Tupac Amaru resultaron más eficaces para solucionar problemáticas de vivienda a través de la autogestión mucho más efectivamente que decenas de gobernadores (ver notas “Buscamos los nuevos paradigmas de una sociedad que merezca ser vivida”; El boom rosarino, la ciudad para “gente bien”; La vivienda y la recuperación
de la ciudad; Desalojo en La Boca).
Otro caso, el de la ciudad de Rosario, resulta una suerte de territorio-testigo donde confluyen los principales fenómenos de una nueva conflictividad social: la expansión de los agronegocios (provenientes de la rentabilidad extraordinaria de los commodities, con la soja como protagonista), el auge de la especulación inmobiliaria como lógica dominante de la construcción de ciudad y el aumento récord de la violencia urbana –robos y asesinatos– vinculados al crecimiento de las economías ilegales. Tres elementos que se asocian y retroalimentan entre sí, consolidando un modelo de ciudad fragmentada y excluyente que en los últimos tiempos ha mostrado su peor cara (ver notas Buscamos los nuevos paradigmas de una sociedad que merezca ser vivida”; El boom rosarino, la ciudad para “gente bien”).
Este informe toma también como sinécdoque de lo que puede un gobierno cuando decide empoderar a la población, el testimonio de un beneficiario del Programa de Crédito Argentino para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.), pensado para otorgar 400 mil créditos en cuatro años, de los cuales ya se han dado más de 200 mil.
La vivienda es un tema clave que no se agota en este informe. Así, Miradas al Sur recomienda la nota titulada “Un cheto para mi país”, del número 16 de la revista Crisis (www.revistacrisis.com.ar/un-cheto-para-mi-pais.html), donde Julia Muriel Dominzain habla de “chetos haciendo casas de mierda” y revisa el accionar de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de este tipo con presencia en ocho provincias argentinas y 19 países de Latinoamérica, y hasta se anima a cuestionar si a un rectángulo de madera de pino de tres metros por seis, sin aislante térmico, sin electricidad, sin baño y sin cocina corresponde llamarlo “casa”. Reclamando que debió llamarse “trampa semárketing 2.0” o “mantra”.
Hablar de vivienda exige un análisis y un compromiso mucho (pero mucho) más amplio. Un camino que hace tiempo, Miradas al Sur decidió transitar entendiendo que no somos un medio independiente sino que estamos comprometidos con la realidad.
25 de Enero de 2015
Opinión
Derecho al hábitat: vivienda, ciudad y territorio
Walter Bosisio
El tema del hábitat, y en él, la vivienda, emerge como central para la vida de las personas y los colectivos sociales. Sobre todo, por la dinámica donde se desarrolla la vida contemporánea bajo el flujo de un capitalismo globalizado que centra a la ciudad (más que al mundo rural) como espacio clave productor de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. La urbanidad (y ruralidad) se constituyen en territorios que habitamos y significamos permanentemente. Allí, la vida cotidiana se despliega pero adquiere diversos sentidos según las posiciones estructurales que se ocupan y construyen de modo diferenciado y desigual los modos de sentir, pensar, hacer, habitar y estar. Por esto, cuando observamos los mapas regionales y locales donde estamos, podemos visualizar heterogeneidades en la distribución, recursos y organización del constructo urbano que delinean territorios de desigualdad. Esto debe recordarnos que la problemática del hábitat se constituye en este mundo en un derecho humano básico universal que aún debe ser realizado. Territorios marginalizados, abandonados, empobrecidos, estructuran bases de indignidad para las personas e inhabilitan el desarrollo societal, denigrando la condición de ciudadanía integral y la noción misma de democracia. Por esto las políticas públicas estatales y civiles deben imprimir y lograr un sentido de integración frente a un mercado sólo preocupado por la maximización de la renta y ganancia territorial. En la última década, Latinoamérica ha avanzado mucho en la realización de mejoras distributivas pero debe continuar profundizando cambios, sobre todo en el marco de horizontes de incertidumbre y pujas económico-financieras promovidas por los sectores concentrados dominantes.
25 de Enero de 2015
Menos propietarios, más inquilinos
El mercado inmobiliario se dejó en manos de los privados. La falta de créditos hipotecarios agudiza la situación.

El Informe Socio Habitacional realizado en 2014 por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CEyS) reveló que “disminuyó la cantidad de dueños de viviendas de un 68% en 2001 a un 56% en 2010”, mientras que el último Censo contabilizó 340.975 viviendas ociosas en la ciudad.
Del total de viviendas censadas, 343.443 son arrendadas. Es decir, 115.898 hogares nuevos que alquilan y de ellos el 42,5% no cuentan con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica.
El fenómeno se repite en las grandes urbes del país. En Mendoza, datos locales del Censo 2010 revelan que disminuyó la cantidad de propietarios y que creció exponencialmente la cantidad de inquilinos. Por si fuera poco, se duplicó el ocupante de viviendas prestadas y existen cada vez más propietarios de hogares construidos en villas y asentamientos.
También en Córdoba hay más inquilinos y el techo propio se vuelve inalcanzable. Así lo indica el Informe sobre Infraestructura Habitacional de los Hogares de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Según detalla el trabajo, la modalidad de tenencia de la vivienda, a la luz de los resultados de los censos del 2001 y 2010 dan cuenta de una disminución de la proporción de hogares propietarios de la vivienda y el terreno (67,5% versus el 65,1% en 2010) y un aumento de los hogares inquilinos (15,8% versus 21,4% en 2010).
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, al menos un 30% de los rosarinos alquila. A esto se suma un déficit de aproximadamente 50.000 viviendas en la ciudad y la existencia de un 19% de viviendas desocupadas. Mientras los costos de la construcción y los índices de precios van en aumento, los mecanismos de financiamiento mantienen requisitos de acceso elevados.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Censo de Población y Vivienda 2010 indicó que existen 1.425.840 viviendas, de las cuales 340.975 se encuentran vacías. La cuarta parte de la construcción edilicia de la ciudad.
Raúl Fernández Wagner, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y miembro de Habitar Argentina sostuvo que, de acuerdo al último censo, “los hogares que habitan en condiciones deficitarias rondan la cifra de 140 mil. Es decir que las viviendas desocupadas en la Caba superan dos veces y medio el déficit”.
De esta manera, se desprende que el problema del déficit habitacional en la Ciudad no es la escasez de viviendas, sino la falta de regulación del mercado inmobiliario.
En varios países de la Unión Europea, la vivienda vacía se considera un serio problema urbano, económico, social y medioambiental. Por esta razón, muchos países capitalistas aplican medidas severas. Incluso la expropiación del inmueble en desuso.
Es así como en Suecia el Estado ofrece viviendas más económicas para regular los precios del mercado y demuele edificios enteros que se encuentran desocupados.
En tanto, en Dinamarca se imponen multas a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de seis semanas.
Por su parte, Francia cobra un canon sobre viviendas vacías en las ciudades de más de 200.000 habitantes y destina el dinero recaudado a un instituto público que rehabilita hogares.
En el caso de Alemania, para las viviendas vacías y deterioradas se obliga a los propietarios a realizar trabajos de rehabilitación; en caso de incumplimiento, caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por el Estado (alquiler forzoso) e incluso la expropiación.
En Argentina, la cantidad de hogares ociosos y la especulación que dominó la compraventa de viviendas a partir de 2012 también afectó los precios de los alquileres. Un departamento chico aumentó en 24 meses casi 60% en la Ciudad y más del 70 en el conurbano. En el mismo período, el salario promedio del sector privado registrado, según el Indec, creció un 57%.
La construcción de edificios para vivienda, según el Indec, creció entre 2003 y fines de 2011 un 95%, por encima del avance de la industria manufacturera, que fue del 72% en ese período. Eso fue parte de un proceso que permitió impulsar fuertemente el empleo en el sector de la construcción y en las industrias proveedoras.
De todos modos, ese dinamismo no coincidió con la solución del problema habitacional. En el trabajo “Vivienda, déficit habitacional y políticas sectoriales”, la economista Lorena Putero compara datos de los últimos dos censos, de 2001 y 2010: los propietarios bajaron, mientras que los inquilinos subieron y un 17,6% de los hogares registra problemas de habitabilidad.
El sector financiero tampoco acompañó al crecimiento personal de la población, a pesar de los índices óptimos macroeconómicos. El acceso al crédito hipotecario estuvo muy restringido por distintas variables: una tasa de interés alta, plazos cortos, montos máximos que no alcanzan a cubrir el costo de un departamento, entre otros.
Mientras se ofrecen menos préstamos hipotecarios, más personas se ven obligadas a alquilar. De esta manera, se eleva el nivel de demanda de departamentos en alquiler y suben los precios de los contratos, como así también el valor del suelo.
Como sostiene el arquitecto Rodolfo Livingston (ver págs.31/32) “el Plan Procrear es interesante, pero no alcanza. No se puede dejar en manos de los privados una necesidad tan vital y costosa como la vivienda”.
La intervención del Estado para regular el mercado inmobiliario es indispensable. Fue de esa manera, y frente a la emergencia habitacional, como el gobierno de Juan Domingo Perón congeló los alquileres y prohibió los desalojos. Entre 1946 y 1955 los alquileres subieron solamente un 27,8% que fue insignificante frente al aumento del costo de vida que ascendió alrededor del 700%
Las acciones efectuadas por el peronismo fueron encauzadas mediante la construcción de viviendas y la asignación de créditos a cargo del Banco Hipotecario Nacional materializados en chalés unifamiliares.
Las modificaciones introducidas en el nuevo Código Civil y Comercial, que comenzará a regir el 1 de agosto próximo, no cambian la situación actual en el tema alquileres.
Los propietarios exigen una propiedad en garantía para concertar un alquiler, y esto perjudica a personas de menores recursos.
A su vez, se regula la “locación habitacional” aunque se exceptúan los hoteles. Los hoteles y las pensiones suelen ser el modo en que las familias en peor situación crediticia o de acceso a alquileres de departamentos solucionan su necesidad habitacional.
Huelga agregar que el Proyecto de Código tampoco regula precios máximos de alquiler en relación con el valor fiscal o el valor de venta de la propiedad, que se podría establecer como característica de las locaciones de inmuebles.
Del total de viviendas censadas, 343.443 son arrendadas. Es decir, 115.898 hogares nuevos que alquilan y de ellos el 42,5% no cuentan con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica.
El fenómeno se repite en las grandes urbes del país. En Mendoza, datos locales del Censo 2010 revelan que disminuyó la cantidad de propietarios y que creció exponencialmente la cantidad de inquilinos. Por si fuera poco, se duplicó el ocupante de viviendas prestadas y existen cada vez más propietarios de hogares construidos en villas y asentamientos.
También en Córdoba hay más inquilinos y el techo propio se vuelve inalcanzable. Así lo indica el Informe sobre Infraestructura Habitacional de los Hogares de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Según detalla el trabajo, la modalidad de tenencia de la vivienda, a la luz de los resultados de los censos del 2001 y 2010 dan cuenta de una disminución de la proporción de hogares propietarios de la vivienda y el terreno (67,5% versus el 65,1% en 2010) y un aumento de los hogares inquilinos (15,8% versus 21,4% en 2010).
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, al menos un 30% de los rosarinos alquila. A esto se suma un déficit de aproximadamente 50.000 viviendas en la ciudad y la existencia de un 19% de viviendas desocupadas. Mientras los costos de la construcción y los índices de precios van en aumento, los mecanismos de financiamiento mantienen requisitos de acceso elevados.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Censo de Población y Vivienda 2010 indicó que existen 1.425.840 viviendas, de las cuales 340.975 se encuentran vacías. La cuarta parte de la construcción edilicia de la ciudad.
Raúl Fernández Wagner, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y miembro de Habitar Argentina sostuvo que, de acuerdo al último censo, “los hogares que habitan en condiciones deficitarias rondan la cifra de 140 mil. Es decir que las viviendas desocupadas en la Caba superan dos veces y medio el déficit”.
De esta manera, se desprende que el problema del déficit habitacional en la Ciudad no es la escasez de viviendas, sino la falta de regulación del mercado inmobiliario.
En varios países de la Unión Europea, la vivienda vacía se considera un serio problema urbano, económico, social y medioambiental. Por esta razón, muchos países capitalistas aplican medidas severas. Incluso la expropiación del inmueble en desuso.
Es así como en Suecia el Estado ofrece viviendas más económicas para regular los precios del mercado y demuele edificios enteros que se encuentran desocupados.
En tanto, en Dinamarca se imponen multas a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de seis semanas.
Por su parte, Francia cobra un canon sobre viviendas vacías en las ciudades de más de 200.000 habitantes y destina el dinero recaudado a un instituto público que rehabilita hogares.
En el caso de Alemania, para las viviendas vacías y deterioradas se obliga a los propietarios a realizar trabajos de rehabilitación; en caso de incumplimiento, caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por el Estado (alquiler forzoso) e incluso la expropiación.
En Argentina, la cantidad de hogares ociosos y la especulación que dominó la compraventa de viviendas a partir de 2012 también afectó los precios de los alquileres. Un departamento chico aumentó en 24 meses casi 60% en la Ciudad y más del 70 en el conurbano. En el mismo período, el salario promedio del sector privado registrado, según el Indec, creció un 57%.
La construcción de edificios para vivienda, según el Indec, creció entre 2003 y fines de 2011 un 95%, por encima del avance de la industria manufacturera, que fue del 72% en ese período. Eso fue parte de un proceso que permitió impulsar fuertemente el empleo en el sector de la construcción y en las industrias proveedoras.
De todos modos, ese dinamismo no coincidió con la solución del problema habitacional. En el trabajo “Vivienda, déficit habitacional y políticas sectoriales”, la economista Lorena Putero compara datos de los últimos dos censos, de 2001 y 2010: los propietarios bajaron, mientras que los inquilinos subieron y un 17,6% de los hogares registra problemas de habitabilidad.
El sector financiero tampoco acompañó al crecimiento personal de la población, a pesar de los índices óptimos macroeconómicos. El acceso al crédito hipotecario estuvo muy restringido por distintas variables: una tasa de interés alta, plazos cortos, montos máximos que no alcanzan a cubrir el costo de un departamento, entre otros.
Mientras se ofrecen menos préstamos hipotecarios, más personas se ven obligadas a alquilar. De esta manera, se eleva el nivel de demanda de departamentos en alquiler y suben los precios de los contratos, como así también el valor del suelo.
Como sostiene el arquitecto Rodolfo Livingston (ver págs.31/32) “el Plan Procrear es interesante, pero no alcanza. No se puede dejar en manos de los privados una necesidad tan vital y costosa como la vivienda”.
La intervención del Estado para regular el mercado inmobiliario es indispensable. Fue de esa manera, y frente a la emergencia habitacional, como el gobierno de Juan Domingo Perón congeló los alquileres y prohibió los desalojos. Entre 1946 y 1955 los alquileres subieron solamente un 27,8% que fue insignificante frente al aumento del costo de vida que ascendió alrededor del 700%
Las acciones efectuadas por el peronismo fueron encauzadas mediante la construcción de viviendas y la asignación de créditos a cargo del Banco Hipotecario Nacional materializados en chalés unifamiliares.
Las modificaciones introducidas en el nuevo Código Civil y Comercial, que comenzará a regir el 1 de agosto próximo, no cambian la situación actual en el tema alquileres.
Los propietarios exigen una propiedad en garantía para concertar un alquiler, y esto perjudica a personas de menores recursos.
A su vez, se regula la “locación habitacional” aunque se exceptúan los hoteles. Los hoteles y las pensiones suelen ser el modo en que las familias en peor situación crediticia o de acceso a alquileres de departamentos solucionan su necesidad habitacional.
Huelga agregar que el Proyecto de Código tampoco regula precios máximos de alquiler en relación con el valor fiscal o el valor de venta de la propiedad, que se podría establecer como característica de las locaciones de inmuebles.
Ciudad para pocos
343.443. Es el total de hogares que no pueden acceder a un crédito y alquilan. el 42,5 % no cubre la canasta básica.
- 340.975. Son las viviendas ociosas en el ámbito porteño. duplican los hogares que habitan en condiciones deficitarias.
25 de Enero de 2015
Entrevista. Arq. Rodolfo Livingston
“Lo más importante es el suelo”

No se puede dejar en manos de los privados una necesidad tan vital y costosa como la vivienda”, manifestó el reconocido arquitecto Rodolfo Livingston, para quien el rol del Estado es crucial para regular el mercado inmobiliario. Además, interpela la planificación urbana, su relación con el medio ambiente y el interés comercial por sobre el social.
–¿Es posible planificar ciudades para quienes pueden pagar muy poco o nada sus viviendas?
–Es posible planificar barrios integrados a la vida de la ciudad. Tiene que intervenir el Estado, porque todo lo que no hace el sector privado debe suplirlo la administración nacional. La vivienda es un derecho y una necesidad que no puede satisfacerse en el mercado. No sólo ocurre con los pobres sino que también con la clase media. El mercado pone precios altos no solo a las viviendas, también a los suelos y la gente no puede acceder.
–¿Qué opina del Plan Procrear implementado por el Gobierno?
–Es un plan de créditos muy sano, pero no alcanza. Pensemos en la salud, donde el hospital es el suelo y uno tiene que internarse para operarse. La internación es muy cara y hay algunos créditos que financian la operación, pero los remedios y los honorarios de los médicos son inalcanzables. Como hay muchas personas que no pueden pagar, el Estado interviene y crea hospitales públicos para que la gente sea atendida. En Inglaterra, por ejemplo, no hay villas miseria. El Estado se reserva bancos de terrenos y casas para la gente que no puede acceder al mercado inmobiliario privado. No se puede dejar en manos de los privados una necesidad tan vital y costosa como la vivienda.
–En Argentina, ¿el mercado sólo construye viviendas para los sectores medios altos y altos?
–Exactamente. Lo más importante acá es el piso o el suelo, que para las culturas primitivas era Dios. Nosotros somos parte del suelo y éste se ha convertido en parte del mercado. En la Torre Alvear, en Puerto Madero, un departamento cuesta 1.300.000 dólares. Es un departamento común que sale caro porque se ve de un lado la ciudad y desde otro el río, a 250 metros de altura. Esa gente, a la que el terreno le costó 40 millones de dólares, vende la vista. Los servicios de cloacas, luz, gas los pone el Estado, es decir toda la sociedad. Están vendiendo algo que no les pertenece. Es una situación que ha obtenido un orden jurídico, pero desde el punto de vista ético es inaceptable. Hay que cambiar paradigmas.
–A nivel nacional, ¿existe la planificación urbana con toma de conciencia para con el medio ambiente?
–La arquitectura y su extensión en el urbanismo son disciplinas que organizan el hábitat humano; sin embargo, el urbanismo no tiene un lugar importante en los estudios académicos. El ex intendente, Sergio Massa, hizo loteos en Tigre atentando contra el flujo del agua, porque prevalece el interés comercial por sobre el social. Argentina es uno de los países donde menos se planifica. No se toma en cuenta, a la hora de construir, la huella en el ecosistema. Todas las medidas económicas y administrativas que regulan la vida urbana tienen su correlato en el espacio. En el idioma inglés “to be” significa el donde y el ser. No se puede ser sin estar en algún lugar. La ciudad debería tener líneas previstas, cómo será este sector en el futuro. ¿Campo de Mayo dejará de ser un criadero de caballos, para convertirse en un campo rodeado de viviendas? Decisiones importantes que se deben tomar globalmente. Ríos que no se techen y circulen libremente como en otras ciudades, como sucede con el Támesis o el Sena, o en la ciudad de Córdoba. Un informe de impacto ambiental no debe ser un sello en un trámite. Así triunfan los intereses de unos pocos y crecen enormes barrios contrarios al interés social y al flujo del agua, como es el caso de los barrios cerrados en Tigre.
–¿El aumento de las poblaciones en las villas miseria tiene que ver con procesos migratorios externos?
–América latina no es externa a nosotros. Somos un grupo de países unidos por nuestras tradiciones y no pequeñas islas dominadas por el FMI. ¿Quiénes hacen las ciudades? Si me asomo del piso 13 y veo el río, me pregunto quién construyó todos los edificios hasta donde me alcanza la vista. Según los diarios, los arquitectos, los ingenieros, pero son los paraguayos. Esos inmigrantes son los que construyen la ciudad.
–¿A qué obedece la ocupación de tierras para acceder a la ciudad?
–Es lo que pasa con el agua. Cuando la tiro en el piso, se desparrama. Busca por dónde pasar. Eso mismo sucede con la gente. Los terrenos son caros y por eso se ocupan sitios inundables o de dudosa posesión. Es natural, producto de una necesidad no satisfecha y de terrenos inalcanzables. La soberanía nacional también son las calles y los terrenos.
–¿Es un problema de falta de viviendas en la ciudad?
–Hay una cantidad enorme de viviendas ociosas en Buenos Aires. La vivienda es una caja de seguridad para el que tiene plata, porque no se desvaloriza. A veces ni siquiera se alquilan, porque no están pensadas para la vida de una familia.
–¿Cómo incluir, dentro de la planificación urbana, la autourbanización informal?
–La gente precisa el terreno, una red de servicios y un trabajo. La Villa 31 tiene un volumen gigantesco, que la gente hace por su cuenta y mal; y se podría haber hecho un barrio con todo ese dinero. La gente necesita el suelo, la red y el acompañamiento técnico que los ayude a construir y, por sobre todo, trabajo.
–¿Es posible planificar ciudades para quienes pueden pagar muy poco o nada sus viviendas?
–Es posible planificar barrios integrados a la vida de la ciudad. Tiene que intervenir el Estado, porque todo lo que no hace el sector privado debe suplirlo la administración nacional. La vivienda es un derecho y una necesidad que no puede satisfacerse en el mercado. No sólo ocurre con los pobres sino que también con la clase media. El mercado pone precios altos no solo a las viviendas, también a los suelos y la gente no puede acceder.
–¿Qué opina del Plan Procrear implementado por el Gobierno?
–Es un plan de créditos muy sano, pero no alcanza. Pensemos en la salud, donde el hospital es el suelo y uno tiene que internarse para operarse. La internación es muy cara y hay algunos créditos que financian la operación, pero los remedios y los honorarios de los médicos son inalcanzables. Como hay muchas personas que no pueden pagar, el Estado interviene y crea hospitales públicos para que la gente sea atendida. En Inglaterra, por ejemplo, no hay villas miseria. El Estado se reserva bancos de terrenos y casas para la gente que no puede acceder al mercado inmobiliario privado. No se puede dejar en manos de los privados una necesidad tan vital y costosa como la vivienda.
–En Argentina, ¿el mercado sólo construye viviendas para los sectores medios altos y altos?
–Exactamente. Lo más importante acá es el piso o el suelo, que para las culturas primitivas era Dios. Nosotros somos parte del suelo y éste se ha convertido en parte del mercado. En la Torre Alvear, en Puerto Madero, un departamento cuesta 1.300.000 dólares. Es un departamento común que sale caro porque se ve de un lado la ciudad y desde otro el río, a 250 metros de altura. Esa gente, a la que el terreno le costó 40 millones de dólares, vende la vista. Los servicios de cloacas, luz, gas los pone el Estado, es decir toda la sociedad. Están vendiendo algo que no les pertenece. Es una situación que ha obtenido un orden jurídico, pero desde el punto de vista ético es inaceptable. Hay que cambiar paradigmas.
–A nivel nacional, ¿existe la planificación urbana con toma de conciencia para con el medio ambiente?
–La arquitectura y su extensión en el urbanismo son disciplinas que organizan el hábitat humano; sin embargo, el urbanismo no tiene un lugar importante en los estudios académicos. El ex intendente, Sergio Massa, hizo loteos en Tigre atentando contra el flujo del agua, porque prevalece el interés comercial por sobre el social. Argentina es uno de los países donde menos se planifica. No se toma en cuenta, a la hora de construir, la huella en el ecosistema. Todas las medidas económicas y administrativas que regulan la vida urbana tienen su correlato en el espacio. En el idioma inglés “to be” significa el donde y el ser. No se puede ser sin estar en algún lugar. La ciudad debería tener líneas previstas, cómo será este sector en el futuro. ¿Campo de Mayo dejará de ser un criadero de caballos, para convertirse en un campo rodeado de viviendas? Decisiones importantes que se deben tomar globalmente. Ríos que no se techen y circulen libremente como en otras ciudades, como sucede con el Támesis o el Sena, o en la ciudad de Córdoba. Un informe de impacto ambiental no debe ser un sello en un trámite. Así triunfan los intereses de unos pocos y crecen enormes barrios contrarios al interés social y al flujo del agua, como es el caso de los barrios cerrados en Tigre.
–¿El aumento de las poblaciones en las villas miseria tiene que ver con procesos migratorios externos?
–América latina no es externa a nosotros. Somos un grupo de países unidos por nuestras tradiciones y no pequeñas islas dominadas por el FMI. ¿Quiénes hacen las ciudades? Si me asomo del piso 13 y veo el río, me pregunto quién construyó todos los edificios hasta donde me alcanza la vista. Según los diarios, los arquitectos, los ingenieros, pero son los paraguayos. Esos inmigrantes son los que construyen la ciudad.
–¿A qué obedece la ocupación de tierras para acceder a la ciudad?
–Es lo que pasa con el agua. Cuando la tiro en el piso, se desparrama. Busca por dónde pasar. Eso mismo sucede con la gente. Los terrenos son caros y por eso se ocupan sitios inundables o de dudosa posesión. Es natural, producto de una necesidad no satisfecha y de terrenos inalcanzables. La soberanía nacional también son las calles y los terrenos.
–¿Es un problema de falta de viviendas en la ciudad?
–Hay una cantidad enorme de viviendas ociosas en Buenos Aires. La vivienda es una caja de seguridad para el que tiene plata, porque no se desvaloriza. A veces ni siquiera se alquilan, porque no están pensadas para la vida de una familia.
–¿Cómo incluir, dentro de la planificación urbana, la autourbanización informal?
–La gente precisa el terreno, una red de servicios y un trabajo. La Villa 31 tiene un volumen gigantesco, que la gente hace por su cuenta y mal; y se podría haber hecho un barrio con todo ese dinero. La gente necesita el suelo, la red y el acompañamiento técnico que los ayude a construir y, por sobre todo, trabajo.
25 de Enero de 2015
Entrevista. Lito Borello. Dirigente social
“Buscamos los nuevos paradigmas de una sociedad que merezca ser vivida”
Coordinador nacional de la organización social y política Los Pibes y secretario de Vivienda y Hábitat de la CTEP, Ángel Lito Borello revisa la lucha por la casa propia.

Comenzó su militancia en los partidos de izquierda y luego se pasó al peronismo. En la década del ’90 participó de la toma de las Bodegas Giol en reclamo colectivo de viviendas y contra el neoliberalismo. “Aquello sintetizaba el tobogán en el que caía la clase media”, revisa en diálogo con Miradas al Sur, y recuerda a las 200 familias que terminaron viviendo en las bodegas y que fueron violentamente desalojadas el 4 de octubre de 1994. “De ahí nace la organización Los Pibes, con los que nos fuimos a La Boca y creamos un comedor infantil”. Hoy Los Pibes es una organización nacional que tiene cooperativas de vivienda y espacios de ayuda mutua. Borello respalda en aquella experiencia su trabajo en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), donde es secretario de Vivienda y Hábitat. Convencido de que estas experiencias son el germen de los nuevos paradigmas que intentan construirse en el mundo contra un capitalismo que solamente ofrece guerras, injusticia, muerte, hambre y miseria, sentencia: “La economía popular –mal llamada economía informal– ha surgido como método de supervivencia pero hoy está dando trabajo a unos 4 y 5 millones de personas, incluyendo cartoneros, cooperativas de trabajo, textiles y cooperativas de vivienda”.
–¿Por qué cree que vivienda sigue siendo una asignatura pendiente?
–La vivienda –y particularmente la popular– es la radiografía más cruda de la desigualdad, donde se evidencia claramente el producto de las políticas del modelo neoliberal de la década del ’90. Requiere muchas más soluciones de las que se han logrado hasta ahora a nivel nacional. En otro sentido, la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha, ha ampliado la brecha y, siendo la ciudad más rica de la Argentina, es la más desigual.
–¿Cree que en esa exclusión queda afuera también la clase media?
–Claramente. No sólo por la imposibilidad de acceder al inmueble sino que la desidia e ineficiencia en los órganos de control han provocado derrumbes que han costado vidas. El acceso a la vivienda popular no está circunscripto sólo a los sectores más empobrecidos. El derecho a vivir en la CABA se hace inaccesible aun para quienes tienen buenos sueldos. Han convertido la vivienda en un bien de lucro, desplazándola del lugar de bien de uso. Una ciudad donde Puerto Madero es un símbolo, donde no más del 30% está efectivamente ocupado, y se formó con parte del blanqueo de dinero no declarado convertido en lucro inmobiliario, o del narcotráfico.
–¿Qué reflexión ofrece que en su evolución histórica, las viviendas deshabitadas en 1991 eran 31.500; en el 2001 eran 127.000 y hoy superan las 340.000?
–Son los números inhumanos que acepta todo el mundo. Hablan de una ciudad vergonzosa y profundamente excluyente. Esto es deliberado. No se trata de una mala administración. No es un error de cálculos. Está basado en una ideología. Hay una política diseñada para expulsar a un sujeto social determinado y por eso achican año tras año los presupuestos para la vivienda social. Donde son cada vez más evidentes los incendios que terminan en muertes y dejan familias deben irse a 40 o 50 km de la ciudad. Nada de esto pasa sin una clara voluntad política.
–¿Qué plantea sobre esto la Constitución de la CABA?
–El Gobierno de la Ciudad se ha ocupado de atentar contra el espíritu de la Constitución, que en el artículo 31 claramente habla del derecho al hábitat popular, de integrar las villas al entramado urbano, de radicar a los vecinos y no de erradicarlos... La ley de autogestión permite la autoconstrucción, y a través de ella es que estamos terminando un edificio de cuatro pisos con 33 departamentos de tres y cuatro ambientes. Y si esta política fuera financiada e impulsada desde el gobierno, muchas más familias podrían ver satisfecho su derecho a la vivienda. Para esto hay que reconocer el estado de emergencia habitacional. Esos números que usted menciona hacen muy difícil imaginar la paz social entre que tienen y los que no. Hace falta algún programa impulsado por el propio gobierno que palie esta situación a través de un banco de inmuebles para construir o alquilar; que cree un Ministerio de Vivienda y Hábitat Popular que garantice un impulso constante de políticas de autoconstrucción y de construcción por ayuda mutua, y que se impulsen políticas que faciliten el acceso a la vivienda a los sectores trabajadores. Pero el Gobierno de la Ciudad ha desfinanciado deliberadamente los espacios que iban en esa línea, reduciendo año tras año el presupuesto destinado a las políticas de vivienda social.
–Incluso en el presupuesto del 2015, quitó 12 millones de dólares de vivienda social para asignarlos a publicidad...
–Así es. Es claro el análisis del presupuesto como la ideología imperante en este gobierno que se muestra como un gerenciador de una empresa privada. No atender el problema de vivienda desde el punto de vista integral lastima fuertemente la estabilidad de una familia, su seguridad, y los lleva a un callejón sin salida. Un escenario previsto y para el que tienen pensada y destinada a la Policía Metropolitana, la fuerza de seguridad que construyó el Gobierno de la Ciudad. Un instrumento de represión que, como en la villa Papa Francisco, apuntó a reprimir a los sectores populares. Lejos de imaginar políticas de solución, terminan echándote de la ciudad a palazos o con incendios que nunca terminan de explicarse, donde no se halla a los responsables y donde se evidencia la desidia, como en el ultimo incendio donde los bomberos llegaban y no tenían agua. O incluso como ocurrió en el barrio La Esperanza, en Villa Soldati, donde los vecinos reclaman la provisión de agua, donde la Justicia falló a su favor y donde el gobierno sólo atinó a enviar un camión cisterna cargado con agua, que encima estaba sucia.
–¿Cómo se reproducen hacia adentro esas lógicas de poder?
–Hay fenómenos nuevos que rayan lo delictivo, como estos “dormis” que se están dando en muchos barrios populares. Donde delincuentes explotan a sus propios hermanos y lucran con la vivienda. Un nuevo fenómeno de los últimos años. El crecimiento exponencial en las villas ya no solamente responde a familias que hacen de ese lugar su lugar de vida, sino también de delincuentes que anidan en esos lugares encubiertos por su espuria relación con fuerzas de seguridad, con la Justicia y con la política, que terminan explotando a los sectores populares y aprovechándose de sus necesidades. Y todo esto se da porque lo que ha crecido fuertemente es la desigualdad. Hay que cambiar estas lógicas depredadoras. La búsqueda debe enfocarse en generar los nuevos paradigmas de una sociedad que merezca ser vivida.
–¿Por qué cree que vivienda sigue siendo una asignatura pendiente?
–La vivienda –y particularmente la popular– es la radiografía más cruda de la desigualdad, donde se evidencia claramente el producto de las políticas del modelo neoliberal de la década del ’90. Requiere muchas más soluciones de las que se han logrado hasta ahora a nivel nacional. En otro sentido, la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha, ha ampliado la brecha y, siendo la ciudad más rica de la Argentina, es la más desigual.
–¿Cree que en esa exclusión queda afuera también la clase media?
–Claramente. No sólo por la imposibilidad de acceder al inmueble sino que la desidia e ineficiencia en los órganos de control han provocado derrumbes que han costado vidas. El acceso a la vivienda popular no está circunscripto sólo a los sectores más empobrecidos. El derecho a vivir en la CABA se hace inaccesible aun para quienes tienen buenos sueldos. Han convertido la vivienda en un bien de lucro, desplazándola del lugar de bien de uso. Una ciudad donde Puerto Madero es un símbolo, donde no más del 30% está efectivamente ocupado, y se formó con parte del blanqueo de dinero no declarado convertido en lucro inmobiliario, o del narcotráfico.
–¿Qué reflexión ofrece que en su evolución histórica, las viviendas deshabitadas en 1991 eran 31.500; en el 2001 eran 127.000 y hoy superan las 340.000?
–Son los números inhumanos que acepta todo el mundo. Hablan de una ciudad vergonzosa y profundamente excluyente. Esto es deliberado. No se trata de una mala administración. No es un error de cálculos. Está basado en una ideología. Hay una política diseñada para expulsar a un sujeto social determinado y por eso achican año tras año los presupuestos para la vivienda social. Donde son cada vez más evidentes los incendios que terminan en muertes y dejan familias deben irse a 40 o 50 km de la ciudad. Nada de esto pasa sin una clara voluntad política.
–¿Qué plantea sobre esto la Constitución de la CABA?
–El Gobierno de la Ciudad se ha ocupado de atentar contra el espíritu de la Constitución, que en el artículo 31 claramente habla del derecho al hábitat popular, de integrar las villas al entramado urbano, de radicar a los vecinos y no de erradicarlos... La ley de autogestión permite la autoconstrucción, y a través de ella es que estamos terminando un edificio de cuatro pisos con 33 departamentos de tres y cuatro ambientes. Y si esta política fuera financiada e impulsada desde el gobierno, muchas más familias podrían ver satisfecho su derecho a la vivienda. Para esto hay que reconocer el estado de emergencia habitacional. Esos números que usted menciona hacen muy difícil imaginar la paz social entre que tienen y los que no. Hace falta algún programa impulsado por el propio gobierno que palie esta situación a través de un banco de inmuebles para construir o alquilar; que cree un Ministerio de Vivienda y Hábitat Popular que garantice un impulso constante de políticas de autoconstrucción y de construcción por ayuda mutua, y que se impulsen políticas que faciliten el acceso a la vivienda a los sectores trabajadores. Pero el Gobierno de la Ciudad ha desfinanciado deliberadamente los espacios que iban en esa línea, reduciendo año tras año el presupuesto destinado a las políticas de vivienda social.
–Incluso en el presupuesto del 2015, quitó 12 millones de dólares de vivienda social para asignarlos a publicidad...
–Así es. Es claro el análisis del presupuesto como la ideología imperante en este gobierno que se muestra como un gerenciador de una empresa privada. No atender el problema de vivienda desde el punto de vista integral lastima fuertemente la estabilidad de una familia, su seguridad, y los lleva a un callejón sin salida. Un escenario previsto y para el que tienen pensada y destinada a la Policía Metropolitana, la fuerza de seguridad que construyó el Gobierno de la Ciudad. Un instrumento de represión que, como en la villa Papa Francisco, apuntó a reprimir a los sectores populares. Lejos de imaginar políticas de solución, terminan echándote de la ciudad a palazos o con incendios que nunca terminan de explicarse, donde no se halla a los responsables y donde se evidencia la desidia, como en el ultimo incendio donde los bomberos llegaban y no tenían agua. O incluso como ocurrió en el barrio La Esperanza, en Villa Soldati, donde los vecinos reclaman la provisión de agua, donde la Justicia falló a su favor y donde el gobierno sólo atinó a enviar un camión cisterna cargado con agua, que encima estaba sucia.
–¿Cómo se reproducen hacia adentro esas lógicas de poder?
–Hay fenómenos nuevos que rayan lo delictivo, como estos “dormis” que se están dando en muchos barrios populares. Donde delincuentes explotan a sus propios hermanos y lucran con la vivienda. Un nuevo fenómeno de los últimos años. El crecimiento exponencial en las villas ya no solamente responde a familias que hacen de ese lugar su lugar de vida, sino también de delincuentes que anidan en esos lugares encubiertos por su espuria relación con fuerzas de seguridad, con la Justicia y con la política, que terminan explotando a los sectores populares y aprovechándose de sus necesidades. Y todo esto se da porque lo que ha crecido fuertemente es la desigualdad. Hay que cambiar estas lógicas depredadoras. La búsqueda debe enfocarse en generar los nuevos paradigmas de una sociedad que merezca ser vivida.
25 de Enero de 2015
Opinión
Teorías, sujetos y utopías

Mientras muchos se sorprendían y expresaban no entender los motivos de las multitudinarias manifestaciones que hace poco más de un año tomaron las calles de muchas ciudades brasileñas, para quienes trabajan los temas urbanos, las causas eran evidentes. Se trataba, en gran parte, del reverdecer de las luchas por la reforma urbana ante las malas condiciones de reproducción de las mayorías en las ciudades. Como enfatizaba Erminia Maricato en su artículo del libro Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil (2013), “es la cuestión urbana, estúpido!”.
En un contexto donde el derecho a la ciudad ha sido banalizado, el despilfarro de fondos públicos destinados en su mayoría a superfluas obras motivadas por megaeventos deportivos, junto con los aclamados beneficios que ellas traerían, pero que el pueblo seguía sin ver (teniendo que invertir horas en la movilidad urbana y viajando en malas en condiciones), y el anuncio del aumento del costo del pasaje llevó a explosiones populares que, en distinta escala, tienen su correlato en manifestaciones diarias que evidencian un profundo malestar.
Es imprescindible ocuparse de las problemáticas urbanas y de algunas de las “soluciones” que generalmente se formulan para ellas, teniendo en cuenta la disputa que las atraviesa: seguir los dictados de los capitales globales con su utopía del “mercado total”, en especial, a través de sus expresiones financieras e inmobiliarias, o dar la oportunidad de vivenciar el “buen vivir”. Es imprescindible, también, abordar varios de los debates centrales en el marco de dicha disputa y, a través de ellos, ilustrar la importancia del tratamiento conjunto de las cuestiones de producción y reproducción y de necesidad de recuperar la “totalidad” en lo que hace al territorio, con una vocación transformadora que se construya a partir de teorías críticas y propositivas, junto con sujetos concretos y en pos de utopías realizables.
Teorías críticas y propositivas. Que el capitalismo trate al trabajo, la tierra y la moneda como si fueran mercancías no es novedad. Ahora bien, la pretensión de generalización y radicalización de esta práctica en pos de la maximización de ganancias privadas en plazos cada vez más cortos, refuerza la necesidad de conocer las estructuras y dinámicas socioeconómicas en una perspectiva multiescalar, con teorías críticas de las más diversas disciplinas. En esa línea, hay que hacer énfasis en el papel del Estado en el marco de las transformaciones recientes del capitalismo.
Además de las críticas, en ese contexto adquiere especial relevancia la formulación de propuestas alternativas, entre las cuales el enfoque sustantivo de la economía y las prácticas de economía social y solidaria deben ser considerados. Una visión pluralista de la economía, potenciaría las discusiones sobre la mercantilización y desmercantilización.
A su vez, es preciso salir de la estrechez teórico-política que niega a más de la mitad de nuestras ciudades (dando lugar a las discusiones de la “ciudad formal” vs. “ciudad informal”, por ejemplo), que no dimensiona la incidencia que tienen en la economía urbana las actividades ilegales como el narcotráfico o la trata de personas, y que sigue repitiendo que la competitividad, la productividad o la atractividad de los capitales, debe ser el leitmotiv de los gobiernos subnacionales.
En esa línea, a pesar –y a raíz– de las imposiciones de “la ciudad formal”, los sectores populares se las ingenian para resolver necesidades, fundamentalmente, de vivienda. Se destacan así formas de autoconstrucción popular en asentamientos o villas que muestran una salida, muchas veces individual o familiar, a la que parte de la academia se ha dedicado desde hace décadas. El trabajo de Cravino (ver nota) da cuenta de esta situación en el caso de Buenos Aires. Junto a este fenómeno, pero con menos atención desde la academia, se da la construcción de barrios enteros, que constituyen satisfactores no sólo para la vivienda sino también para el hábitat logrando, entre otras cuestiones, la autogestión de servicios y espacios públicos por parte de asociaciones, cooperativas, movimientos y comunidades.
La problemática ambiental urbana da cuenta de graves indicadores en términos del acceso al agua potable y su contaminación (inadecuada provisión de cloacas, volcado de efluentes industriales sin tratar, agroquímicos); contaminación del suelo (falencias en el tratamiento de los residuos sólidos, patológicos e industriales junto con la ausencia de políticas de escala para el reciclado y el menor consumo para una menor generación); contaminación del aire (gases industriales no tratados, proliferación y no respeto a las normas por parte de la producción y el consumo automotriz), entre otros. La situación de vulnerabilidad de las mayorías para cubrirse de estos riesgos, es alarmante.
Sujetos y utopías. En definitiva, la necesidad de teorías críticas y de propuestas viables requiere de una mirada amplia y ambiciosa. Ellas no pueden constituirse y fortalecerse si no es, por un lado, con un tratamiento integral de las ciudades con el campo, siendo la cuestión del abastecimiento, la soberanía alimentaria, las funciones de colchón que realizan los periurbanos o, en general, la relación armónica con la naturaleza, algunas de las deudas a saldar por parte de los estudios urbanos; y, por otro, en la demanda y el ejercicio de una radicalización de la democracia para constituir “un mundo en el que quepan muchos mundos”, lo que implica apostar a una labor conjunta con sujetos realmente existentes, que tengan conciencia de derechos y de las necesidades de cambio de esta realidad apostando, a su vez, a procesos de constitución de tales sujetos del campo popular allí donde aún no existan.
En un contexto donde el derecho a la ciudad ha sido banalizado, el despilfarro de fondos públicos destinados en su mayoría a superfluas obras motivadas por megaeventos deportivos, junto con los aclamados beneficios que ellas traerían, pero que el pueblo seguía sin ver (teniendo que invertir horas en la movilidad urbana y viajando en malas en condiciones), y el anuncio del aumento del costo del pasaje llevó a explosiones populares que, en distinta escala, tienen su correlato en manifestaciones diarias que evidencian un profundo malestar.
Es imprescindible ocuparse de las problemáticas urbanas y de algunas de las “soluciones” que generalmente se formulan para ellas, teniendo en cuenta la disputa que las atraviesa: seguir los dictados de los capitales globales con su utopía del “mercado total”, en especial, a través de sus expresiones financieras e inmobiliarias, o dar la oportunidad de vivenciar el “buen vivir”. Es imprescindible, también, abordar varios de los debates centrales en el marco de dicha disputa y, a través de ellos, ilustrar la importancia del tratamiento conjunto de las cuestiones de producción y reproducción y de necesidad de recuperar la “totalidad” en lo que hace al territorio, con una vocación transformadora que se construya a partir de teorías críticas y propositivas, junto con sujetos concretos y en pos de utopías realizables.
Teorías críticas y propositivas. Que el capitalismo trate al trabajo, la tierra y la moneda como si fueran mercancías no es novedad. Ahora bien, la pretensión de generalización y radicalización de esta práctica en pos de la maximización de ganancias privadas en plazos cada vez más cortos, refuerza la necesidad de conocer las estructuras y dinámicas socioeconómicas en una perspectiva multiescalar, con teorías críticas de las más diversas disciplinas. En esa línea, hay que hacer énfasis en el papel del Estado en el marco de las transformaciones recientes del capitalismo.
Además de las críticas, en ese contexto adquiere especial relevancia la formulación de propuestas alternativas, entre las cuales el enfoque sustantivo de la economía y las prácticas de economía social y solidaria deben ser considerados. Una visión pluralista de la economía, potenciaría las discusiones sobre la mercantilización y desmercantilización.
A su vez, es preciso salir de la estrechez teórico-política que niega a más de la mitad de nuestras ciudades (dando lugar a las discusiones de la “ciudad formal” vs. “ciudad informal”, por ejemplo), que no dimensiona la incidencia que tienen en la economía urbana las actividades ilegales como el narcotráfico o la trata de personas, y que sigue repitiendo que la competitividad, la productividad o la atractividad de los capitales, debe ser el leitmotiv de los gobiernos subnacionales.
En esa línea, a pesar –y a raíz– de las imposiciones de “la ciudad formal”, los sectores populares se las ingenian para resolver necesidades, fundamentalmente, de vivienda. Se destacan así formas de autoconstrucción popular en asentamientos o villas que muestran una salida, muchas veces individual o familiar, a la que parte de la academia se ha dedicado desde hace décadas. El trabajo de Cravino (ver nota) da cuenta de esta situación en el caso de Buenos Aires. Junto a este fenómeno, pero con menos atención desde la academia, se da la construcción de barrios enteros, que constituyen satisfactores no sólo para la vivienda sino también para el hábitat logrando, entre otras cuestiones, la autogestión de servicios y espacios públicos por parte de asociaciones, cooperativas, movimientos y comunidades.
La problemática ambiental urbana da cuenta de graves indicadores en términos del acceso al agua potable y su contaminación (inadecuada provisión de cloacas, volcado de efluentes industriales sin tratar, agroquímicos); contaminación del suelo (falencias en el tratamiento de los residuos sólidos, patológicos e industriales junto con la ausencia de políticas de escala para el reciclado y el menor consumo para una menor generación); contaminación del aire (gases industriales no tratados, proliferación y no respeto a las normas por parte de la producción y el consumo automotriz), entre otros. La situación de vulnerabilidad de las mayorías para cubrirse de estos riesgos, es alarmante.
Sujetos y utopías. En definitiva, la necesidad de teorías críticas y de propuestas viables requiere de una mirada amplia y ambiciosa. Ellas no pueden constituirse y fortalecerse si no es, por un lado, con un tratamiento integral de las ciudades con el campo, siendo la cuestión del abastecimiento, la soberanía alimentaria, las funciones de colchón que realizan los periurbanos o, en general, la relación armónica con la naturaleza, algunas de las deudas a saldar por parte de los estudios urbanos; y, por otro, en la demanda y el ejercicio de una radicalización de la democracia para constituir “un mundo en el que quepan muchos mundos”, lo que implica apostar a una labor conjunta con sujetos realmente existentes, que tengan conciencia de derechos y de las necesidades de cambio de esta realidad apostando, a su vez, a procesos de constitución de tales sujetos del campo popular allí donde aún no existan.
* Economista argentina. Investigadora y profesora del Instituto del Conurbano de la UNGS, donde actualmente se desempeña como coordinadora de Investigación. Fue coordinadora académica de la Maestría en Economía Social (2008-2013).
25 de Enero de 2015
Opinión
Asentamientos populares y políticas públicas

Buenos Aires (y muchas veces la Argentina toda) suele ser pensada como un lugar donde las ocupaciones de tierra urbana no son un fenómeno relevante. Las imágenes de las postales ocultan esa parte de la ciudad que es negada. Pero por el contrario, en la última década han ganado lugar en la agenda pública y mediática. De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habitan casi 13.000.000 de habitantes (3.000.000 en la ciudad capital y 10.000.000 en su conurbación) y aún cuando no hay datos oficiales sobre los asentamientos populares, podemos estimar, de acuerdo a datos procesados por Infohabitat en 2006, que éstos contienen a más del 10% de la población de esta región en el 1% de la superficie.
Creemos que en las últimas décadas ha habido cambios relevantes en sus características y procesos de intervención del Estado, que podrían sintetizar en los siguientes aspectos:
a) Crecimiento sostenido de la “informalidad urbana” desde la década de 1980 (incluyendo el repoblamiento de las villas erradicadas en la ciudad capital pos-dictadura).
b) Creciente inquilinización de estos barrios, es decir una mayor proporción de inquilinos entre el total de sus habitantes. En la capital federal alcanza en promedio a más de un 50% y en menores proporciones en el Conurbano Bonaerense.
c) Tendencia a la convivencia de múltiples paradigmas de intervención, inclusive contradictorios.
d) Procesos de la judicialización de diferentes aspectos socio-urbano-ambientales en estos espacios que modifican las políticas públicas iniciales. Esto involucra tanto a sectores, barrios completos como a zonas dentro del área metropolitana.
f) Continuos procesos de estigmatización de estos barrios en los medios de comunicación hegemónicos, en algunos casos alentados por declaraciones de funcionarios públicos. Cada vez se asocia más la población que vive en asentamientos populares al delito, en toda la región.
g) Aumento de problemas de inseguridad dentro de ellos. Esta cuestión es invisibilizada porque existe una percepción social de que no son sujetos de derecho sino personas que habitan ilegalmente parte de la ciudad.
Todos estos merecen atención, una indagación académica y un debate político, pero en este artículo nos detendremos en tres de ellos.
El crecimiento de estas formas de habitar la ciudad, que implican producción del espacio urbano, se explican fundamentalmente por la falta de regulación del mercado del suelo y la vivienda. Si bien, desde hace más de diez años en Argentina se vive una etapa de reconstrucción o ampliación del modelo de Estado de Bienestar, en cuanto a la regulación del acceso del suelo o la vivienda, se mantienen reglas de liberalismo económico. La oferta estatal de vivienda de interés social ha sido relevante en este período pero sigue muy por debajo del déficit. Estas normas merecen ser revisadas y existen actualmente múltiples iniciativas legislativas desde diferentes organizaciones sociales de base o de profesionales que buscan garantizar el acceso justo al hábitat urbano. Esto incluye reformas al código civil y penal.
La inquilinización de este tipo de habitantes genera múltiples problemas. Aquellos que viven en estos barrios en esas condiciones lo hacen en situaciones más inestables y en peores entornos urbanos. Habitualmente lo que se alquila es un cuarto pequeño con baño compartido. Esto implica un fuerte hacinamiento y contratos sin ningún tipo de resguardo. Este fenómeno se comporta de forma similar a otras grandes ciudades de América Latina. Interpela directamente a las políticas públicas que deben atender urgentemente a esta población, la que intenta permanentemente ocupar nuevos espacios como única opción de salida al alquiler.
Por último, esquemáticamente, tres paradigmas se asocian a las formas de intervenir en los asentamientos: a) la erradicación de los habitantes sin otorgarles una vivienda alternativa, tanto bajo argumentos humanitarios como centrados en que se trata de ocupantes ilegales; b) la erradicación de la población de los asentamientos a conjuntos habitacionales (asociado al paradigma del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna -CIAM-). Detrás de este tipo de intervenciones se encontraba la fe ciega en la capacidad de la planificación urbana, y por lo tanto, este tipo de ocupaciones significaban el prototipo de la ciudad “desordenada” que debía ser corregido; c) regularización dominial, con o sin acciones de mejoramiento urbano. En este último caso, provisión de infraestructura básica o comunitaria. Se solían conocer décadas atrás como “políticas alternativas” y significan la asunción por parte del Estado de la incapacidad de ofrecer soluciones bajo el paradigma de la “ciudad planificada”. Más recientemente, surge un paradigma que puede denominarse de “maquillaje urbano”, es decir, la intervención en el espacio público o en las fachadas de la vivienda, sin que se modifiquen las condiciones estructurales de los barrios. Detrás de esta idea puede encontrarse la intención de intervenciones cortas en el tiempo y de baja inversión pública pero de alto impacto en el marketing urbano. Por lo general, el primero era llevado a cabo por gobiernos autoritarios producto de golpes militares y el segundo y tercero se dieron en gobiernos democráticos. Actualmente, el primer caso se viene produciendo en la ciudad capital desde el año 2007, así como acciones de maquillaje urbano. Programas de re-urbanización de asentamientos se vienen desarrollando desde el año 2003 en el Conurbano Bonaerense, proveyéndose además viviendas in situ. Sin embargo, al igual que en otros lugares de América Latina, también persisten acciones de desalojo, tanto en tierra privada como pública. Cómo es posible que estas acciones continúen en etapas democráticas merece mayor análisis y debate. Mientras tanto, coexisten paradigmas contradictorios que generan acciones o políticas híbridas que afectan los modos de vida de una porción de los sectores populares urbanos.
Creemos que en las últimas décadas ha habido cambios relevantes en sus características y procesos de intervención del Estado, que podrían sintetizar en los siguientes aspectos:
a) Crecimiento sostenido de la “informalidad urbana” desde la década de 1980 (incluyendo el repoblamiento de las villas erradicadas en la ciudad capital pos-dictadura).
b) Creciente inquilinización de estos barrios, es decir una mayor proporción de inquilinos entre el total de sus habitantes. En la capital federal alcanza en promedio a más de un 50% y en menores proporciones en el Conurbano Bonaerense.
c) Tendencia a la convivencia de múltiples paradigmas de intervención, inclusive contradictorios.
d) Procesos de la judicialización de diferentes aspectos socio-urbano-ambientales en estos espacios que modifican las políticas públicas iniciales. Esto involucra tanto a sectores, barrios completos como a zonas dentro del área metropolitana.
f) Continuos procesos de estigmatización de estos barrios en los medios de comunicación hegemónicos, en algunos casos alentados por declaraciones de funcionarios públicos. Cada vez se asocia más la población que vive en asentamientos populares al delito, en toda la región.
g) Aumento de problemas de inseguridad dentro de ellos. Esta cuestión es invisibilizada porque existe una percepción social de que no son sujetos de derecho sino personas que habitan ilegalmente parte de la ciudad.
Todos estos merecen atención, una indagación académica y un debate político, pero en este artículo nos detendremos en tres de ellos.
El crecimiento de estas formas de habitar la ciudad, que implican producción del espacio urbano, se explican fundamentalmente por la falta de regulación del mercado del suelo y la vivienda. Si bien, desde hace más de diez años en Argentina se vive una etapa de reconstrucción o ampliación del modelo de Estado de Bienestar, en cuanto a la regulación del acceso del suelo o la vivienda, se mantienen reglas de liberalismo económico. La oferta estatal de vivienda de interés social ha sido relevante en este período pero sigue muy por debajo del déficit. Estas normas merecen ser revisadas y existen actualmente múltiples iniciativas legislativas desde diferentes organizaciones sociales de base o de profesionales que buscan garantizar el acceso justo al hábitat urbano. Esto incluye reformas al código civil y penal.
La inquilinización de este tipo de habitantes genera múltiples problemas. Aquellos que viven en estos barrios en esas condiciones lo hacen en situaciones más inestables y en peores entornos urbanos. Habitualmente lo que se alquila es un cuarto pequeño con baño compartido. Esto implica un fuerte hacinamiento y contratos sin ningún tipo de resguardo. Este fenómeno se comporta de forma similar a otras grandes ciudades de América Latina. Interpela directamente a las políticas públicas que deben atender urgentemente a esta población, la que intenta permanentemente ocupar nuevos espacios como única opción de salida al alquiler.
Por último, esquemáticamente, tres paradigmas se asocian a las formas de intervenir en los asentamientos: a) la erradicación de los habitantes sin otorgarles una vivienda alternativa, tanto bajo argumentos humanitarios como centrados en que se trata de ocupantes ilegales; b) la erradicación de la población de los asentamientos a conjuntos habitacionales (asociado al paradigma del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna -CIAM-). Detrás de este tipo de intervenciones se encontraba la fe ciega en la capacidad de la planificación urbana, y por lo tanto, este tipo de ocupaciones significaban el prototipo de la ciudad “desordenada” que debía ser corregido; c) regularización dominial, con o sin acciones de mejoramiento urbano. En este último caso, provisión de infraestructura básica o comunitaria. Se solían conocer décadas atrás como “políticas alternativas” y significan la asunción por parte del Estado de la incapacidad de ofrecer soluciones bajo el paradigma de la “ciudad planificada”. Más recientemente, surge un paradigma que puede denominarse de “maquillaje urbano”, es decir, la intervención en el espacio público o en las fachadas de la vivienda, sin que se modifiquen las condiciones estructurales de los barrios. Detrás de esta idea puede encontrarse la intención de intervenciones cortas en el tiempo y de baja inversión pública pero de alto impacto en el marketing urbano. Por lo general, el primero era llevado a cabo por gobiernos autoritarios producto de golpes militares y el segundo y tercero se dieron en gobiernos democráticos. Actualmente, el primer caso se viene produciendo en la ciudad capital desde el año 2007, así como acciones de maquillaje urbano. Programas de re-urbanización de asentamientos se vienen desarrollando desde el año 2003 en el Conurbano Bonaerense, proveyéndose además viviendas in situ. Sin embargo, al igual que en otros lugares de América Latina, también persisten acciones de desalojo, tanto en tierra privada como pública. Cómo es posible que estas acciones continúen en etapas democráticas merece mayor análisis y debate. Mientras tanto, coexisten paradigmas contradictorios que generan acciones o políticas híbridas que afectan los modos de vida de una porción de los sectores populares urbanos.
* Investigadora de CONICET (Instituto del Conurbano de la UGS) y Directora de la Maestría en Estudios Urbanos ICO-UNGS.
25 de Enero de 2015
Opinión
El boom rosarino, la ciudad para “gente bien”

En los últimos años, Rosario emergió como una suerte de territorio-testigo donde confluyen los principales fenómenos que marcan el pulso de una nueva conflictividad social: la expansión de los agronegocios (con la soja como protagonista), el auge de la especulación inmobiliaria como lógica dominante de la construcción de la ciudad y el aumento récord de la violencia urbana –robos y asesinatos– vinculados en buena medida al crecimiento de las economías ilegales. Estos tres elementos se asocian y retroalimentan entre sí, consolidando un modelo de ciudad fragmentada y excluyente que en los últimos tiempos ha mostrado su peor cara.
El desarrollo inmobiliario fue un factor clave para la transformación de la fisonomía y de las dinámicas sociales de Rosario. A partir de 2003, con el avance de los agronegocios, en un marco de altos precios internacionales y una crisis lapidaria del sistema financiero desde el 2001, la ciudad se posicionó como un importantísimo polo de atracción de las inversiones provenientes de la rentabilidad extraordinaria de los commodities, que principalmente se orientaron a la construcción de viviendas, dando lugar al llamado boom.
Según las cifras oficiales, entre 2005 y 2013 se levantaron en la ciudad de Rosario 3.671.675 m2 en construcción, con más de 10 mil permisos de edificación otorgados, que resultaron en la incorporación de 50 mil nuevas unidades para vivienda. La gran mayoría de estos emprendimientos (79%) se concentra en el área más cotizada, ubicada en el centro de la ciudad, que representa el 14% de la superficie total del distrito. Si se amplía la escala al departamento Rosario, que incluye también a las localidades de Baigorria, Pérez, Gálvez y Arroyo Seco, en donde se asientan un sinfín de barrios cerrados florecidos en los últimos años, el total de metros cuadrados construidos asciende, en igual período, a más de 8 millones y los permisos otorgados a 27.654.
El despliegue del boom reconoce claramente dos etapas, concordantes con el ciclo económico de la producción sojera: una fase de crecimiento acelerado entre 2003 y 2008, y un decaimiento y posterior amesetamiento a partir de entonces y hasta 2013 (último dato disponible). Las causas principales: la crisis financiera internacional y el conflicto entre el Poder Ejecutivo nacional y las cámaras patronales del agro(negocio). Así, mientras en el año 2001 se construyeron en el departamento Rosario 1.586 nuevas viviendas, en el 2007 fueron 8.183 (415% más), en el 2008, 9.218, y en 2012 desciende a 6.160.
Esta euforia constructora, lejos de contribuir a aliviar las graves carencias en materia habitacional, vino a acentuar un modelo de concentración del suelo y la vivienda. El análisis combinado de la evolución del boom con el estado de situación de la problemática habitacional pone de manifiesto esta tendencia. De acuerdo con los datos del Censo 2010, existen en el departamento Rosario 50 mil familias con déficit habitacional, a la vez que se registran 80 mil viviendas deshabitadas sobre un total de 435 mil, es decir que casi el 20% del total de las unidades habitacionales están desocupadas. La mayoría de estas viviendas cumple el rol de reserva de valor del excedente sojero y en buena medida también, a través de mecanismos financieros desregulados (como los fideicomisos privados), contribuye a canalizar el flujo de capitales de las economías delictivas, especialmente del narcotráfico, que tiene un alto grado de desarrollo y arraigo en la región.
Esta lógica especulativa, que instaló a Rosario como una verdadera ciudad-negocio, reconfiguró también las relaciones sociales en el territorio. Una estrategia fundante del boom es lo que se conoce como el proceso de gentrificación. Gentrificación es una palabra de origen inglesa, que proviene de “gentry”, que podría traducirse como “gente bien” (sectores de alto poder adquisitivo, con hábitos de consumo refinados), y hace referencia a la reconversión de barrios o ciudades para “la gente bien”, que implica la sustitución progresiva de su respectiva población por otra de mayor nivel socioeconómico. En el caso de Rosario, hay dos zonas emblemáticas del avance de este proceso. Por un lado, la costa céntrica, que se convirtió en un enclave privilegiado de megaproyectos inmobiliarios, que fundamentalmente construyen complejos de edificios de alta gama, con departamentos de 3 mil dólares el m2. Entre los más renombrados aparecen en el marco del proyecto Puerto Norte: Ciudad Ribera (8 edificios), Forum (11 edificios) y el complejo Maui (dos torres de 44 pisos, un hotel cinco estrellas de una cadena internacional). Por otra parte, en paralelo se extiende una virtual privatización de buena parte de la periferia, con la proliferación de urbanizaciones cerradas en diferentes localidades aledañas que ya superan la treintena.
En esta rediagramación urbana, el Estado municipal ha jugado un rol clave. A comienzos de 2008 se dio forma al ambicioso Plan Urbano con el objetivo de direccionar el crecimiento de Rosario entre el 2007 y el 2017. A través del mismo, se intenta consolidar la presencia de capitales privados como actores protagónicos del ordenamiento de la trama urbana, en una suerte de Teoría del Derrame en clave inmobiliaria, que se cristalizó en la figura de los llamados Convenios Público-Privado. Esta articulación supone una modalidad de intercambio en la cual el Estado brinda su anuencia (y muchas veces una serie de “facilidades”) a la inversión a cambio de que el privado destine una cierta cantidad de recursos a la construcción o mejoramiento de espacios públicos. En general, la experiencia indica que estas obras son mínimas y de ejecución dilatada, por lo que el Convenio se vuelve conveniencia para el capital inmobiliario que se despliega transformando la ciudad de acuerdo con sus intereses.
Con la planificación urbana cedida a los desarrolladores inmobiliarios y en un marco de fuerte desinversión estatal en materia de infraestructura y obras públicas, la trama urbana refleja y a la vez promueve una desigualdad creciente, instalando una fractura social con consecuencias cada vez más violentas.
El desarrollo inmobiliario fue un factor clave para la transformación de la fisonomía y de las dinámicas sociales de Rosario. A partir de 2003, con el avance de los agronegocios, en un marco de altos precios internacionales y una crisis lapidaria del sistema financiero desde el 2001, la ciudad se posicionó como un importantísimo polo de atracción de las inversiones provenientes de la rentabilidad extraordinaria de los commodities, que principalmente se orientaron a la construcción de viviendas, dando lugar al llamado boom.
Según las cifras oficiales, entre 2005 y 2013 se levantaron en la ciudad de Rosario 3.671.675 m2 en construcción, con más de 10 mil permisos de edificación otorgados, que resultaron en la incorporación de 50 mil nuevas unidades para vivienda. La gran mayoría de estos emprendimientos (79%) se concentra en el área más cotizada, ubicada en el centro de la ciudad, que representa el 14% de la superficie total del distrito. Si se amplía la escala al departamento Rosario, que incluye también a las localidades de Baigorria, Pérez, Gálvez y Arroyo Seco, en donde se asientan un sinfín de barrios cerrados florecidos en los últimos años, el total de metros cuadrados construidos asciende, en igual período, a más de 8 millones y los permisos otorgados a 27.654.
El despliegue del boom reconoce claramente dos etapas, concordantes con el ciclo económico de la producción sojera: una fase de crecimiento acelerado entre 2003 y 2008, y un decaimiento y posterior amesetamiento a partir de entonces y hasta 2013 (último dato disponible). Las causas principales: la crisis financiera internacional y el conflicto entre el Poder Ejecutivo nacional y las cámaras patronales del agro(negocio). Así, mientras en el año 2001 se construyeron en el departamento Rosario 1.586 nuevas viviendas, en el 2007 fueron 8.183 (415% más), en el 2008, 9.218, y en 2012 desciende a 6.160.
Esta euforia constructora, lejos de contribuir a aliviar las graves carencias en materia habitacional, vino a acentuar un modelo de concentración del suelo y la vivienda. El análisis combinado de la evolución del boom con el estado de situación de la problemática habitacional pone de manifiesto esta tendencia. De acuerdo con los datos del Censo 2010, existen en el departamento Rosario 50 mil familias con déficit habitacional, a la vez que se registran 80 mil viviendas deshabitadas sobre un total de 435 mil, es decir que casi el 20% del total de las unidades habitacionales están desocupadas. La mayoría de estas viviendas cumple el rol de reserva de valor del excedente sojero y en buena medida también, a través de mecanismos financieros desregulados (como los fideicomisos privados), contribuye a canalizar el flujo de capitales de las economías delictivas, especialmente del narcotráfico, que tiene un alto grado de desarrollo y arraigo en la región.
Esta lógica especulativa, que instaló a Rosario como una verdadera ciudad-negocio, reconfiguró también las relaciones sociales en el territorio. Una estrategia fundante del boom es lo que se conoce como el proceso de gentrificación. Gentrificación es una palabra de origen inglesa, que proviene de “gentry”, que podría traducirse como “gente bien” (sectores de alto poder adquisitivo, con hábitos de consumo refinados), y hace referencia a la reconversión de barrios o ciudades para “la gente bien”, que implica la sustitución progresiva de su respectiva población por otra de mayor nivel socioeconómico. En el caso de Rosario, hay dos zonas emblemáticas del avance de este proceso. Por un lado, la costa céntrica, que se convirtió en un enclave privilegiado de megaproyectos inmobiliarios, que fundamentalmente construyen complejos de edificios de alta gama, con departamentos de 3 mil dólares el m2. Entre los más renombrados aparecen en el marco del proyecto Puerto Norte: Ciudad Ribera (8 edificios), Forum (11 edificios) y el complejo Maui (dos torres de 44 pisos, un hotel cinco estrellas de una cadena internacional). Por otra parte, en paralelo se extiende una virtual privatización de buena parte de la periferia, con la proliferación de urbanizaciones cerradas en diferentes localidades aledañas que ya superan la treintena.
En esta rediagramación urbana, el Estado municipal ha jugado un rol clave. A comienzos de 2008 se dio forma al ambicioso Plan Urbano con el objetivo de direccionar el crecimiento de Rosario entre el 2007 y el 2017. A través del mismo, se intenta consolidar la presencia de capitales privados como actores protagónicos del ordenamiento de la trama urbana, en una suerte de Teoría del Derrame en clave inmobiliaria, que se cristalizó en la figura de los llamados Convenios Público-Privado. Esta articulación supone una modalidad de intercambio en la cual el Estado brinda su anuencia (y muchas veces una serie de “facilidades”) a la inversión a cambio de que el privado destine una cierta cantidad de recursos a la construcción o mejoramiento de espacios públicos. En general, la experiencia indica que estas obras son mínimas y de ejecución dilatada, por lo que el Convenio se vuelve conveniencia para el capital inmobiliario que se despliega transformando la ciudad de acuerdo con sus intereses.
Con la planificación urbana cedida a los desarrolladores inmobiliarios y en un marco de fuerte desinversión estatal en materia de infraestructura y obras públicas, la trama urbana refleja y a la vez promueve una desigualdad creciente, instalando una fractura social con consecuencias cada vez más violentas.
25 de Enero de 2015
Opinión
La vivienda y la recuperación de la ciudad

El acceso a la vivienda o, su contrapartida, la extrema dificultad por tener una casa propia es, posiblemente, el aspecto más antiguo de la “cuestión social”. Basta recordar que el filósofo Cicerón se vanagloriaba de poder pagar los costosos estudios de su hijo en Atenas gracias al alquiler de varias propiedades. De hecho, en la antigua Roma hubo que esperar varios siglos para que aparecieran las primeras leyes sobre casas y edificios. Su aparición se dio a causa de las frecuentes revueltas urbanas de subsistencia que protagonizaban los grupos que formaban la plebe ante los abusos aristocráticos.
Este tipo de episodios no han faltado en nuestro país o en otros países de la región. La huelga de inquilinos de 1907 en Buenos Aires abarcó más de 2000 conventillos y casas de departamentos, extendiéndose hasta Rosario y Bahía Blanca. La cuestión de la vivienda tuvo una salida hacia los años cuarenta y cincuenta con la expansión de la propiedad horizontal y con la informal adquisición y adjudicación de lotes en las periferias. Se consolidó un amplio sector que era propietario de su casa. Pero no hay que dejar de subrayar que las políticas públicas en esa área tardaron en llegar. Con anterioridad a ello nos parece que hay que destacar el papel del movimiento cooperativo impulsado por los socialistas argentinos, que tuvo su mayor exponente en El Hogar Obrero, en la construcción de viviendas populares. Hecho del cual todavía pueden hallarse rastros si uno camina con atención por Buenos Aires.
Desde hace veinte años asistimos a una vuelta atrás con respecto a esa época de incremento de la cantidad de propietarios de viviendas. Desde la dictadura militar en adelante se desregularon las relaciones entre inquilinos y locatarios y en los noventa empezó a subir el precio de la vivienda. Buenos Aires, que era una de las ciudades de la región con precios más accesibles en vivienda, pasó a ser de las ciudades comparativamente caras. A esto se agrega el aumento del precio del suelo visible desde 2003, que logró ser mantenido por los principales actores del negocio inmobiliario. También hay que subrayar la ausencia de políticas públicas para la construcción de viviendas. Este era un problema que venía de varios años atrás pero que se acentuó con los gobiernos macristas, que subejecutan un presupuesto de vivienda ya muy limitado y que han subdividido el Instituto de la Vivienda de la ciudad, volviéndolo completamente ineficaz para sus fines. Por último, también hay que destacar que la vivienda es frecuentemente una inversión de los sectores financieros, cuyo comportamiento económico está completamente divorciado de las necesidades de la población. El dinamismo del sector de la construcción suele ser beneficioso para el mercado interno, pero también puede estar asociado a lógicas perversas de este tipo.
Aunque parezca un problema distinto, la cuestión de la vivienda no está separada de la densificación descontrolada del tejido urbano. En Buenos Aires hace tiempo que vivimos una situación de este tipo y sabemos que puede ser aún peor, si nos atenemos a lo que pasa en otras grandes ciudades que están en condiciones parecidas. Cuando esto pasa, el costado racional y confortable que tiene la vida urbana, que es el de tener ciertas necesidades convenientemente centralizadas, se reduce a su mínima expresión. Un indicador contundente de esto es el transporte, en el que se viaja mal, con lentitud y se llega tarde a todos lados.
Los dos problemas están fuertemente correlacionados y tienen su raíz en el hecho de que el proyecto de desarrollo de la ciudad está en manos del gran capital hace varias décadas. La provisión de casas pasa en lo fundamental por el mercado sin consideraciones de tipo social. El crecimiento urbano está también delegado a los grandes empresarios que, de modo necesariamente no coordinado y con fines de lucro, producen el tejido que va conformando la ciudad.
La vivienda y el desarrollo son una cuestión política. Los socialistas creemos que las organizaciones que formamos el campo popular tenemos que reflexionar e ir construyendo un proyecto alternativo de ciudad en el que las mayorías populares puedan reapropiarse de ésta.
Este tipo de episodios no han faltado en nuestro país o en otros países de la región. La huelga de inquilinos de 1907 en Buenos Aires abarcó más de 2000 conventillos y casas de departamentos, extendiéndose hasta Rosario y Bahía Blanca. La cuestión de la vivienda tuvo una salida hacia los años cuarenta y cincuenta con la expansión de la propiedad horizontal y con la informal adquisición y adjudicación de lotes en las periferias. Se consolidó un amplio sector que era propietario de su casa. Pero no hay que dejar de subrayar que las políticas públicas en esa área tardaron en llegar. Con anterioridad a ello nos parece que hay que destacar el papel del movimiento cooperativo impulsado por los socialistas argentinos, que tuvo su mayor exponente en El Hogar Obrero, en la construcción de viviendas populares. Hecho del cual todavía pueden hallarse rastros si uno camina con atención por Buenos Aires.
Desde hace veinte años asistimos a una vuelta atrás con respecto a esa época de incremento de la cantidad de propietarios de viviendas. Desde la dictadura militar en adelante se desregularon las relaciones entre inquilinos y locatarios y en los noventa empezó a subir el precio de la vivienda. Buenos Aires, que era una de las ciudades de la región con precios más accesibles en vivienda, pasó a ser de las ciudades comparativamente caras. A esto se agrega el aumento del precio del suelo visible desde 2003, que logró ser mantenido por los principales actores del negocio inmobiliario. También hay que subrayar la ausencia de políticas públicas para la construcción de viviendas. Este era un problema que venía de varios años atrás pero que se acentuó con los gobiernos macristas, que subejecutan un presupuesto de vivienda ya muy limitado y que han subdividido el Instituto de la Vivienda de la ciudad, volviéndolo completamente ineficaz para sus fines. Por último, también hay que destacar que la vivienda es frecuentemente una inversión de los sectores financieros, cuyo comportamiento económico está completamente divorciado de las necesidades de la población. El dinamismo del sector de la construcción suele ser beneficioso para el mercado interno, pero también puede estar asociado a lógicas perversas de este tipo.
Aunque parezca un problema distinto, la cuestión de la vivienda no está separada de la densificación descontrolada del tejido urbano. En Buenos Aires hace tiempo que vivimos una situación de este tipo y sabemos que puede ser aún peor, si nos atenemos a lo que pasa en otras grandes ciudades que están en condiciones parecidas. Cuando esto pasa, el costado racional y confortable que tiene la vida urbana, que es el de tener ciertas necesidades convenientemente centralizadas, se reduce a su mínima expresión. Un indicador contundente de esto es el transporte, en el que se viaja mal, con lentitud y se llega tarde a todos lados.
Los dos problemas están fuertemente correlacionados y tienen su raíz en el hecho de que el proyecto de desarrollo de la ciudad está en manos del gran capital hace varias décadas. La provisión de casas pasa en lo fundamental por el mercado sin consideraciones de tipo social. El crecimiento urbano está también delegado a los grandes empresarios que, de modo necesariamente no coordinado y con fines de lucro, producen el tejido que va conformando la ciudad.
La vivienda y el desarrollo son una cuestión política. Los socialistas creemos que las organizaciones que formamos el campo popular tenemos que reflexionar e ir construyendo un proyecto alternativo de ciudad en el que las mayorías populares puedan reapropiarse de ésta.
25 de Enero de 2015
Desalojo en La Boca

Carolina Tellechea, vivió durante ocho años en un conventillo de la calle California 840, en La Boca, desde que llegó de su Entre Ríos natal. Tiene dos hijos, una de 8 y otro de 6. Pagaba por una pieza con baño y cocina $1.700. En el mismo edificio, vivían 11 familias más. Excepto ella, todas compartían un único baño. Carolina ganaba su pan limpiando la mugre de otros. Lograba juntar unos $4.000 mensuales. Paredes de madera y un mal estado general, pero la dueña vivía también allí. Desde arriba debía sentir que controlaba todo. Pero un día se accidentó, su hijo se hizo cargo de la administración y advirtió a todos que deberían desalojar el lugar. “Todos estábamos de acuerdo en irnos, pero cuando encontráramos algo”, revelaba Carolina a Miradas al Sur. Se precipitaron las cartas-documento, los pedidos de desalojo y las visitas de abogados. Pero lo que realmente los sacó a todos fue un incendio. Los peritos demostraron que fue intencional. Hablando con vecinos supo que cada vez más frecuentemente los desalojos terminan efectivizándose con incendios. Asesorados, pidieron una solución habitacional para las familias. El Gobierno de la CABA sólo les ofreció $18.400, por única vez, y en tres cuotas: en diciembre $8.400; y en enero y febrero $5mil. “Teníamos un acuerdo, pero ahora nos salen con trabas: piden fotocopias del documento, del contrato y recibo de donde estamos alquilando, de facturas de agua y ABL”. Carolina consiguió las mismas (in)comodidades de antes, en una casa que alquila piezas conectadas por un pasillo. “Me piden $4.500 pesos por mes, tuve que dejar un mes de depósito y otro por adelantado... y me dejaron estar con chicos porque conocían a la dueña anterior; pero me advirtieron que sólo puedo estar seis meses”, lamenta. Buscar un lugar y cumplir con el papeleo por el subsidio, le impidió trabajar y en aquellas casas ya encontraron reemplazantes. “Para peor, vino la asistente social y al ver que tengo a los chicos en esta situación, me advirtió que pueden quitarme la potestad”. En el frente de aquel edificio incendiado pusieron una tapia con un cartel amarillo con una parejita abrazada y la leyenda: “Hacé realidad el sueño de la casa propia. En todo estás vos”.
25 de Enero de 2015
Testimonio de un beneficiario PROCREAR
La parte por el todo

Andrés Urquía es beneficiario del plan Procrear. Profesional, clase media, casado con un hijo de tres años y medio. Desde que se casó, se fue a vivir con su pareja alquilando un departamento en medio de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. Llegó su primer hijo, Imanol, y un mejor laburo, en Rawson, que les permitió un ahorro. Empezaron la ronda por los bancos buscando crédito.”Imposible. Ni por el Hipotecario, ni por el Banco Patagonia o el de Chubut. Nos daban $100 mil –que ya no nos alcanzaba– y en 15 años devolvíamos 300 mil”. Tampoco calificaban para tenerla por el Instituto Provincial de Vivienda. Empezaron a pensar alternativas, pidieron prestado a amigos y familiares y compraron un terrenito; luego irían devolviendo lo prestado como podían. “Nos enteramos de Procrear en el 2012, cuando se lanzó a nivel nacional. Seguimos la modalidad de inscribirnos vía Internet y entramos en un primer sorteo, en octubre del 2012. No salimos sorteados pero en diciembre me llega un mail diciendo que íbamos a entrar en un repechaje. En enero, un sábado a la mañana, abrí el mail y nos avisaban que habíamos sido sorteados. Saltaba de alegría, literalmente. Desperté a todos.” En la Patagonia los precios inmobiliarios y la venta de la tierra hacen muy difícil tener una vivienda. El programa les daba además una tarjeta de crédito para pagar los materiales. Algo que ya tienen saldado. Ahora sólo les queda terminar de pagar el crédito. “Una emoción indescriptible es ver hacer la base, las columnas... eso te produce ansiedad y esperanza, porque sabés que se va a concretar tu sueño.” Y llegó el día de ingreso, aunque faltaba terminar uno de los pisos de la casa de 150 m2 sobre un terreno de 1700 m2. “Ese día le hicimos abrir la puerta a Imanol; y entramos a nuestra casa, detrás de él.” El sueño de tres ahora tiene sala de estar, living y biblioteca o escritorio, tres habitaciones, dos baños y una cocina amplia con parrilla interna. “¿El primer asado que hicimos? Espectacular. Algo que no esperábamos.” A Andrés se le quiebra la voz y dice que se emociona mientras da su testimonio, porque desde la ventana, lo ve jugando a Imanol con su madre, en el patio, mientras riegan las plantas.