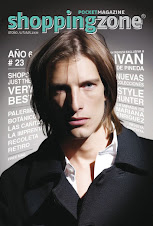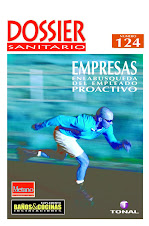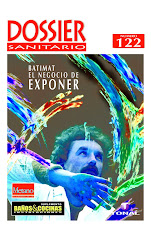04 de Octubre de 2014


Quienes creían que la esclavitud había quedado en el pasado, no saben dónde están parados.
Volvió a cumplirse una nueva semana de la lucha contra la Trata de Personas. La Ley 26.842 denomina así al proceso que implica “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países”. La ley establece que el consentimiento dado por la víctima no implica quitarles la responsabilidad penal, civil o administrativa a los autores, partícipes cooperadores o instigadores de este delito.
La Argentina se había puesto a la vanguardia legislativa de la época cuando el 23 de septiembre de 1913 sancionaba la Ley 9.143, impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios, que penalizaba a los proxenetas. Hasta entonces, el máximo castigo que podría recibir un proxeneta era de 6 años en los casos en que “la víctima fuera una niña o un niño de hasta 12 años” o “si tenía lazos de tutor o encargado de ese menor”. Pero para la Justicia alcanzaba con echarlo del país si la víctima tenía 18 años o más. En la presentación del proyecto de ley que llevaría su apellido, Palacios indicaba que “la explotación del cuerpo de mujeres y niñas tiene una base económica. Es decir, por miseria”. Acompañaba su presentación con una estadística basada en entrevistas a cinco mil mujeres. Aquella ley estableció también la persecución penal a “cualquiera que se ocupe del tráfico de mujeres o les facilite, en cualquier forma, el ejercicio de las prostitución”, gracias al aporte de Nicolás Repetto, otro diputado del socialismo.
La lucha contra la explotación avanzó en todo el mundo. La forma de encubrirla también.
Tal como se indica hoy en la página http://www.comitecontralatrata.gob.ar, hay explotación “cuando se reduce o mantiene a una persona en condición de esclavitud o servidumbre; se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; se promueve, facilita o comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; se promueve, facilita o comercializa la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; y cuando se promueve, facilita o comercializa la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos”.
Una de las características fundamentales del sometimiento que identifica el Ministerio Público Fiscal en su informe 2014, tanto en la trata laboral como en la trata sexual, está dado por el estado de endeudamiento al que son inducidas las víctimas por sus tratantes. Al llegar al lugar de trabajo, lejos de su lugar de arraigo, comienzan por adeudar el costo del traslado, luego se suman gastos de alimentación, alquiler, etcétera. Finalmente, cuando ya el monto de la deuda inicial supera el monto del salario prometido, se comienzan a presentar las sanciones conocidas como “multas”, impuestas por distintos motivos. El engaño, la coerción y la necesidad de llevarse “algún” dinero funcionan entonces como cadenas y rejas de más eficacia que las reales.
En el año 2002, la Argentina ratificó el “protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, también conocido como Protocolo de Palermo. Y el 29 de abril de 2008 asumió el compromiso de combatir el delito de trata de personas promulgando la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, modificada a su vez por la ley 26.842 y promulgada el 27 de diciembre de 2012.
Después de aquella ley pionera, la Argentina se sumaría a diferentes tratados, convenios, declaraciones, convenciones y varios etcéteras que se realizarían en todo el mundo, pero la trata de personas sigue siendo uno de los negocios más rentables, después de la venta de armas y drogas.
¿Qué hace falta, entonces, para revertir esta situación de la que nadie se salva de ser una víctima potencial?
Erradicar definitivamente un concepto tan arraigado exige un abordaje multisectorial y una complejización de la problemática. No alcanza sólo con la voluntad de legisladores honestos (en otra oportunidad habrá que revisar también quiénes y por qué se negaron en cada oportunidad a apoyar cada una de las leyes). Hace falta también un compromiso de toda la sociedad; desde el individuo común hasta el poder mediático, desde las fuerzas de seguridad hasta el poder judicial (recordemos aquí que hace pocos años se liberó a todos los involucrados en el caso Margarita Verón o de peones en una situación paupérrima).
Este informe de Miradas al Sur incluye la mirada de Cecilia Merchán, coordinadora del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y la explotación de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, creado en 2012; la de Sonia Sánchez, una activista abolicionista que fue prostituida y hoy afirma que “ninguna mujer nace para puta”; la de Ana Inés Cabral, de la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, y la de Verónica Torras que, desde los derechos humanos, analiza el abordaje de la trata en los medios.
Más que cerrar temas, este informe incita al debate. Un debate necesario y profundo que interpela a toda la sociedad.
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_333
04 de Octubre de 2014
Entrevista. cecilia merchán. Comité Ejec. de Lucha contra la Trata
"Desde 2008 se rescataron más de 7.200 víctimas"
La coordinadora del Comité Ejecutivo que lucha contra la trata y explotación de personas revisa la tarea contra un delito que se hizo visible en esta última década.

–¿Cuál es la magnitud del problema de la trata en Latinoamérica en general y en la Argentina en particular?
–Es un delito internacional que maneja la misma cantidad de dinero que la venta de drogas y la de armas. En este caso, es venta de personas. Y en Latinoamérica el problema es bien importante. Hay países que tienen situaciones de tráfico de gente de un país al otro. En México y en países donde el crimen organizado tiene mucho poder, aparece con más claridad; allí hasta hay casos de gente que buscando otro rumbo termina dentro de redes de trata. En la Argentina, la situación es importante y compleja, teniendo en cuenta que, desde 2008 hasta hoy, se rescataron más de 7.200 personas.
–¿Cuáles son las formas más usuales de captura de víctimas para trata en nuestro país?
–La forma más estereotipada de captación de personas para trata es la que se da a través del rapto, de la violencia; pero la mayoría de las veces es a través del engaño. En la trata con fines de explotación sexual, el engaño suele darse a través del engaño amoroso, al que llamamos “enamoramiento”, pero también a través de “castings” o de ofertas laborales. En el caso de la trata con fines de explotación laboral, el engaño se da mayoritariamente con falsas promesas laborales de trabajar en otra provincia, lo que termina aislando absolutamente a la persona o al grupo en condiciones deplorables.
–¿Hay provincias con mayor cantidad de casos identificados?
–Tenemos registrado que la mitad de las víctimas rescatadas son las vinculadas con fines de explotación sexual. En nuestro país, todas las provincias tienen algún grado de explotación, todas. Pero sí ocurre que las provincias del norte argentino suelen ser, en general, lugares donde se captan más mujeres para ser trasladadas al sur; hacia lugares de turismo o regiones petroleras o mineras; es decir, lugares donde hay riqueza y un particular asentamiento nuevo de personas. También hay provincias, como Santiago del Estero, con un gran número de víctimas de trata de explotación laboral por la amplia población rural que es captada para cosechas y trabajos vinculados a la migración golondrina. Pero en todas hay explotación y en todas hay circulación de personas.
–¿De qué forma influye la naturalización de este tipo de prácticas?
–Este delito requiere tres elementos fundamentales: primero, la existencia de una red delictiva, donde un grupo se encargue de la captación, otro del traslado y otro de la explotación; en segundo lugar, requiere de la connivencia de sectores del poder, con influencia en distintos niveles del Estado, en todos los poderes, tal como ocurre con la venta de drogas y de armas. No existiría el crimen organizado si no existiera connivencia. Y en tercer lugar se requiere que la sociedad naturalice el concepto de que las personas pueden ser compradas o vendidas. La naturalización de la prostitución, de la explotación de otras personas debe estar asentada fuertemente para que funcione. Por eso, abordar este delito exige incluso revisar, por ejemplo, para qué estamos las mujeres, para qué los hombres. Hay que trabajar muy profundamente para modificar ese caldo de cultivo que es nuestra propia cultura. La xenofobia y el racismo son argumentos que facilitan esa naturalización. Que una familia considere que alguien, por ser de tal o cuál región o por ser de otro país, puede ser explotada, que interpreten como normal que trabajen de sol a sol en condiciones infrahumanas y que nadie lo cuestione también habla de un problema de la sociedad.
–¿Coincide con Sonia Sánchez (ver nota “Todavía vivimos en un país donde existe la gran industria de la vagina”), que sostiene que un Estado que no pone todo su esfuerzo en la lucha contra la trata es un prostituyente?
–El Estado debe involucrarse en todo sentido, pero por supuesto no es así en la Argentina. En el año 2005, en este país no hablaba nadie del tema de la trata, y ahora actualmente tenemos un avance muy significativo. La visibilización de las luchas logró que tuviéramos en 2008 una ley fuerte contra la trata de personas; y de ahí en adelante, el Estado creó una oficina de rescate de personas damnificadas en ese delito, una oficina de asistencias, fuerzas de seguridad federales y una fiscalía especializadas en el tema. El ministerio de Educación lo incorporó en el programa de educación sexual, se creó el Comité Ejecutivo contra la Trata que ya lleva un año de funcionamiento y que es el que coordino, se vinculó a varios organismos trabajando fuertemente tanto en la persecución del delito como tal como en la perspectiva de la violación de los derechos humanos que implica. Por supuesto que falta muchísimo y que hasta que no se acabe con la trata no se podrá decir que hicimos todo, pero hasta entonces, y en las circunstancias actuales, lo que hemos avanzado en este tiempo es increíble. Obviamente, ocurre que encima tenemos fallos de la Justicia muy cuestionables, como sucedió en Tucumán con el fallo por Marita Verón que dejó libre a todos los integrantes de la red. Sin embargo, incluso ahí, ese fallo vergonzoso fue repudiado por el conjunto de la sociedad, por el conjunto de los bloques políticos del Congreso, por el Estado Nacional. Implicó que se revisara el fallo y se rediscutiera la ley a favor de las víctimas. Se está haciendo muchísimo, y por lo tanto, no podemos hablar de ninguna manera de “Estado prostituyente”. Sí sucede que, en distintos niveles, como ocurrió en la Justicia tucumana, por omisión o por acción, hay connivencia con la cuestión.
–Evidentemente, generar visibilidad, conciencia, como en ese caso, genera presión para que se haga Justicia...
–Totalmente. Por supuesto que tenemos que tener políticas claras de persecución del delito, de investigación del delito, y que las hay en las fiscalías especializadas; pero si no logramos que toda la sociedad se involucre, si la sociedad no abre los ojos, todo se naturaliza facilitando que las cosas sigan. Por eso se creó el 145 como teléfono gratuito y anónimo donde una persona que sabe de la existencia de un prostíbulo o considera que hay casos de explotación en un taller clandestino, puede denunciarlo. Visibilizar debe ser parte de la política pública, como debe ser parte de la política mediática, de la política de los sindicatos y de todas las organizaciones. En el tema mediático hay que valorar el decreto presidencial que prohibió la oferta sexual en clasificados.
–Respecto de la visibilización como una toma de conciencia, ¿qué lugar tienen los medios cuando un programa televisivo propone a la mujer como objeto?
–Justamente, no solamente logramos en estos años visibilizar esa voluntad de convertir en objeto a la mujer, sino también que impulsamos una ley contra la violencia de género que tiene un capítulo donde habla de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación. Creo que hay que hacer valer estas leyes en toda su magnitud. La información que brindan los medios de comunicación, tanto en los programas recreativos como el de Tinelli como en otros también tremendos como cuando se habla de femicidio, de desaparición de jóvenes, de mujeres, y donde también se vuelve a poner el eje en la persona que está siendo víctima de algún delito. Según algunas coberturas, parece que si le gustaba estar con varios chicos, si le gustaba la fiesta merecía ser asesinada o desaparecida. Claro que tenemos que revertir esto, y creo que avanzamos mucho no sólo a nivel legislativo sino también en organizaciones para trabajar con los medios de comunicación, pero falta mucho. A veces prendo la tele y me digo cómo con todas las campañas que hacemos, con el tiempo en las escuelas, en los pueblos, en las ciudades, en cursos virtuales, en todos lados, prendemos la tele y vemos las barbaridades que suceden a nivel simbólico. Pero creo que es algo que hay que hablar, denunciar y saber que contamos con estas leyes que nos amparan.
–Se ven whiskerías en todas las rutas. ¿Cuánta colaboración u obstaculización reciben de los gobernadores, intendentes, concejales, en cada provincia?
–Respecto de lo prostibulario, en muchas provincias empieza a trabajarse en los cierres de los prostíbulos. La legislación nacional, desde hace más de 100 años indica que en la Argentina no está prohibido ejercer la prostitución de ninguna manera, ni perseguir a las personas que están en situación de prostitución. Pero sí está prohibido comprar o vender, usufructuar la prostitución ajena, el proxenetismo, la venta de otra persona. Los prostíbulos son el lugar y el sistema justo para esa explotación. En general, siempre gozaron de buena salud durante todo este tiempo. En estos últimos años se impulsó fuertemente el cierre real de los prostíbulos; algo que me parece muy interesante y acorde a la política nacional, pero creo que hay que acompañarlo con otras políticas como redes de contención de las víctimas, de programas de reinserción de esas personas. Hay que acompañar esas políticas con la persecución de la clandestinidad, de lo que llaman “privados”, no sea que después funcionen de otro modo, incluso más sofisticado. La complejidad de cada provincia es muy alta. Cada una tiene una realidad, una lógica diferente. Algunas provincias vienen trabajando muy bien, pero algunas con mucho más déficit.
–¿Cómo se reintegran las víctimas de trata una vez liberadas?
–Esa es una tarea bien compleja, donde estamos centrando muchas acciones. Hablamos de personas violentadas de la peor manera, que vivieron situaciones de esclavitud con todas las formas de violencia: sexual, laboral, física, psicológica, simbólica, económica. Todas las formas de violencia atravesaron el cuerpo de estas personas. Por lo tanto, hace falta volver a elaborar un proyecto de vida y tener una idea de hacia dónde quiere ir esa persona. Es un trabajo muy complejo para el Estado y principalmente para esa víctima.
–¿Cómo se los protege de los reclutadores que generalmente están en círculos cercanos?
–Hay un programa de protección de testigos que funciona con una rigurosidad muy importante. Y buscamos la mayor cantidad de garantías de derechos reforzando justamente todas las herramientas necesarias para que esa persona se fortalezca y no vuelva a caer en una red. Es sumamente complejo, pero hay que hacerlo. Y también hay que avanzar en revisar los procesos judiciales, porque a veces es el hermano, el primo o el marido el que efectivamente la involucró en una red de tratas.
–¿Cómo están trabajando el vínculo judicial?
–Dentro de la Justicia se viene trabajando fundamentalmente a través de la fiscalía especializada (Protex) que lleva adelante capacitaciones. También en la Corte Suprema de Justicia se capacitó a jueces particularmente en la perspectiva de género y específicamente en el tema de trata. Siempre falta, y sabemos que la Justicia es un poder que no fue democratizado en todos estos años de democracia, un hueso muy duro de roer. Sin embargo, a partir de las leyes y de estas capacitaciones, hubo avances importantes.
http://sur.infonews.com/nota/9701/la-comunicacion-en-el-combate-y-la-prevencion
04 de Octubre de 2014
La comunicación en el combate y la prevención
Opinión

Si bien es un tema “nuevo” para todos: su aparición en la escena pública es relativamente reciente; las políticas estatales tienen pocos años de implementación; no existe gran cantidad de información oficial acumulada todavía; al mismo tiempo se requiere de mucha precisión y rigurosidad en la transmisión de información, y también de una gran sensibilidad.
Rescatamos la tarea que realizó al respecto la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista), que elaboró en 2012 un “Decálogo para el abordaje periodístico de la trata y la explotación sexual” que hemos intentado compartir con gran cantidad de periodistas en todo el país, a partir de la publicación de un material que suma datos estadísticos, contextualización y una guía de recursos tanto estatales como de organizaciones comprometidas en la lucha contra la trata de personas.
Es fundamental realizar una apelación a la autorreflexión acerca del lenguaje que se utiliza en la cobertura de este tipo de casos: emplear los términos correctos contribuye a hacer visible el delito de trata (describirlo ateniéndose a todas las situaciones de violación a los derechos humanos que están implicadas: secuestro, privación de la libertad, torturas, violaciones, supresión de identidad, entre otras); no utilizar eufemismos que aluden a prácticas prohibidas por la ley (por ejemplo, cabarets, whiskerías, para referirse a los lugares donde se explota sexualmente a las mujeres); intentar contrarrestar la naturalización de las diferentes formas de sometimiento que supone este delito.
También tener especialmente en cuenta todo aquello que contribuye al resguardo de la víctima y de su familia: es tan importante reconocer a las víctimas como interlocutoras válidas y darles un lugar de sujeto en las coberturas periodísticas, como tener especialmente en cuenta las condiciones particulares de desprotección o vulnerabilidad a las que pueden quedar expuestas en función de decisiones periodísticas no responsables. En la búsqueda de información es recomendable evitar la revictimización; no ahondar en datos que puedan afectar la privacidad; y cuando la/as víctimas fueran niñas, niños o adolescentes velar en todo momento por el respeto de sus derechos, evitando la difusión de imágenes o testimonios.
Resulta crucial que la cobertura periodística describa el contexto en el que fue captada la víctima, informando en concreto qué tipo de método de captación se utilizó y refiriendo en lo posible cuáles son los más frecuentes. Por otra parte, también es importante atender a las condiciones de vulnerabilidad, si las hubiera, pero sin detenerse excesivamente en biografías y circunstancias particulares, de modo de no culpabilizar a la víctima por la situación que padece ni cuestionarla o abrir juicios de valor sobre su persona. Las coberturas centradas en este tipo de descripciones, que suelen ser acompañadas de un tratamiento morboso y amarillista de la información, desplazan la atención y reflexión del público hacia cuestiones menores o anecdóticas, suelen ser discriminatorias en relación con las propias víctimas y no contribuyen a la comprensión de las causas del problema ni a la visibilización de sus responsables.
Es una práctica (social, y por tanto periodística) reiterada, sobre todo en aquellos delitos cuyas víctimas son fundamentalmente mujeres, la tendencia a responsabilizarlas por su padecimiento, y por tanto a diluir o desvanecer el lugar de los verdaderos responsables (en este caso los tratantes, pero también los llamados “clientes”). Por esta razón, es fundamental que la cobertura periodística de este tipo de noticias aporte información que contribuya al entendimiento global de la problemática, haciendo especial énfasis en los responsables del delito y sus motivaciones.
En este sentido, es importante dar a conocer las tramas particulares que vinculan poder y delito en el caso de la trata de personas, por lo que resulta fundamental que la investigación periodística se oriente a la reconstrucción de esas redes, los territorios donde operan y las vinculaciones con los actores de poder fáctico que pueden estar ofreciéndoles cobertura e impunidad para el desarrollo de sus negocios delictivos. Siempre es recomendable dar cuenta de la recurrencia y brindar información sobre otros casos similares, de modo que los hechos no se pierdan en la memoria colectiva como casos “aislados”.
También hemos hecho especial énfasis en crear conciencia respecto de la responsabilidad que les cabe en estos delitos a los hombres que pagan por sexo. En esta misma línea, hace pocos meses comenzó a emitirse la primera campaña integral del Estado nacional sobre la trata de personas, que abarca tanto la trata con fines de explotación sexual como la trata con fines de explotación laboral, elaborada en conjunto por los cuatro ministerios que integran el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas (www.comitecontralatrata.gob.ar). De modo deliberado, quienes trabajamos en su diseño definimos que no íbamos a poner a las víctimas como protagonistas de la campaña (justamente con el objetivo de no revictimizarlas) y que, en su lugar, íbamos a enfocarnos en quienes suelen quedar omitidos en estos mensajes: los tratantes (señalando particularmente los mecanismos más habituales de captación) y los “consumidores” de prostitución / prostituyentes, ambos como parte de una cadena. Es la primera vez que el Estado nacional explicita en una campaña los vínculos entre trata y prostitución, haciendo énfasis en las conductas sociales y culturales que llevan a naturalizar la demanda de sexo pago y a disociarla del delito de trata.
Por último, resulta fundamental que las coberturas periodísticas sobre estos temas divulguen en forma permanente las modalidades existentes para denunciar estos hechos (línea nacional 145, las 24 horas, en todo el país) y los espacios gubernamentales y no gubernamentales donde es posible acudir para recibir ayuda. La consulta de fuentes confiables también resulta fundamental, del mismo modo que el chequeo de la información con esas fuentes, incluyendo las oficiales en los distintos poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata de personas. La circulación y permanencia de estos temas en la agenda periodística también es una contribución a su visualización y a la divulgación de las estrategias básicas de prevención que deben estar en conocimiento de la ciudadanía, fundamentalmente de los sectores más jóvenes y vulnerables.
Creemos que los esfuerzos que se hagan en materia de sensibilización de los periodistas y de la comunidad, y la divulgación de información básica sobre las características y modalidades propias de este delito, cumplen un rol muy importante en el combate y la prevención del mismo. En la medida que la trata de personas requiere para subsistir de la producción y reproducción de prejuicios, estereotipos, formas de estigmatización y prácticas culturales de sometimiento y discriminación, es importante generar condiciones para que nuevos discursos circulen y tornen audible (y reprochable) en la sociedad este grave problema de violación de derechos humanos que nos aqueja en el presente.
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_333
04 de Octubre de 2014
Entrevista. Sonia Sánchez. Activista contra la trata
"Todavía vivimos en un país donde existe la gran industria de la vagina"
A los 16 años, Sonia Sánchez se fue de la provincia del Chaco buscando progresar, pero un año después cayó dentro de una red de trata que la llevó a Río Gallegos. Ya liberada, hace cinco años se dedica activamente a concientizar a los jóvenes de todo el país para terminar con la prostitución.
–¿Cómo decidió el cambio de vida?
–Después de una gran paliza. Eran las dos y media de la tarde, fue en un departamento a tres cuadras de la Plaza Flores. A un varón prostituyente no podés decirle que no. La policía arregló con el varón y me llevó detenida. Yo quedé toda lastimada. El que me salvó la vida fue el conserje del edificio y cuando me dieron la libertad sufrí un shock emocional muy profundo hasta que empecé a nombrar las cosas por su nombre y empecé una nueva vida, a ser una mujer con derechos.
–¿Cómo es trabajar la problemática de la prostitución con los adolescentes?
–Los adolescentes están con muchas ganas de aprender y escuchar si se les habla de igual a igual, diciendo las cosas como son. En vez de quedarse en su casa jugando a la play vienen a las charlas a trabajar con estas problemáticas. A mí me interesa construir desde la no violencia. Pero lo que sí veo es que en los adultos hay muchas más resistencia. Los adolescentes lo agarran más rápido.
–¿Qué es lo que primero que les dice?
–Para que los jóvenes de hoy no se conviertan en los prostituyentes de mañana o las putas del futuro, lo mejor es hablarles de la trata sin maquillaje. Les digo qué es la prostitución, qué es la trata, qué es el proxenetismo. Describo la violencia que implica para que tomen conciencia de lo que significa “ir de putas”, lo que implica empezar a tener una sexualidad precaria y violenta. Hablamos de lo que es hacer el amor, qué es tener buen sexo, cómo vivir una sexualidad más rica.
–¿Por qué cree que las mujeres caen en la prostitución?
–Todavía vivimos en un país donde existe la gran industria de la vagina. La mayoría de las chicas que caen en la trata no saben leer ni escribir. ¿Cómo vas a luchar por tus derechos si no los conocés? La trata es el segundo gran delito en el mundo y el que más plata da. Un cuerpo se llega a vender hasta treinta veces por noche... Toda esa plata negra es un gran negocio. Muchos prostíbulos sostuvieron campañas políticas.
–¿Mejoró algo la situación con los años?
–Hasta hace unos años les mentían a las chicas, les decían que iban a trabajar como empleadas domésticas. Ahora, directamente les dicen que van a ser prostitutas por un año y con eso van a poder darle educación a sus hijos y con lo que ganen se van a poder poner un pequeño kiosco. Y después no pueden salir. Es un discurso fácil y cargado de violencia. Además, antes, en Río Gallegos sólo había dos cuadras con prostíbulos, hoy hay ochenta, es asqueroso. Es la ruta de la minería y el petróleo en el que trabajan varones del norte sin su familia, cuyo único divertimento es el prostíbulo que está manejado por los intendentes de los municipios. Por eso vuelvo a decir que es una gran industria de la explotación de los cuerpos donde todos y todas estamos inmersos.
–¿Con la ley de trata se avanzó?
–La ley de trata me parece bien, pero no hay decisión de reglamentarla. Por eso, le pedimos al gobierno argentino que, siendo un país abolicionista, ya que la Argentina firmó todos los tratados internacionales, debe trabajar para abolir toda práctica de violencia que, en la práctica, viola todos esos tratados. Debemos abolir la costumbre prostibularia como país. Hemos estado más de un año y medio reuniéndonos con las ONG, trabajando en el borrador de la reglamentación. Nos hemos sentado cada mes con los distintos ministerios y ninguno sabía quién iba a manejar la reglamentación. Por eso, exigimos la inmediata restitución de derechos para que las prostitutas dejen de ser víctimas y sean sujetos de derechos.
–Pero se rescataron varias mujeres...
–Dicen “se rescataron siete mil mujeres de la trata”. Pero la palabra “rescatar” está mal, porque ellas siguen siendo víctimas. Esas chicas vuelven a su pueblo y están en el mismo limbo sin trabajo, sin educación, son muy vulnerables a volver a caer. Otro gran negocio dentro de la prostitución es el de las víctimas que hace que entre plata a los gobiernos de turno, a las ONG, a los sindicatos y a las fundaciones. Pero la que muere pobre y puta es la que fue explotada toda su vida. Al final, todos viven de las víctimas. Es una gran pantalla de lucha y no hacen nada. Los que viven de las prostitutas son la policía, las ONG, los políticos.
–¿Cómo hace para trabajar con las ONG y los funcionarios públicos que usted misma critica?
–No me interesa un carajo. Yo soy muy autónoma, a mí el Gobierno no me da nada y puedo ponerlo en cuestión. Se siguen violando los derechos y promoviendo la prostitución a través de la pobreza. Enseñá a trabajar, abrí escuelas. A mí nadie me compra mis palabras ni mis silencios. Digo lo que veo y reflexiono, guste o no, lo podemos discutir políticamente.
–¿Qué hizo el Estado por usted mientras era prostituta?
–Yo le pedía trabajo y me daba una caja de alimentos y profilácticos.
–Una vez declaró que a las prostitutas les cuesta decirles a sus hijos que los quieren.
–Cómo vas a poder decirlo si no sabés lo que es ese sentimiento, cómo vas a poder abrazar a alguien si estuviste manoseada toda tu vida.
–¿Cómo hizo para recuperar el goce de su propia sexualidad en esta nueva etapa?
–Lo sigo trabajando. Debés recuperar tu cuerpo, conocer tu deseo. Pero lo primero que debés hacer es quererte a vos misma para luego poder querer a los demás. Soy madre de un varón de 18 y lo estoy educando como a un varón feminista. Es una construcción diaria.
04 de Octubre de 2014
Romper con el estigma
La Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, es el único centro en el país que trabaja de manera integral en la asistencia a las víctimas de explotación sexual. Cómo trabaja el equipo de profesionales que tiene como objetivo acompañar a las familias desde el momento de la desaparición hasta lograr la reinserción laboral de las mujeres que fueron explotadas sexualmente.

Fue en ese proceso que, casi sin proponérselo, puso al descubierto las complicidades policiales, judiciales y políticas que enmarcan esta problemática y se puso al hombro la lucha por recuperar a miles de mujeres víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual.
En ese camino, Trimarco creó en la ciudad de San Miguel de Tucumán la Fundación María de los Ángeles, que funciona desde octubre de 2007 brindando una asistencia integral a las víctimas de ese delito y que es único en el país: cuentan con un equipo de abogados, psicólogos y asistentes sociales que diseñan y planifican el abordaje y la intervención que reciben las jóvenes.
El trabajo que realiza el equipo de profesionales comienza cuando desaparece una persona. En ese momento, se realiza un filtro para evaluar si se trata de un alejamiento del hogar o si puede llegar a ser una potencial víctima de una red de explotación sexual. Existen diferentes etapas en el proceso: la primera es la jurídica, que se articula con las tareas que llevan a cabo la División de Trata de Personas (de Tucumán) y Gendarmería que son las fuerzas que se encargan de buscar a la persona que se encuentra desaparecida. “Cuando se produce un alejamiento del hogar o cuando algún familiar se acerca a hacer una denuncia, el equipo jurídico está presente”, detalló Elisabeth Saavedra, una de las asistentes sociales que trabaja desde los inicios en la Fundación. Por otro lado, funciona también el equipo psicosocial que se encuentra enfocado en el acompañamiento a las familias cuyo miembro está desaparecido y, luego, en la asistencia a las víctimas. En esos casos puede tratarse de una persona que fue rescatada durante un allanamiento o que se acercó a la Fundación a través de un amigo o conocido sin necesariamente haber sido liberada durante un procedimiento. “En esa primer etapa nosotros brindamos contención, al igual que en los allanamientos de los que participamos cuando hay una orden judicial que lo avala. En ese momento el rol del psicólogo o trabajador social tiene que ver con el acompañamiento y eso marca una clara diferencia con el rol de la policía. Nosotros estamos ahí para que las mujeres puedan depositar su confianza en nosotros y así brindarles un espacio donde puedan apoyarse después porque consideramos que el momento clave es el que viene luego”, describió la profesional. Sin embargo, la instancia en que se lleva a cabo un allanamiento también es delicada ya que muchas personas quedan libradas, en situación de vulnerabilidad e incluso en riesgo de vida. “Hay veces que las mujeres no llegan a percibirse como víctimas pero una vez que comenzamos a trabajar se genera una situación de reconocimiento y nos empiezan a relatar acerca de la situación vivida. En esos casos, el proceso es al revés porque la etapa judicial se inicia una vez que esta persona está dispuesta a denunciar”, afirmó Saavedra.
Luego, se inicia el trabajo de recuperación y posterior reinserción de las víctimas, un proceso que depende de cada caso en particular ya que intervienen los recursos internos y externos con los que cuentan las mujeres y del apoyo o no que haya de su familia. En ese sentido, Saavedra señaló que luego de un allanamiento deben evaluar muchas cuestiones como por ejemplo el núcleo familiar, que no siempre es el mejor espacio con el que cuentan las víctimas. “Hay que tener en cuenta si se trata realmente de un espacio que contiene y apoya ese proceso de recuperación porque hemos tenido casos en los que las familias han sido cómplices de la redes que las mantuvieron cautivas”, resaltó la asistente social.
Y agregó: “Es compleja la situación porque, en su mayoría, son jóvenes que tienen niños a cargo y que tienen problemas de adicciones. Las familias muchas veces no contienen ni acompañan, entonces para nosotros es muy importante tener todo este dispositivo para así poder hacerlo”. Con la intensión de cubrir esa necesidad, en abril de 2013, se inauguró en la Fundación un jardín maternal para los hijos de las víctimas que se encuentran en el proceso de recuperación.
Además de asistir integralmente a las víctimas durante el proceso de recuperación, en la Fundación se ocupan de brindarles herramientas que, progresivamente, las ayudan en la creación de nuevos vínculos, espacios, amistades a través de actividades de recreación que generan un mayor fortalecimiento y empoderamiento de la situación. Cuentan con la posibilidad de terminar sus estudios y de tener una salida laboral ya que allí se dictan cursos de auxiliares en ventas, enfermería, fabricación de pastas y talleres de computación y radio que no son únicamente para las chicas asistidas por la organización sino que están abiertos al resto de la población, sobre todo a los jóvenes.
“Además del apoyo psicológico y psiquiátrico nosotros también realizamos un abordaje social de manera individual con la víctima implementando diferentes acciones que tengan que ver con lo sanitario y lo productivo. Tenemos convenios con el ministerio de Trabajo y con el de Desarrollo Social. Nosotros estamos trabajando de manera integral con la gente de Acceso a la Justicia en cuanto al abordaje del caso y en cuanto a la realización de diferentes acciones”, enumeró Saavedra.
En cuanto al rol de las profesionales que trabajan en la Fundación, Saavedra señaló que la figura de la mujer es “indispensable” ya que el profesional de la Fundación no sólo tiene que estar preparado y formado sino que tiene que tener una sensibilidad para abordar estos temas. “No cualquiera se va a sentar en una cama o va a entrar a un prostíbulo. Las víctimas registran mucho todo lo corporal y expresivo por eso creas el vínculo con ellas desde el momento en que, por ejemplo, le agarrás la mano. Ella tiene que saber que vos estas ahí para defenderla y que puede confiar en vos, es en ese momento que marcás la diferencia. Entonces, tener la sensibilidad es fundamental te marca la pauta del vinculo habilitante, es lo que le permite al otro confiar en vos. Una puede ser una gran psicóloga o trabajadora social pero si te dan miedo o asco esas cosas que son visibles ante el otro se obstaculiza todo el proceso”.
La especialista remarcó que el trabajo que realizan con las mujeres no es a partir de su victimización sino todo lo contrario. “Trabajamos con ellas como sujetos activos siempre. Las ponemos en ese rol que no es de pasividad ya que, si bien cuentan con nuestro acompañamiento, el 90% del proceso depende de ellas. Sin embargo, sí tenemos que hablar de víctimas porque lo que vivieron fue un flagelo. A la hora de reclamar para que sus derechos sean restituidos es importante poder hablar en estos términos porque si no se termina minimizando la situación”, puntualizó Saavedra.
–¿Se sienten apoyados por otros organismos?
–El trabajo acá es en red. No podemos asumir el compromiso de que alguien salga adelante si no podemos lograr que otros también lo asuman y sobre todo el del Estado. Hoy en día hay más apertura y eso tiene que ver con la envergadura que ha tomado la Fundación pero desde el día uno estuvimos golpeando puertas para que se reconozcan los derechos de las víctimas.
((recuadro)) El trabajo con las mujeres en situación de prostitución
La Fundación tiene una postura muy clara y es que estamos en contra de considerar a la prostitución como un trabajo porque consideramos que esa persona está en riesgo. Perfectamente puede haber sido una persona explotada o una víctima de trata, el límite es muy delgado. Por eso, el equipo plantea el trabajo también con las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, que en estos últimos dos años incrementó mucho ese número en la población.
Muchas veces las víctimas no se reconocen como tales y por eso no sienten que han sido explotadas, pero siempre hay un proxeneta o un “fiolo” detrás de ellas. Eso se va dilucidando a medida que va avanzando el proceso en conjunto.
El punto de trabajo con estas mujeres tiene que ver con generarles nuevas alternativas, que quizás nunca tuvieron, y que ellas puedan elegir. Algo que realmente hay que tener en cuenta es que la mayoría empezó estando en la situación de prostitución siendo niñas, por lo tanto, hablamos de una real situación de explotación y de una persona que es víctima.
La Fundación tiene las puertas abiertas para poder trabajar con ellas y generarles nuevas alternativas porque consideramos que no tiene que ver sólo con lo económico, sino que tiene que haber un abordaje psicológico, un acompañamiento familiar y de la Fundación.
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_333