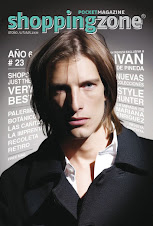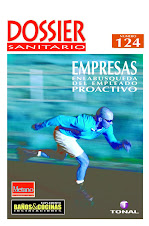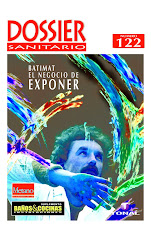Entrevista. Mateo Alaluf y Esteban Martínez García. Investigadores laborales del FNRS
El costo social de bajar el déficit público
La limitación de los sindicatos europeos para dar respuesta a las demandas sociales. Los escasos márgenes de maniobra de la política y su potencial correlato en Latinoamérica.

Investigadores laborales del FNRS (Bélgica) y del Conicet.
En medio de la crisis europea, Esteban Martínez García y Mateo Alaluf, profesores de Sociología del Trabajo en la Universidad Libre de Bruselas, analizaron el impacto de la crisis europea sobre el trabajo y las relaciones laborales, intercambiaron experiencias sobre el mercado laboral europeo y revisaron particularmente el mercado belga en contraste con el mercado argentino. Calificaron como “imparable” el avance del neoliberalismo en los países del llamado Viejo Continente, donde ni el trabajador individualmente ni los gremios pueden detener cómo arrasa con todos los derechos.
Alaluf calificó como “un problema” el avance de las subcontrataciones en las multinacionales y el tipo de respuestas colectivas que se dan frente a esas evoluciones. “Está cambiando la población laboral con un gran avance de la precariedad –subrayó Alaluf– y creemos que esto presenta un desafío importante para los sindicatos.”
Para el profesor Esteban Martínez García, otra característica destacable del contexto es el aumento de los movimientos sociales, de protestas masivas a las políticas neoliberales, “que poseen una gran incapacidad de ser traducidos al campo político. Y es curioso, pero en ese ambiente de fuertes movilizaciones, hay también menos capacidad de negociación por parte de los sindicatos”.
–El neoliberalismo inaugura su etapa primero en las dictaduras latinoamericanas, y a partir de 1979, en Inglaterra, y en la década del ’80 en Estados Unidos. ¿Cuándo se aplica en Bélgica?
Esteban Martínez García: –Al mismo tiempo que Ronald Reagan asumía en Estados Unidos y Margaret Thatcher, en Inglaterra; en Bélgica se erigió un gobierno de derecha que comenzó a aplicar medidas neoliberales como privatizaciones, restricciones a la seguridad social, etc. Pero esto no tuvo el avance de aquellos países porque Bélgica es un país donde las organizaciones sociales y los sindicatos son muchos y muy fuertes. Tenemos una tasa de sindicalización que ronda el 70%. Esa organización hizo que el neoliberalismo fuera resistido y permitió que hoy todavía haya un sistema de indexación automática de los salarios al costo de la vida. Bélgica es uno de los pocos países donde sigue en pie. Un sistema de indexación de los salarios y también de protección social que permitió que en el peor momento de la crisis la demanda interna no bajara como en el resto de países de Europa. Hubo luego gobiernos más de centro y centroizquierda que resistieron estas tendencias, hasta ahora. Pero creemos que a partir de ahora va a haber una inflexión y que empezarán a marcarse más fuertemente las medidas neoliberales.
–¿Cómo persisten esas medidas luego del impacto negativo que el neoliberalismo demostró en el mundo?
Mateo Alaluf: –La principal razón es la presión internacional. Bélgica es un país que depende mucho del intercambio entre importación y exportación. La competitividad no nos permite tener una política diferente de la que está avanzando en el resto de Europa. Hay una ley de competitividad que hace que en Bélgica los salarios no puedan crecer diferentemente a los principales competidores, que son Francia y Holanda. El neoliberalismo dominante desde 1980 está haciendo una transformación ideológica muy grande. El problema principal es cómo se transformó la manera de pensar de la población. Antes los valores de solidaridad eran más fuertes, ahora priman los valores más individualistas. Pero hay también aspectos paradojales de difícil comprensión como la idea de que como la esperanza de vida creció, debe levantarse también la edad jubilatoria. Y esto se dice en Alemania, que es la población más vieja de Europa… y también en Francia, que tiene una de las poblaciones más jóvenes… Que la población sea joven o vieja, no importa, el argumento es el mismo. En Europa la heterogeneidad es la característica principal. Grecia, Holanda o Alemania son totalmente diferentes, pero las medidas son las mismas para todos los países.
–¿Qué enseñanza deja la profunda crisis en Grecia, España, Portugal…?
E.M.G.: –Lo que sorprende es que esta crisis que comenzó como una crisis hipotecaria se convirtió rápidamente en una crisis económica y social, y después en una crisis de las deudas soberanas. No cambiaron las orientaciones de las políticas neoliberales. Ya desde antes de la crisis no se logró instalar un debate intenso para proponer una alternativa a lo que indican como una política de austeridad. Alemania se ubicó en el centro y hace mucha presión en esa dirección, que se traduce en un bloqueo a los aumentos salariales y al agotamiento de la demanda interna que va a motivar un mayor desempleo aún.
M.A.: – Ahora también el Banco Central Europeo, que antes tenía un discurso muy neoliberal, cambió ese discurso radicalmente. Ahora, ellos también hablan de la necesidad de desarrollar la demanda interna. Pero en términos políticos, en la estructura de la Unión Europea, son conservadores, es de decir de derecha, y no cambian. Los países necesitan de inmensas mayorías para cambiar muy poco. Esto lleva a que los dirigentes pueden tener buenos discursos pero que no puedan cambiar la dirección o que consigan cambios muy lentos.
E.M.G.: – Hay que subrayar que los discursos están cambiando porque nos damos cuenta de que la solución pasa sólo por favorecer la competitividad de las empresas para aumentar la exportaciones. Tenemos un gran problema de demanda interna, en toda la Unión Europea; y los Estados que constituyen la Unión Europea se han cerrado en un sistema que no permite invertir en el sector público, que va en dirección de mayores recortes. Esto es lo que han decidido y votado en los respectivos parlamentos a través de un tratado de estabilidad y de crecimiento que limita las posibilidades de aumentar la deuda pública. Es más, tienen que ir en dirección de mostrar una disminución de la deuda pública y evitar el déficit. Y de esa forma, va a ser difícil desarrollar la demanda interna. Pretenden llevarnos al nivel que estábamos en los años antes de la crisis de 2007, a través de un proceso de disminución de la deuda pública en casi todos los países (deuda que ya estaba bajando) cuando explotó el riesgo de quiebra de los bancos que requirió una financiación inmensa, en gran parte de los países europeos. Esto provocó un aumento considerable de las deudas públicas, que pasaron a ocupar el 60%, 80% y hasta el 160% del PBI. Y claro, si el objetivo ahora es llevarla de nuevo a un 60%, aunque sea a largo plazo; si el objetivo es que los déficit públicos bajen a cero, cualquiera sea la orientación política en los países miembros, neoliberales, socialdemócratas, o lo que sea, los márgenes de maniobra son muy pequeños. Eso no transmite mucho optimismo. Incluso diría que si los discursos están cambiando, es porque estamos ante una recesión y algunos hablan de una inevitable depresión.
M.A.: En este contexto, los gobiernos de derecha o socialdemócratas conducen la misma política. También depende de qué país hablamos. Hay países donde los sindicatos se debilitaron mucho y hay otros que quedaron fuertes, como en Bélgica, donde la tasa de sindicalización no bajó. Pero es diferente en Francia donde la tasa de sindicalización es baja y también en el Reino Unido donde, después Thatcher, los sindicatos tuvieron muchas dificultades y sus capacidades de negociación disminuyeron mucho y donde las patronales quedaron muy fuertes. Incluso en Bélgica, donde hay una cultura de la negociación y una tradición sindical muy, muy alta, no hay posibilidades de negociar aumento de salarios, y es más, diría que al contrario, vamos a aumentar las horas de trabajo y disminuir los días de vacaciones. No hay lugar para negociar. También el discurso que está instalando fuertemente la derecha es que “ahora la situación está muy grave”, “debemos tomar medidas drásticas y radicales”, algo que en Bélgica hubiera sido impensable. Sin embargo, noto en los discursos de los más altos dirigentes del Banco Central Europeo que “esta política de austeridad no es sustentable”. Incluso los alemanes, que habían elevado la edad de jubilación a 67 años, debieron bajarla a 63. En este sentido hay partidos y grupos sociales que quieren meter el máximo de presión.
–¿Cómo creen que el movimiento obrero debería revertir la situación en Europa, en general, o en Bélgica, en particular?
M.A: –Eso es bien difícil. Creo que no hay solución. Estamos en un contexto donde los problemas son muy locales pero las soluciones exigen acciones conjuntas que no se limiten a algún país, aun en el caso de los más grandes. No hay respuesta posible en un solo país. Esto da un marco de gran dificultad. Hay organizaciones que se agrupan y debaten, pero las cúpulas, como la Confederación Europea de los Sindicatos, quedan institucionalmente muy lejos de encontrar soluciones. En parte también por las diferencias muy grandes que hay entre los países y entre organizaciones. Es decir, es difícil pero ya se están organizando cosas y hay coordinaciones que se están poniendo al frente… Y hay también hay una protesta social muy fuerte que no tiene todavía posibilidad de verse representada.
–¿En cuánto puede sostenerse la Unión Europea, tal como funciona actualmente, para dar solución a los conflictos que describen?
E.M.G.: –La solución no puede ser forzar a las organizaciones intermediarias y los sindicatos, en particular, porque hay una perspectiva democrática detrás que no debe perderse. El problema de Europa es que es una unión económica y monetaria y no se han desarrollado nuevas políticas sociales para atender los reclamos respecto de protección social, de empleo y salarios. Y eso es lo que impide encontrar soluciones supranacionales a nivel de ese Estado que no es un Estado, que es una forma de Estado en construcción, centrado en una construcción económica y monetaria en una zona con libre circulación de bienes y capitales, y con ciertos límites para las personas. El problema de Europa es que no tuvo la capacidad de construir al mismo tiempo una política social.
M.A: –Hubo una construcción de un mercado único, una integración económica y monetaria, pero no hubo una Europa social. Los sindicatos no pudieron hacer mucho en Europa y eso debilitó a los sindicatos, que perdieron poder de negociación. Esta es la situación que debe cambiar, aunque también sea muy difícil y no se logre de un día para el otro. Las elecciones europeas desarrollaron en muchos países corrientes populistas nacionalistas de extrema derecha. El Partido Demócrata de Suecia, un grupo neonazi que antes tenía el 5%, ahora va a tener un 15 o 20%. Y esto crece también en Dinamarca y en Bélgica, donde hay un partido nacionalista fuerte. El país está viendo crecer esta corriente y no puede irse para los socialdemócratas, que están yendo hacia políticas neoliberales. La extrema derecha dice que los socialdemócratas abandonaron las clases populares, y que son ellos los que los representan y van a defender el Estado de Bienestar. La extrema derecha ha aprendido y tiene hoy este lenguaje.
–Recorrieron el predio que era la antigua Esma. ¿Cómo vivieron esta experiencia?
M.A.: –Muy impresionante. Ver este lugar permite comprender muchas cosas. Esta tendencia que existe ahora desde distintos campos de pensar que hay ideas que deshumanizan, que pueden llevar a la muerte. Es una situación que ahora esta presente en Europa cuando se piensa el islam, y se piensa el terrorismo y se habla de un enemigo interno… ya se está hablando de islamofobia. Está creciendo un pensamiento radicalmente diferente, que sostiene que hay que extirparlos; y no estamos al nivel de la dictadura, no es esa la situación, pero esto que vemos aquí debería mantenernos alerta. No es la misma cosa, no se puede comparar …
E.M.G.: –No, claro. Sería errado hacer una comparación, pero las clases dirigentes pueden ver aquí cómo, con la ayuda de los militares, se reprimió argumentando luchar contra el comunismo o contra un cierto extremismo, pero que finalmente se persiguió a quienes participaban de un movimiento social, sea en las empresas o en los barrios… No es comparable pero tiene que servir de advertencia en Europa adónde puede llegar esta idea de reprimir la protesta, es una cosa impresionante.
http://sur.infonews.com/nota/9682/el-costo-social-de-bajar-el-deficit-publico
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_332