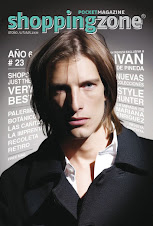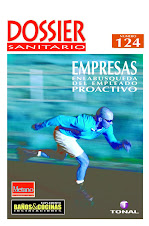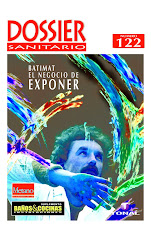"El derecho debe transformarse en tanto lenguaje y compromiso"
Entrevista. Julián Axat y Guido Croxatto. Abogados

Foto: Gabyrruiz
Julián Axat es abogado y flamante coordinador del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO); sus dos padres fueron desaparecidos en el centro clandestino de detención platense La Cacha. Recientemente, ante el TOF 1 de La Plata, en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante por la cadena de mando de ese CCD, afirmó: “Hubiera querido defender a mis padres, ser esa defensa que ellos no tuvieron. Nuestros padres son los verdaderos testigos pero no pueden contar qué les pasó antes de que los ejecuten. Pero estamos nosotros: los hijos al menos podemos ponernos en su lugar y acercar una palabra”. Guido Croxatto es abogado. Realizó estancias de investigación en Kiel, Alemania, bajo la dirección del profesor Robert Alexy, en Francia y en España. Su tesis de doctorado en derecho penal es dirigida por Eugenio Raúl Zaffaroni. Es asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ambos llegaron desde distintas experiencias personales a la abogacía y a la defensa de los derechos humanos y plantean una necesidad de renovación en el ámbito judicial: “Con Guido venimos pensando en el derecho con una necesidad de transformación generacional desde la palabra y el compromiso –subraya Axat–, frente a una profesión que se llena de replicantes, de profesionales que repiten lo ya dicho por otros vaciado de contenido. Queremos presentar una palabra que vuelva a poner el cuerpo. Queremos una transformación del lenguaje del derecho que venga de la mano de la creencia y del compromiso. La palabra dicha con compromiso y con creencia es una transformación poética dentro del derecho. Nos gustan más los abogados poetas que los abogados técnicos”.
Coinciden también en identificar un modelo de abogado que denominan “burócrata gris” como el paradigma del profesional de las leyes que debe abandonarse. “Ese abogado de oficina, escondido detrás de un escritorio, casi robot, un mercenario que está siempre dispuesto a hacer cualquier cosa por un honorario”, agrega Axat y grafica el nuevo objetivo: “Buscamos una recuperación humanista, un creador, un abogado de la otredad que busque ayudar al prójimo, que vaya al terreno a conocerlo, que busque democratizar la Justicia, un mundo nuevo de verdadero compromiso con el derecho”. Guido Croxatto: –Si tuviera que intentar una descripción para lo que estamos buscando, diría que queremos ayudar a romper con ese ser del abogado tecnócrata, no ser un abogado de escritorio y no ser un repetidor. Tenemos una visión diferente de lo que hace el lenguaje. El lenguaje puede invisibilizar o todo lo contrario. Por eso buscamos un camino diferente, un derecho diferente. Hablamos de poner el cuerpo, de un lenguaje diferente, a favor de un sector que muchas veces no tuvo palabras. Un derecho que tome la misión de permitir que personas sin voz puedan ejercer ese derecho elemental a la palabra, a ser visible, a ser escuchados, a tener dignidad. Por eso decimos poesía: hablar de un derecho poético para un poder administrativista es revolucionario. –¿Cuáles son los temas que más les preocupan del ámbito judicial? G. C.: –A mí lo que más me preocupa es que falta problematizar algunos temas fundamentales para la evolución del derecho, como ocurre con el derecho penal juvenil, la violencia de género, el acceso a la Justicia, la desigualdad y la pobreza. Siempre tomamos los derechos civiles como derechos formales, de primera generación, pero para mucha gente todo eso es una fantasía todavía. Quien no tiene acceso a la Justicia, no comprenderá nunca qué es un derecho. Lo mejor del llamado garantismo es garantizar justamente este tipo de cosas: el acceso palpable y concreto a la Justicia.
Julián Axat: –Hay aspectos de profundización y ampliación de derechos que correspondería que se discutieran dentro de las estructuras judiciales. El acceso a la Justicia, en general, es transversal en todas las estructuras judiciales del Estado y es central llevarlas hacia los sectores vulnerabilizados, y no vulnerables, porque todavía falta avanzar, aunque en estos últimos años haya habido una transformación histórica respecto de las políticas sociales de los ’90 gracias a una profundización y ampliación de un gran universo, de la mano de la Asignación Universal por Hijo, de Pro.Gre.Sar, de la ampliación de una base de sustentación de las necesidades básicas; pero también con la transformación de los derechos humanos, con los juicios, con la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Y está pendiente lo que quedó a medio camino en 2013 con el paquete de leyes que se habían enviado al Congreso por la democratización de la Justicia. Una de las claves de los próximos tiempos será empezar a pensar estructuras judiciales ya no a través de reformas por arriba, de paquetes de leyes que se envían al Congreso para discutir. Ya sabemos que eso genera resistencias corporativas y que, finalmente, quedan bloqueadas por las madejas judiciales y las propias corporaciones que se resisten. Para alcanzar estas profundizaciones de trasvasamiento generacional y cultural hacia adentro de las estructuras es necesario empezar por que los propios empleados, servidores y funcionarios de la Justicia empiecen a discutir hacia adentro qué quieren, qué modelo de Justicia es la adecuada para nuestra democracia, qué valores van a disputar, incluyendo los sindicatos de la Justicia.
–¿De qué forma se puede garantizar que una persona pobre, alguien sin influencias o integrante de los pueblos originarios, más allá de las leyes, tenga realmente acceso a la Justicia?
J. A.: –Eso depende un poco de políticas públicas de cada gobernación de la provincia y de cada una de las asociaciones intermedias que existen, incluyendo las ONG, en el lazo entre la gente de a pie y las decisiones de poder. La inclusión social de los vastos sectores subalternizados durante los ‘90 y los que empezaron a incorporarse al sistema a partir de 2003 vino de la mano de decisiones de la política pública central, impartidas desde el Gobierno nacional, pero que también fueron replicadas por los provinciales. En el orden ejecutivo y legislativo se avanzó en determinada ciudadanía, pero me parece que todavía el Poder Judicial resiste bastante esta transformación y se abroqueló. Sólo algunos jueces entendieron este proceso de cambio: funcionarios judiciales que en sus fallos demostraron ser parte de este proceso. Incluso empleados de la Justicia y algunos sindicatos se sumaron, pero otros piden volver a los privilegios que el Poder Judicial siempre tuvo.
–¿De qué forma las estructuras montadas por la dictadura todavía siguen actuando en el Poder Judicial?
G. C.: –Hay distorsiones en todos los niveles, tanto en el discursivo o teórico, como en el nivel práctico, que es el más problemático. El tema de cómo la Justicia piensa la violencia. Es determinante entender qué es visto como violento y qué no. Cómo interpretan la violencia de la dictadura y cómo la violencia de hoy. En algunas estructuras formales, que indudablemente no son las peores, lo que unos interpretan como violencia otros lo entienden como cambio; lo que uno interpreta como democratización de la Justicia, como apertura, para otros es vulneración en la división de poderes, en la autonomía de la Justicia. Hay discusiones y discursos que están contrapuestos, discursos que esconden intereses invisibilizados. El Poder Judicial tiene ahí una estructura heredada del proceso que perduró en democracia, y que después se traduce en lenguajes que terminan en la estigmatización y la selectividad, es decir, nada más que con los pobres en la cárcel. Ahora, ¿cómo se cambia eso?, ¿cómo se problematizan algunos aspectos? Yo creo que tanto estudiantes como docentes, en el plano universitario, y cada integrante del Poder Judicial, independientemente de la jerarquía que ocupe, debe comenzar por preguntarse si algo que hace es correcto o no, a qué responde cuando hace algo, por qué siempre tiene el mismo perfil de gente, o ver qué hacen los jueces cuando reciben este tipo de gente. El garantismo, el apego a la ley, está estigmatizado, y no el antigarantismo. La Constitución es garantista. Y la lógica de la dictadura es el estado de excepción, barrer con las garantías, luchar contra el “delincuente”, el “subversivo”, el “joven peligroso”, el pobre, la amenaza. Todo eso planteado como normalidad, en nombre de la República, de la democracia, de la independencia de la Justicia, del derecho. Para salir de eso, hay que embarrarse, trabajar con distintos sectores para que accedan a la Justicia y que se los pueda escuchar. Ya eso genera contraposición. Hoy hay debate en casi todos los ámbitos: prensa, libertad religiosa, acceso a la Justicia, derechos humanos en un sentido más amplio. Pero si los operadores de la Justicia no se preguntan, no problematizan lo que hacen, es muy difícil que se consigan reformas con paquetes de leyes.
–¿Cómo ven que mientras las cárceles son lugares de hacinamiento de jóvenes por presunción de delito se permita el arresto domiciliario a quienes cometieron delitos de lesa humanidad?
J. A.: –Esto también está vinculado a la pregunta anterior. Si bien mucho de los jueces que vinieron o fueron designados durante la dictadura están en etapa de jubilación y hay docentes en la Facultad de Derecho que ya están afuera o próximos a estarlo, los colegios de abogados con históricos representantes de facciones vinculadas a esa época sí están. Y dejaron a sus herederos que muchas veces se nutren de valores cercanos y los reproducen, tal vez ya no con una lectura autoritaria, pero sí haciendo centro en focos duros. Una de las ramas está en el derecho administrativo. Hay allí una tradición de civilistas y una tradición de penalistas que abreva en una cultura altamente autoritaria. Y hay otras formas de pensar el derecho, de una manera más plural, más vinculada a la democracia y a la transformación, más vinculada al compromiso con los vulnerables. Adhiero a esa mirada. Ni siquiera hablo de una visión garantista del derecho: me refiero a una mirada del derecho desde abajo hacia arriba, donde lo más importante es que sea una herramienta de transformación social y no un arma de conservación de privilegios. La diferencia entre el poder político y el judicial es que el primero se renueva y el segundo queda. El gran problema es la casta judicial. En los juicios de lesa humanidad se juzga una cultura autoritaria que se dedicó a eliminar personas, a hacerlas desaparecer, y si la propia estructura que juzga está vinculada a esa tradición es como si se estuviera juzgando a sí misma. Hoy hay jueces que, sin haberlo sido durante la dictadura, consideran a la gente pobre, humilde y que vive en los barrios y asentamientos tan enemigos como antiguamente pudieron haber sido mis padres como militantes sociales, considerados terroristas. Si hay jueces que todavía ven con buenos ojos la posibilidad de que los represores gocen de prisiones domiciliarias, es porque de alguna manera están avalando lo que pasó en esa historia, más allá de la garantía constitucional.
G. C.: –Muchos de los críticos de la reforma del Código Penal fueron los mismos que se habían opuesto a la apertura de los juicios de los derechos humanos, pero además eran los mismos sectores políticos con los mismos argumentos. En ese sentido creo que es lineal, y la discusión política es la misma: son los mismos de un lado y del otro. Los que apoyan la reforma del Código Penal son críticos del sistema penitenciario, de cómo funcionan las cárceles, sobre quiénes las pueblan y sobre cómo funciona ese sistema. Los que cuestionan los juicios de lesa humanidad, desde el comienzo hasta hoy, usaron los mismos argumentos para cuestionar la mirada humanista que propone la reforma del Código Penal. Es la misma discusión política, jurídica y académica. Son los mismos sectores. Quedaron sus hijos (conceptualmente hablando), funcionarios, miradas y paradigmas que no se alteran de un día para el otro. En ese sentido, la política de derechos humanos recién está comenzando. No se cambia de un puntapié. Esto es a largo plazo.
J. A.: –Donde hay que imbuir una nueva mirada, una renovación del derecho, es en el derecho administrativo. Siempre fue la rama del derecho más aristocrática, porque es el lenguaje con el que habla el Estado. Los administrativistas siempre fueron formados, hasta con posgrados, en universidades vinculadas a la derecha. Desde las cátedras de derecho administrativo de la UBA, como en las universidades privadas, han salido cuadros que integraron los estudios jurídicos que hicieron el desguace del Estado, que hicieron las privatizaciones. Conformaron una casta muy especial. Diría que no hay administrativistas de izquierda y que son muy pocos los moderados. Es necesario encontrar a un buen Zaffaroni del derecho administrativo y escribir un garantismo administrativista.
–¿Cuáles consideran que fueron los grandes aportes desde 2003 en el camino de la democratización de la Justicia?
J. A.: –La matriz del cambio desde el año 2003 radica en el reconocimiento de una política pública de Memoria, Verdad y Justicia, que fue el reconocimiento a las organizaciones de derechos humanos que lucharon durante tanto tiempo por juicios y castigos y no indultos e impunidad. En este sentido, desde entonces, los juicios de derechos humanos son el cambio más importante que se realizó. Fue el camino de los tres poderes del Estado de recomponer un tejido social dañado y reconocer un genocidio. Es el gran cambio que permitió, por lo menos, empezar a dar la discusión a la que nos referimos. Sin esa base, no es posible ni empezar a hablar de la democratización de la Justicia. Primero hay que juzgar, no solamente a los represores, sino también a la complicidad civil. Porque fue una dictadura cívico-militar. Entonces, hay que poner en el banquillo a los jueces que fueron funcionales a una estructura de dominios que eliminó personas. En estos últimos diez años, y sobre todo en estos últimos dos, se dio una gran discusión política sobre la legitimidad o no de la Justicia que tenemos. Porque el concepto de justicia democrática o legítima tiene que ver con hasta qué punto el pueblo cree o no cree en la Justicia. Cuando uno va al barrio, en la calle, la gente de a pie te dicen que los jueces son coimeros, que no creen la Justicia. Y eso también conforma un tipo de sociedad. En estos 10 años se logró el ingreso democrático e igualitario por ley. El Ministerio Público Fiscal de la Nación lanzó los concursos en todo el país para que pudieran ingresar personas que no fueran “amigos de” o “primos de” o “acomodados por”, esa casta judicial que se autorreproducía. También fueron un avance las discusiones que dan hoy en día grupos como Justicia Legítima u otras organizaciones. Me parece muy sano para la democracia que se haya abierto el debate sobre la sindicalización judicial. Allí empezó a haber entre los empleados de la Justicia una discusión muy rica sobre qué es lo que el sindicato pacta con la corpo y qué no. Todavía falta dar una gran discusión, de cara a 2015, que es una nueva Constituyente que permita a las nuevas generaciones de abogados y jueces discutir una nueva constitución, abierta, que mejore las condiciones, el estándar de derechos, que se discuta un modelo de poder distinto al que tenemos, que profundice incluso todo lo que la constitución refiere del Poder Judicial, que democratice la estructura de la Justicia.
G. C.: –Nosotros, como generación, también nos tenemos que hacer preguntas, algo que la política de derechos humanos posibilitó. Promover la discusión desde los que no pertenecemos estrictamente a esas castas nos permite problematizarlas, en parte porque queremos acceder y en parte porque queremos permitir el acceso de los sectores a los que uno trata de empoderar. Permitir que esas personas, a través del ejercicio de sus propios derechos, y no de la defensa que nosotros podemos hacer de algunos sectores vulnerados, más que vulnerables, sino cómo esas personas alteran con su sola presencia, con su sola palabra, el funcionamiento de la Justicia que los excluyó históricamente. La política de derechos humanos es fundamental en ese sentido, más allá de los juicios estrictamente, que en sí son valiosísimos y que problematizan toda la Justicia, su rol de la Justicia durante la dictadura, las lógicas que perduran en democracia, quiénes acceden y quiénes no, quiénes son los que ejecutan o representan ese servicio y hablan en nombre del derecho, que muchas veces son los primeros enemigos de la Justicia. Y el reconocimiento de que para llegar a esta impresión, hubo un trabajo denodado, muchas veces marginal, de muchos organismos de derechos humanos, durante mucho tiempo, con mucha tesón y firmeza para la reapertura. Como dice Julián: Memoria, Verdad y Justicia es hijo del reclamo de juicio y castigo, es hijo de la militancia.