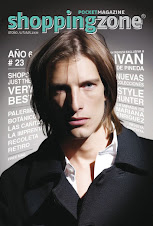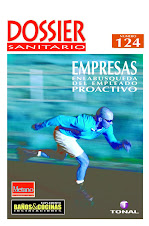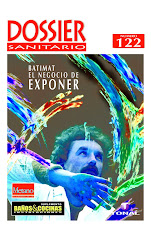20 de Septiembre de 2014

Aunque es más turbio cómo y de qué manera
llegaron esos individuos a ser lo que son
ni a quién sirven cuando alzan las banderas.
(“Algo personal”, J. M. Serrat)
Esta semana se inauguraron dos muestras bien distintas sobre los 30 años de la entrega del informe de la Conadep. También fue diferente la repercusión en los medios.
A cinco días de haber asumido la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín ordenaba la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) con el decreto presidencial Nº 187. Esa comisión la integraban unos 18 notables y 100 personas más. Presidida por Ernesto Sabato, conformaban el grupo de notables 13 miembros civiles convocados por el Poder Ejecutivo y cinco secretarios que debían darle asistencia: Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
Los nombres de los “no notables” trascendieron poco. La importancia histórica de la Conadep se enmarca en haber sido la primera Comisión de la Verdad que funcionó en el mundo. Era su objetivo tomar testimonios, investigar y registrar los hechos relacionados con la desaparición de personas y de las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-1983) para luego presentar un informe. Este informe sería publicado por la editorial Eudeba en 1984 bajo el título Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
La información recabada fue utilizada para tener una primera aproximación al horror instalado en la Argentina. Sería irresponsable decir que está ahí todo el horror contenido porque, como cuentan quienes participaron de aquella comisión, más allá de las decenas de miles de denuncias, hubo familias enteras que no pudieron declarar, sea por temor, sea porque desaparecieron a todos sus integrantes, sea porque no tenían forma de acercarse a los lugares donde filas interminables de personas se prestaban a declarar. La Comisión finalizó su función el 19 de septiembre de 1984.
Dos miradas. Una de las muestras se hace en el salón E del Centro Cultural San Martín, luego de atravesar tres escalinatas y un pasillo, y de la burocracia que exige para sacar un ticket gratuito, puede verse un hall con tres mesas-vitrinas en las que se destacan: la publicación de El Diario del Juicio, algunas notas manuscritas y copias del decreto 157/83 en el que se ordena enjuiciar a las organizaciones Montoneros y ERP “por los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973”, como si no hubiera pasado un tiempo suficiente en 30 años para resignificar aquellos años. Luego de las peripecias para acceder a la sala “del mismo edificio donde se había instalado la Conadep”, tal como es presentada, negando que no es precisamente en esa sala, sino en el segundo piso del San Martín. Al ingresar a esta muestra se ve una gran sala pintada de negro, con dos puestas en sus paredes laterales y una recreación artística con una mesa y un par de sillas, que podrían remitir a la precariedad con que se tomaban las denuncias y que aseguran que era mobiliario de entonces, algo refutado por quienes participaron. Pero lo verdaderamente confuso empieza cuando se analiza el contenido de las paredes. En una, aparece una línea de tiempo. En la otra, un collage intenta presentar el “clima de época” y se mezclan fotos de Adolfo Pérez Esquivel o de Raúl Alfonsín con tapas de diarios (muchas de Clarín) del período de la dictadura, y fotos de Michael Jackson, de Titanes en el Ring, de Soda Stereo, publicidades de Adidas, afiches de cine. Algo que bien podría interpretarse como una falta de respeto o una intención de vaciar de contenido. Completa el evento un espacio donde se exhibe un video editado con material que se encuentran en YouTube. Del tema Papel Prensa, ni noticias. Tal vez contrario al sentido que evidencia, se proyectan en la sala 2 (distante de ésta) en distintos horarios: los films Nietos (identidad y memoria), Verdades, verdaderas, La vida de Estela, Un muro de silencio e Infancia clandestina. Esta muestra lleva el nombre Los 280 días y se puede ver de lunes a viernes, de 15 a 21; ni los fines de semana ni los feriados, previo retiro gratuito de una entrada que se entrega por la entrada de Sarmiento 1551. Para la inauguración de esta muestra, en un acto claramente de alianzas político-partidarias, se reunieron (antes de la apertura) la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú; el ministro de Cultura y Turismo de la CABA, Hernán Lombardi; la ex ministra de la Alianza, Graciela Fernández Meijide; el ex fiscal Julio Strassera; y la senadora Gabriela Michetti. También estuvieron presentes el ex presidente Fernando de la Rúa; el ex ministro alfonsinista Enrique Coti Nosiglia; el actor y ex diputado Luis Brandoni; el diputado Ricardo Alfonsín; y el legislador porteño por el FpV, Dante Gullo.
El espacio sirvió para que se explicitara la intención de robar banderas cuando el ex radical y actual macrista Lombardi sostuvo que la muestra busca ofrecer “un contexto histórico en tiempos donde los hechos han sido utilizados en forma por lo menos confusa”. Pero Michetti arriesgó más y sostuvo que “la gente que formó parte de la Conadep sufrió situaciones gravísimas por no ser defensores fanáticos del kirchnerismo”. Meijide volvió a utilizar el espacio para recuperar la teoría de los dos demonios tal como reflejó en una entrevista que Ruiz Guiñazú le hace para el periódico Perfil, donde vuelve a hablar de “guerrilleros” que “no querían la democracia” y subraya “como tampoco los militares”; olvidando (¿tal vez?) la suspensión de garantías constitucionales sumadas a la fuerza de todo el aparato del Estado montado para reprimir la resistencia del pueblo. También Strassera tuvo oportunidad de reiterar su desagrado por el cambio de carátula que realizó Eduardo Luis Duhalde en 2009, secretario de DD.HH. desde 2003 hasta su muerte en 2012, quien propuso retirar del prólogo la teoría de los dos demonios. Tal vez, el ex fiscal que goza con el beneficio de haber quedado en el imaginario popular como un fiscal defensor de los DD.HH. por su notable participación en el Juicio a las Juntas olvida su propio pasado, y que fue en 1976 promovido como fiscal general, y tal vez haya que recordarle sus palabras sobre el pedido de hábeas corpus del dirigente montonero Jorge Cepernic, detenido que puso a disposición del Poder Ejecutivo, y al que confiscaron todos sus bienes. En 1979, subrayó que “la privación de libertad encuentra su legitimidad en la misma Constitución Nacional”, que a propósito no estaba vigente, entre otros olvidos.
La otra muestra se inauguró en el hall central del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), en el Espacio Memoria y DD.HH. (ex ESMA), en Av. del Libertador 8151. Un lugar muy especial para mantener viva la memoria respecto de lo que ocurrió durante la última dictadura cívico-militar, pero todo el año, desde 2004. Allí, otra muestra que conmemora los 30 años de la entrega del informe “Nunca más” de la Conadep al presidente Raúl Alfonsín, no tuvo la misma cobertura mediática. Allí sí estuvieron presentes algunos de los “no notables” que hicieron el trabajo duro, el de enfrentar a quienes habían tenido guardados todos sus padecimientos. En esta pequeña pero constante muestra intinerante se exhibe documentación original (manuscritos, fichas, cintas de grabación, un ejemplar del Nunca Más y del Anexo, entre otros objetos) y se completa con un video realizado con testimonios fotográficos que reflejan el horror de la época. La relación entre la Conadep y el ANM es directa, pues el ANM es parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a partir de 2003 incorporó el “Nunca más” a su acervo documental y encaró una investigación que dio como resultado un aumento sustancial del número de victimas. En la inauguración, el presidente del ANM, Ramón Torres Molina, sostuvo: “La Conadep fue un modelo que respondió a la necesidad de avanzar en la investigación de las desapariciones. Fue una respuesta adecuada, tan acertada que es hoy un ejemplo mundial”. Luego, la directora nacional de Gestión de Fondos Documentales del ANM, Antonella Di Vruno, destacó el valor del testimonio de quienes se animaron a decir “acá estoy, esto pasó”. Di Vruno remarcó que al iniciar su tarea, en la Conadep se hablaba de 30 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCD), y que gracias a investigaciones sucesivas se pudieron identificar más de 500.
Uno de los trabajadores “no notables”, María Eugenia Lanfranco, visitó ambas muestras y habló con Miradas al Sur. Por entonces tenía sólo 20 años y se había presentado como voluntaria ad honorem de la Conadep. “Para muchos de nosotros, después de nuestros hijos, lo que hicimos en la Conadep fue lo más importante que hicimos en la vida, algo que nos marcó para siempre”. Lanfranco era preceptora de un colegio secundario en Ituzaingó donde trabajaba cuatro horas por la mañana, y luego, se tomaba el tren al centro para sumergirse entre las 14 y hasta las 20 (a veces más). Al mes, le pidieron que dejara su trabajo, le prometieron un contrato, dejó todo y pasó a estar de 8.30 a 17 (a veces más). Los registros, recordó, se tomaban en cuadernos que había en cada escritorio y a medida que se tomaban se los registraba y asignaba el número de legajo correspondiente. “El volumen de denuncias era tan grande y venían de tan lejos –recuerda Lanfranco– que nos impulsó a ir al interior. Recuerdo mucho Tucumán. Íbamos seis, nos repartíamos en dos grupos. Yo fui a la capital. Las filas eran interminables. Encarábamos a gente que a veces no tenía ni la posibilidad de entender qué había pasado”. Y con los ojos llenos de lágrimas revive un caso: “Me dio el nombre, la edad, el número de DNI y la fecha de desaparición. Me miró a los ojos y me dijo: ‘¿Me lo van a regresar?’”. Aquellos no notables ponían el cuerpo en cada testimonio y aunque había una cuota importante de improvisación entraban a trabajar sin saber qué les esperaba. “Hacíamos lo que viniera, porque nadie sabía qué tarea lo estaba esperando. Y más allá de las horas de llanto, recuerdo aquellos años con alegría porque nos impulsaba saber que estábamos convencidos de que estábamos haciendo algo importante”. Le llama la atención, tanto como a los otros no notables entrevistados por Miradas al Sur en abril pasado, algunos políticos que nunca jamás apoyaron las luchas de las Madres o Abuelas de Plaza de Mayo, que no acompañaron a ningún movimiento de DD.HH., que nunca giraron el calvario de la Plaza, y que además apoyaron los indultos hoy estén celebrando los 30 años de la Conadep. Les llama a la duda que quienes nunca movieron un dedo por celebrar los 10 o los 20 años hoy cuestionen a quienes pusieron en los DD.HH. la bandera principal de su gestión política derogando por anticonstitucionales las leyes de la impunidad, asegurando juicio y castigo a los culpables (más de 530 presos por delitos de lesa humanidad en cárceles comunes y más de mil juicios en marcha). Tal vez, sea oportuno ver por dónde anduvieron los notables y los no notables en los últimos 30 años.
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_331