Entrevista. Nila Heredia Miranda. Ex ministra de salud de boliviaDe visita en nuestro país, donde participará de la próxima Cumbre Social del Mercosur, la ex titular de la cartera sanitaria del gobierno de Evo Morales dice que el objetivo principal en la región es bajar la mortalidad infantil.
Organizada por la Comisión de Salud Internacional, la Agrupación Raúl Laguzzi y la Asociación de Profesionales Paraguayos en la Argentina, y siguiendo una modalidad de cursos y talleres, durante el viernes y el día de ayer, distintos especialistas locales e internacionales analizaron en seminarios las problemáticas que rondan al acceso a los servicios de salud y a la construcción de la ciudadanía, previo a la próxima Cumbre Social del Mercosur que se realizará en Mendoza a fin de mes.
Una de las principales invitadas fue Nila Heredia Miranda, coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) y ex ministra de Salud de la república plurinacional de Bolivia, quien habló con Miradas al Sur.
“Se está dando un debate interesantísimo en el ámbito de la Salud en toda la región, sobre todo, en lo vinculado a lo económico y sanitarista. Hoy en Latinoamérica, si nos atenemos a los indicadores, en todos los países ha mejorado la salud. Pero eso no significa que se esté bien. Todavía hay muchas inequidades.”
Heredia habla pausado y bajito, pero cada palabra tiene una importante carga de energía. Escucha, sonríe y responde: “La salud es un tema social, no técnico; y por eso es político”. Aunque optimista por los avances, algunas problemáticas le quitan por momentos la sonrisa: “En Bolivia, hemos logrado bajar los índices de mortalidad infantil mucho, pero siguen siendo altísimos: pasó del 54% al 45% en seis años, y deberíamos estar en menos del 10; eso refleja que sigue habiendo desigualdades”. Aunque entiende que las estadísticas esconden precisiones al tomar promedios, “y aunque en muchas áreas el índice es mucho menor, en zonas cercanas a las minas de Potosí, la mortalidad infantil llega a picos del 90%”.
Sin embargo, entiende que ha habido mejoras importantes en toda la región impulsadas por el Alba y el Unasur “al generar espacios y relaciones diferentes a las impuestas por Estados Unidos”, y lamenta algunas limitaciones: “Hay países renuentes a sumarse por temor a represalias económicas”.
Señaló también que, en Bolivia, se está viviendo un momento de grandes conquistas populares en el área Salud “y algunos cambios se irán viendo de a poco por la resistencia cultural que implican”.
Nila nació en Uyuni, una ciudad de Potosí donde la economía está basada en la extracción de uno de los salares más grandes del país. A los siete años se trasladó con su familia a La Paz. Militó entre los cuadros juveniles Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B) y en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra todas las dictaduras. Estaba militando cuando recibió el embate de saber sobre el asesinato del Che. “En Bolivia estaba toda la CIA. Los veías por todos lados”, dijo. Sufrió la tortura estando detenida por la dictadura de Hugo Banzer Suárez y debió exiliarse en Perú. Su compañero de vida era argentino y es hoy uno de los desaparecidos del Plan Cóndor. “Recuerdo que poco tiempo antes, cayó una patota entre los que había interrogadores argentinos. Él había sido militante del ERP.”
Finalizó sus estudios de Medicina en la Universidad Mayor de San Andrés donde se recibió de cirujano especialista en Salud Comunitaria. “Cuando yo estudiaba, éramos cuatro las mujeres en Medicina, hoy más de la mitad son mujeres”.
Años de postergación e injusticias hicieron que al recordar el día de la asunción del presidente Evo Morales, sus ojos se llenaran de lágrimas. “Evo estaba tan emocionado… Tanta lucha… Y eso recién empezaba. Recuerdo cuando me convocó; hasta el momento en que firmé como ministro de Salud estaba esperando que me dijeran que no iba a ser posible.”
Según Nila, uno de los mayores desafíos actuales para Bolivia es la integración. Pero que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en Salud: “Se ha definido como prioridad y con una lógica transversal, una política de salud, familiar, comunitaria e intercultural; porque ocurre que tenemos 36 naciones, cada una con una forma distinta de entender su desarrollo (…) y aunque haya puntos de encuentro, la medicina debe incorporar esa concepción pluricultural. Los equipos médicos deben entender que cuando atienden a una persona están atendiendo a un sujeto con vivencias, con otras visiones, con pensamientos y con miedos; y romper con esa cultura es muy difícil en la teoría y mucho más en lo concreto”.
La ex ministra de Salud de Bolivia señala así que una de las mayores resistencias se esgrimen en las universidades, donde se enseña a trabajar en hospitales de alta complejidad, de una manera tan estructurada que, cuando deben atender en zonas rurales, se ven limitados. Es por eso que están tratando de ayudar a los médicos a entender que “en Salud, puede haber otros saberes además de los académicos tradicionales; obviamente, nadie está en contra de la tecnología, pero se trata de entender y aceptar que hay un los otros”.
skip to main |
skip to sidebar



Con Charly en diciembre 2011


Nota de tapa de Shopping Zone

Nota de tapa de Shopping Zone

Nota de tapa de Shopping Zone
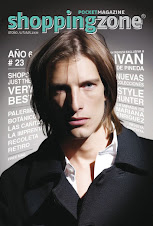
Nota de Tapa entrevista a Ivan de Pineda

En Bahía por biografía de Jorge Amado

Dic. 2005 por Biografía Amado y Toquinho

En Salvador de Bahía por Biografía de Jorge Amado

En San Pablo con el equipo por la Biografía de Toquinho
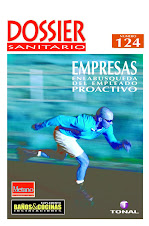
Tapa de Dossier Sanitario de Agosto 2008. Nota de tapa sobre cómo es el empleado ideal para las empresas del sector y cómo hacen para conservarlo
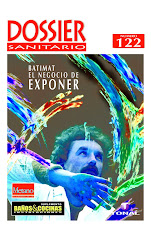
Revista mensual del sector de la Construcción que hago desde agosto de 2003. Nota de Tapa sobre el evento BATIMAT 2008

Reinagurarán el Rosedal

Recorriendo la villa La Cava con el Ministro de Seguridad bonaerense


Recorriendo LA CAVA con el ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli. Octubre 2008. Publicada en GENTE.
Periodista
Datos personales
(Ver antecedentes laborales abajo, luego de las notas)
Para ver directamente el video curriculum, clickee:

Algunos documentales en los que trabajé
- ESMA - Museo de la Memoria - parte 1
- Biografía de Jorge Amado, escritor de Bahía
- Biografías - Osvaldo Bayer - Cronista de los vencidos
- Fontanarrosa, el oficio de hacer reír
- 33 orientales, el buque prisión
- Centro Piloto, Massera en París
- Cámpora al gobierno, Perón al poder
- Democracia Argentina
- El martirio de Angelelli
- Ezeiza, la masacre
- La guerra de Malvinas (vers. 2007)
- La guerra de Malvinas (version 2005)
- Por qué Cayó De la Rua
- Terror en Bs. As. atentado a la AMIA
- Triple A. Así comenzó el terrorismo de Estado
Webs
Recominedo

Blogs que recomiendo
Archivo del blog
Entrevista a Charly García para GENTE

Con Charly en diciembre 2011
Entrevista a Charly García para GENTE

Audio entrevista a Charly García (2011)
Entrevista a Alessandra Rampolla

Nota de tapa de Shopping Zone
Entrevista a Ronnie Arias

Nota de tapa de Shopping Zone
Entrevista a Donato

Nota de tapa de Shopping Zone
Tapa Revista Shopping Zone Marzo 2009
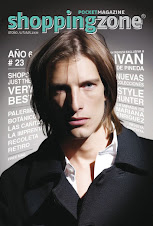
Nota de Tapa entrevista a Ivan de Pineda
Fotos

En Bahía por biografía de Jorge Amado
Deslarmes en Sao Paolo
Dic. 2005 por Biografía Amado y Toquinho

En Salvador de Bahía por Biografía de Jorge Amado

En San Pablo con el equipo por la Biografía de Toquinho
Dossier Sanitario Nº124
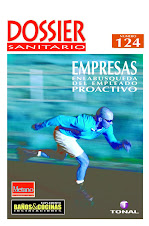
Tapa de Dossier Sanitario de Agosto 2008. Nota de tapa sobre cómo es el empleado ideal para las empresas del sector y cómo hacen para conservarlo
Nota de Tapa del Nº 124
(Los nombres de algunos empresarios y empresas fueron anulados a pedido del dueño de la editorial por razones agenas al periodista)
Cómo conseguir recursos y retenerlos
En tiempos en que el crecimiento que experimentó el sector generó dificultades para encontrar personal idóneo. Entonces, ¿cuál es el perfil del empleado ideal en las empresas del sector? Y más aún ¿cómo hacen (o deberían hacer) las empresas para retenerlos?.
Los años 90s fueron años bisagra para la industria nacional sobre todo por el desguace interno que provocó. Tanto es así que mucho del personal especializado debió buscarse otro oficio para subsistir, en lugar de seguir desarrollándose con el mercado.
La recuperación que experimentó el sector de la Construcción ocupó al personal que se animó a volver, pero con 15 años de atraso; y es muy común escuchar entre los empresarios la queja “No consigo a nadie” en un nuevo contexto donde las nuevas tecnologías, nuevos productos, y nuevas generaciones plantean nuevas formas de entender el negocio.
Dossier Sanitario consultó a especialistas en recursos humanos y a los líderes de varias empresas para saber qué características tiene el modelo de empleado ideal (en caso de que existiese) y, en todo caso de qué se valen para retenerlos.
Carolina Mussi y Silvia Baena, de CMS Capital Humano, especialistas en Recursos Humanos señalaron que el mercado laboral actual presenta una realidad impensada siquiera en los 90. “Por ejemplo, un tema importante en el reclutamiento es que el 80% de las búsquedas se realiza de manera informática. Y así uno se encuentra con generaciones nuevas que dominan (y mucho) la informática pero que tienen muy poca experiencia, y quedan afuera postulantes de mayor edad y con mucha experiencia pero con poco dominio informático”. Eso plantea un escenario muy particular. Mussi y Baena recordaron el caso en que tuvieron que manejar una búsqueda de un jefe de planta con experiencia donde los postulantes eran todos de más de 50 años, con mucha experiencia y sabiduría sobre el puesto, pero donde “la mayoría de los curriculums nos llegaban desde una casilla de otra persona, es decir, no tenían una casilla de mail propia”. Un tema particular del sector de la Construcción es la presencia mayoritaria de PYMES. "Allí la mayoría no suele contratar una consultora para sus búsquedas hasta que se encuentra con una alta rotación o con que no encuentra recursos humanos acordes a sus necesidades”, remarcó Mussi y agregó: “En las PYMES suelen priorizar la confianza a la competencia y optan por contratar utilizando a sus contactos o conocidos, algo que les transmite una pseudo seguridad pero donde la selección no estuvo orientada a las capacidades y expectativas del postulante y jamás se tuvo en cuenta si eran acordes a las necesidades de la empresa. Si la empresa quiere crecer, necesita que en cada puesto estén los mejores. Está claro que en las PYMES donde hay promedio 50 empleados, y no 1500, que una persona se vaya, o peor aún que resulte conflictiva, después de que se realizó todo el proceso de selección y que se la capacitó para su puesto, es un golpe muy fuerte”.
Temidos y deseados: Los premios. En algunos casos los malos desempeños están estrechamente vinculados con la falta de reconocimiento que percibe el empleado. En su libro “1001 formas de motivar a sus empleados”, el especialista Nelson Bob (ed. Norma) instruye respecto de que pocos conceptos de administración tienen una base tan sólida como el de que el esfuerzo positivo –recompensar un comportamiento que se quiere mantener- da buenos resultados y remarca: “En el ambiente empresarial de hoy día, las recompensas y los reconocimientos han llegado a ser más importantes que nunca, por varias razones:
· los gerentes disponen de menos maneras de influir en sus empleados o de moldear su comportamiento. La coerción dejó de ser una opción; deben funcionar cada vez más como capacitadores para influir indirectamente sobre sus empleados, en vez de exigir determinado comportamiento
· a los empleados se les pide, de manera creciente, que hagan más y de un modo más autónomo. Al haber menos control, los gerentes necesitan crear ambientes de trabajo positivos y estimulantes.
· Según pronósticos demográficos, una vez desaparecida la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial, se dispondrá de menos trabajadores y los que haya estarán probablemente menos capacitados que sus antecesores. Éstos nuevos empleados tendrán diferentes valores y esperarán que su trabajo sea al mismo tiempo significativo y estimulante.
· En tiempos de estrechez económica, las recompensas y el reconocimiento proporcionan una manera eficaz y poco costosa de estimular a los empleados para que logren más altos niveles de desempeño.
Diversos estudios indican que los empleados ven en el reconocimiento personal algo más estimulante que el dinero”.
Otro tipo de retenciones. Intrigados por saber qué cosas pueden hacer las empresas para retener a sus empleados, Dossier Sanitario recordó un caso que tuvo gran repercusión en el mercado donde una empresa de primera línea consiguió que un alto directivo de otra empresa de primera línea se cambiara de equipo, con el consecuente temor sobre los secretos a los que acceden algunos empleados en las compañías. Sumado a esto, el caso tomó repercusión porque muchos empleados de empresas más chicas empezaron a especular con la posibilidad de ocupar ése lugar vacante de quien cambió, lo que para sí significaría una mejora sustancial, perdiendo los objetivos del día a día.
La Lic Nancy Rodríguez, de Dharma consultora en Recursos Humanos y Análisis Organizacional, selló: “No siempre, pero sí muchas veces estas cazas de talentos o Head Hunting se realizan sin una evaluación organizacional, lo que genera principalmente desprolijidad. Primero porque si una empresa tiene áreas críticas que le solucionan ciertos temas y que son clave en la estructura porque son a las que confío la información que me garantiza rentabilidad, no puede tener esa persona sin un contrato de confidencialidad. Pero por otro lado, porque tal vez en su compañía había alguien que hubiera merecido ese puesto, con el beneficio adicional de generar ejemplo, motivación, etc”.
Para saber qué herramientas utilizan las empresas para retener a sus talentos, Dossier Sanitario consultó a algunos directivos de empresas bien diferentes. Así, XXXXXX señaló: “Primero y básico: cumplir con las necesidades para trabajar cómodamente y un sueldo acorde al desempeño de su trabajo”. Mientras que desde XXXX, XXXXX detalló: “En la empresa tenemos muchas formas de incentivar al empleado, como por ejemplo el programa vinculado al Arte. Nosotros buscamos que el empleado aprecie su trabajo y que se sienta cómodo. La compañía tiene lo que llamamos Declaración de Principios Estratégicos, donde básicamente se expresa quiénes somos, qué queremos ser y cuáles son los compromisos que asumimos con los distintos grupos de interés, entre ellos están los empleados. Nos ocupamos de que sea un lugar atractivo donde la gente quiera permanecer trabajando. Que sea ‘atractivo’ implica mucho más que el dinero por el que uno viene a trabajar. Implica un buen ambiente laboral, un espacio donde pueda desarrollar otros intereses, y poder brindar apoyo. Algunos han iniciado carreras así, por ejemplo, algunos que empezaron tibiamente con alguna obra de arte, poco tiempo después lograron comercializar varias de ellas. Nos sentimos orgullosos de ser parte de ese crecimiento”.
El Arq. XXXXXX, de XXXXX aclaró: “Yo voy a darte mi opinión personal: lo que hoy necesitamos es la eficiencia y la constancia. Sabemos que hay alta demanda de mano de obra y que la rotación no es poca. Y creo que con la eficiencia y la capacitación podemos lograr que la gente permanezca en la empresa, mejorando la productividad y disminuyendo la rotación. Cuando tenemos que capacitar continuamente a la gente por la rotación, perdemos muchísimo tiempo y productividad. Si logramos bajar la rotación, conseguimos que la capacitación inicial se potencialise y la producción sea cada vez mejor. En el sector industrial ya se han incorporado cosas que antes eran consideradas beneficios y que hoy conforman la base mínima que percibe el trabajador: uniforme, comedor en planta, etc. Cuando logramos captar un buen elemento, es no sólo en la planta, sino también como asesor técnico, administrativo, etc. retenerlo en la cadena productiva es la mejor propuesta para la empresa”.
Desde otro lugar, XXXXX, de XXXXXXXX recordó: “Cuando empezamos lo que en 2002 era el proyecto de XXXXXX, yo le di mucha importancia a la estabilidad del equipo de ventas. Hoy contamos con un equipo de 30 vendedores y en estos últimos dos años sólo tuvimos 2 cambios de vendedores, el resto fueron todas incorporaciones. El contexto en el que se trabaja, la forma de trabajar y la dinámica de trabajo es fundamental para que la gente se vea cómoda en empresa como la nuestra, más allá de los ingresos que pueda generar. Porque el mercado últimamente estuvo en alza y cualquiera pudo dar dinero, en cualquier lado. Nosotros tenemos que lograr que nuestros empleados quiten ganarse su dinero en nuestra empresa”. Mientras que XXXXXX, de XXXXXXXX reconoció que “la empresa demuestra interés en los empleados y lo demuestra cuando se toma el tiempo de indicar cómo, cuando un empleado está haciendo algo. Los directivos de la empresa tienen un contacto fluido con el personal. Recibir indicaciones sobre el desempeño, de acuerdo a la mirada de la empresa, es algo muy positivo”.
En XXXXXXX, el Lic XXXXXXX, remarcó que para retener a su personal. La empresa se preocupa por ofrecer una buena remuneración, un buen clima de trabajo, y además de eso, ofrecer proyección. “Porque estamos en un mercado que está permanentemente ofreciendo oportunidades de crecimiento”, aclaró el director de XXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX, presidente de XXXXXXXX habló de las relaciones entre la estructura: “Nos gusta trabajar en un clima de armonía, tanto entre colegas como la relación jefe-empleado” y XXXXXXX, Directora Comercial de la empresa agregó: “Para nosotros es muy importante saber escuchar, más allá de las complicaciones que uno tiene como directivo, hay empleados que proponen soluciones interesantes. Y para el empleados muy importantes en escuche y se lo tenga en cuenta. En XXXXXXXXX, logramos darle importancia al poder decirnos las cosas en la cara y con respeto. Entender que si por cuestiones laborales hay que soportar cierta presión, podemos juntarnos, hablar, solucionar los problemas y seguir para adelante”.
Desarrolarse y crecer. “El gran secreto – señala la Lic Rodríguez de Dharma- es conocer al personal. La retención o rotación de personal depende mucho de los puestos y creo que tiene una relación muy directa con el conocimiento de la persona, de sus gustos y sus deseos. No a todos nos motivan las mismas cosas. Para ello, un buen primer ejercicio puede ser pedir completar una encuesta de satisfacción. Uno puede sorprenderse al saber qué desean sus empleados”. La directora de Dharma remarcó que para un empleado un factor de retención en empresa puede ser que se le otorgue la obra social (o una mejor) para toda su familia, algo que para algunas compañías no es mucho pedir. Y para otra persona puede que esto no tenga mayor importancia. Algo que refuerza el concepto de que las leyes igualitarias no garantizan una mejora en el rendimiento. “Algunas empresas optan por ofrecer porcentaje de participación a sus directivos y esa también es un arma de doble filo, porque tal vez sea más conveniente ofrecerle un bonus importante a fin de año y no una parte de la empresa”, remarca la especialista y enfatizó: “Herramientas hay miles, el tema es encontrar la más adecuada para cada caso”. Por otra parte, propone que el encuentro que integre toda a una compañía, por ejemplo en un Family Day, suele ser muy productivo. “A veces las cosas más simples son las que permiten que los integrantes de un equipo se acerquen más y funcionen como tal”, sentencia. No alcanza con cubrir un puesto, lo importante es analizar los recursos humanos de la empresa en su totalidad y sin conocer la organización (algo que exige el interés por ver qué pasa y el animarse a replantearse muchas cosas) no se puede hacer una propuesta seria. Creo que las empresas que más crecen son las que se permiten una autocrítica sincera, que saben mirar para adentro y sobre todo, que saben escuchar.
Fuentes y agradecimientos :
Entrevistas propias
www.dharmarrhh.com.ar
www.cmscapitalhumano.com.ar
1001 formas de motivar a sus empleados, Nelson Bob, ed. Norma
Cómo conseguir recursos y retenerlos
En tiempos en que el crecimiento que experimentó el sector generó dificultades para encontrar personal idóneo. Entonces, ¿cuál es el perfil del empleado ideal en las empresas del sector? Y más aún ¿cómo hacen (o deberían hacer) las empresas para retenerlos?.
Los años 90s fueron años bisagra para la industria nacional sobre todo por el desguace interno que provocó. Tanto es así que mucho del personal especializado debió buscarse otro oficio para subsistir, en lugar de seguir desarrollándose con el mercado.
La recuperación que experimentó el sector de la Construcción ocupó al personal que se animó a volver, pero con 15 años de atraso; y es muy común escuchar entre los empresarios la queja “No consigo a nadie” en un nuevo contexto donde las nuevas tecnologías, nuevos productos, y nuevas generaciones plantean nuevas formas de entender el negocio.
Dossier Sanitario consultó a especialistas en recursos humanos y a los líderes de varias empresas para saber qué características tiene el modelo de empleado ideal (en caso de que existiese) y, en todo caso de qué se valen para retenerlos.
Carolina Mussi y Silvia Baena, de CMS Capital Humano, especialistas en Recursos Humanos señalaron que el mercado laboral actual presenta una realidad impensada siquiera en los 90. “Por ejemplo, un tema importante en el reclutamiento es que el 80% de las búsquedas se realiza de manera informática. Y así uno se encuentra con generaciones nuevas que dominan (y mucho) la informática pero que tienen muy poca experiencia, y quedan afuera postulantes de mayor edad y con mucha experiencia pero con poco dominio informático”. Eso plantea un escenario muy particular. Mussi y Baena recordaron el caso en que tuvieron que manejar una búsqueda de un jefe de planta con experiencia donde los postulantes eran todos de más de 50 años, con mucha experiencia y sabiduría sobre el puesto, pero donde “la mayoría de los curriculums nos llegaban desde una casilla de otra persona, es decir, no tenían una casilla de mail propia”. Un tema particular del sector de la Construcción es la presencia mayoritaria de PYMES. "Allí la mayoría no suele contratar una consultora para sus búsquedas hasta que se encuentra con una alta rotación o con que no encuentra recursos humanos acordes a sus necesidades”, remarcó Mussi y agregó: “En las PYMES suelen priorizar la confianza a la competencia y optan por contratar utilizando a sus contactos o conocidos, algo que les transmite una pseudo seguridad pero donde la selección no estuvo orientada a las capacidades y expectativas del postulante y jamás se tuvo en cuenta si eran acordes a las necesidades de la empresa. Si la empresa quiere crecer, necesita que en cada puesto estén los mejores. Está claro que en las PYMES donde hay promedio 50 empleados, y no 1500, que una persona se vaya, o peor aún que resulte conflictiva, después de que se realizó todo el proceso de selección y que se la capacitó para su puesto, es un golpe muy fuerte”.
Temidos y deseados: Los premios. En algunos casos los malos desempeños están estrechamente vinculados con la falta de reconocimiento que percibe el empleado. En su libro “1001 formas de motivar a sus empleados”, el especialista Nelson Bob (ed. Norma) instruye respecto de que pocos conceptos de administración tienen una base tan sólida como el de que el esfuerzo positivo –recompensar un comportamiento que se quiere mantener- da buenos resultados y remarca: “En el ambiente empresarial de hoy día, las recompensas y los reconocimientos han llegado a ser más importantes que nunca, por varias razones:
· los gerentes disponen de menos maneras de influir en sus empleados o de moldear su comportamiento. La coerción dejó de ser una opción; deben funcionar cada vez más como capacitadores para influir indirectamente sobre sus empleados, en vez de exigir determinado comportamiento
· a los empleados se les pide, de manera creciente, que hagan más y de un modo más autónomo. Al haber menos control, los gerentes necesitan crear ambientes de trabajo positivos y estimulantes.
· Según pronósticos demográficos, una vez desaparecida la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial, se dispondrá de menos trabajadores y los que haya estarán probablemente menos capacitados que sus antecesores. Éstos nuevos empleados tendrán diferentes valores y esperarán que su trabajo sea al mismo tiempo significativo y estimulante.
· En tiempos de estrechez económica, las recompensas y el reconocimiento proporcionan una manera eficaz y poco costosa de estimular a los empleados para que logren más altos niveles de desempeño.
Diversos estudios indican que los empleados ven en el reconocimiento personal algo más estimulante que el dinero”.
Otro tipo de retenciones. Intrigados por saber qué cosas pueden hacer las empresas para retener a sus empleados, Dossier Sanitario recordó un caso que tuvo gran repercusión en el mercado donde una empresa de primera línea consiguió que un alto directivo de otra empresa de primera línea se cambiara de equipo, con el consecuente temor sobre los secretos a los que acceden algunos empleados en las compañías. Sumado a esto, el caso tomó repercusión porque muchos empleados de empresas más chicas empezaron a especular con la posibilidad de ocupar ése lugar vacante de quien cambió, lo que para sí significaría una mejora sustancial, perdiendo los objetivos del día a día.
La Lic Nancy Rodríguez, de Dharma consultora en Recursos Humanos y Análisis Organizacional, selló: “No siempre, pero sí muchas veces estas cazas de talentos o Head Hunting se realizan sin una evaluación organizacional, lo que genera principalmente desprolijidad. Primero porque si una empresa tiene áreas críticas que le solucionan ciertos temas y que son clave en la estructura porque son a las que confío la información que me garantiza rentabilidad, no puede tener esa persona sin un contrato de confidencialidad. Pero por otro lado, porque tal vez en su compañía había alguien que hubiera merecido ese puesto, con el beneficio adicional de generar ejemplo, motivación, etc”.
Para saber qué herramientas utilizan las empresas para retener a sus talentos, Dossier Sanitario consultó a algunos directivos de empresas bien diferentes. Así, XXXXXX señaló: “Primero y básico: cumplir con las necesidades para trabajar cómodamente y un sueldo acorde al desempeño de su trabajo”. Mientras que desde XXXX, XXXXX detalló: “En la empresa tenemos muchas formas de incentivar al empleado, como por ejemplo el programa vinculado al Arte. Nosotros buscamos que el empleado aprecie su trabajo y que se sienta cómodo. La compañía tiene lo que llamamos Declaración de Principios Estratégicos, donde básicamente se expresa quiénes somos, qué queremos ser y cuáles son los compromisos que asumimos con los distintos grupos de interés, entre ellos están los empleados. Nos ocupamos de que sea un lugar atractivo donde la gente quiera permanecer trabajando. Que sea ‘atractivo’ implica mucho más que el dinero por el que uno viene a trabajar. Implica un buen ambiente laboral, un espacio donde pueda desarrollar otros intereses, y poder brindar apoyo. Algunos han iniciado carreras así, por ejemplo, algunos que empezaron tibiamente con alguna obra de arte, poco tiempo después lograron comercializar varias de ellas. Nos sentimos orgullosos de ser parte de ese crecimiento”.
El Arq. XXXXXX, de XXXXX aclaró: “Yo voy a darte mi opinión personal: lo que hoy necesitamos es la eficiencia y la constancia. Sabemos que hay alta demanda de mano de obra y que la rotación no es poca. Y creo que con la eficiencia y la capacitación podemos lograr que la gente permanezca en la empresa, mejorando la productividad y disminuyendo la rotación. Cuando tenemos que capacitar continuamente a la gente por la rotación, perdemos muchísimo tiempo y productividad. Si logramos bajar la rotación, conseguimos que la capacitación inicial se potencialise y la producción sea cada vez mejor. En el sector industrial ya se han incorporado cosas que antes eran consideradas beneficios y que hoy conforman la base mínima que percibe el trabajador: uniforme, comedor en planta, etc. Cuando logramos captar un buen elemento, es no sólo en la planta, sino también como asesor técnico, administrativo, etc. retenerlo en la cadena productiva es la mejor propuesta para la empresa”.
Desde otro lugar, XXXXX, de XXXXXXXX recordó: “Cuando empezamos lo que en 2002 era el proyecto de XXXXXX, yo le di mucha importancia a la estabilidad del equipo de ventas. Hoy contamos con un equipo de 30 vendedores y en estos últimos dos años sólo tuvimos 2 cambios de vendedores, el resto fueron todas incorporaciones. El contexto en el que se trabaja, la forma de trabajar y la dinámica de trabajo es fundamental para que la gente se vea cómoda en empresa como la nuestra, más allá de los ingresos que pueda generar. Porque el mercado últimamente estuvo en alza y cualquiera pudo dar dinero, en cualquier lado. Nosotros tenemos que lograr que nuestros empleados quiten ganarse su dinero en nuestra empresa”. Mientras que XXXXXX, de XXXXXXXX reconoció que “la empresa demuestra interés en los empleados y lo demuestra cuando se toma el tiempo de indicar cómo, cuando un empleado está haciendo algo. Los directivos de la empresa tienen un contacto fluido con el personal. Recibir indicaciones sobre el desempeño, de acuerdo a la mirada de la empresa, es algo muy positivo”.
En XXXXXXX, el Lic XXXXXXX, remarcó que para retener a su personal. La empresa se preocupa por ofrecer una buena remuneración, un buen clima de trabajo, y además de eso, ofrecer proyección. “Porque estamos en un mercado que está permanentemente ofreciendo oportunidades de crecimiento”, aclaró el director de XXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX, presidente de XXXXXXXX habló de las relaciones entre la estructura: “Nos gusta trabajar en un clima de armonía, tanto entre colegas como la relación jefe-empleado” y XXXXXXX, Directora Comercial de la empresa agregó: “Para nosotros es muy importante saber escuchar, más allá de las complicaciones que uno tiene como directivo, hay empleados que proponen soluciones interesantes. Y para el empleados muy importantes en escuche y se lo tenga en cuenta. En XXXXXXXXX, logramos darle importancia al poder decirnos las cosas en la cara y con respeto. Entender que si por cuestiones laborales hay que soportar cierta presión, podemos juntarnos, hablar, solucionar los problemas y seguir para adelante”.
Desarrolarse y crecer. “El gran secreto – señala la Lic Rodríguez de Dharma- es conocer al personal. La retención o rotación de personal depende mucho de los puestos y creo que tiene una relación muy directa con el conocimiento de la persona, de sus gustos y sus deseos. No a todos nos motivan las mismas cosas. Para ello, un buen primer ejercicio puede ser pedir completar una encuesta de satisfacción. Uno puede sorprenderse al saber qué desean sus empleados”. La directora de Dharma remarcó que para un empleado un factor de retención en empresa puede ser que se le otorgue la obra social (o una mejor) para toda su familia, algo que para algunas compañías no es mucho pedir. Y para otra persona puede que esto no tenga mayor importancia. Algo que refuerza el concepto de que las leyes igualitarias no garantizan una mejora en el rendimiento. “Algunas empresas optan por ofrecer porcentaje de participación a sus directivos y esa también es un arma de doble filo, porque tal vez sea más conveniente ofrecerle un bonus importante a fin de año y no una parte de la empresa”, remarca la especialista y enfatizó: “Herramientas hay miles, el tema es encontrar la más adecuada para cada caso”. Por otra parte, propone que el encuentro que integre toda a una compañía, por ejemplo en un Family Day, suele ser muy productivo. “A veces las cosas más simples son las que permiten que los integrantes de un equipo se acerquen más y funcionen como tal”, sentencia. No alcanza con cubrir un puesto, lo importante es analizar los recursos humanos de la empresa en su totalidad y sin conocer la organización (algo que exige el interés por ver qué pasa y el animarse a replantearse muchas cosas) no se puede hacer una propuesta seria. Creo que las empresas que más crecen son las que se permiten una autocrítica sincera, que saben mirar para adentro y sobre todo, que saben escuchar.
Fuentes y agradecimientos :
Entrevistas propias
www.dharmarrhh.com.ar
www.cmscapitalhumano.com.ar
1001 formas de motivar a sus empleados, Nelson Bob, ed. Norma
Dossier Sanitario Nº122
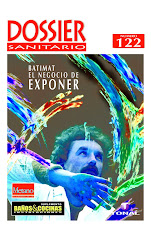
Revista mensual del sector de la Construcción que hago desde agosto de 2003. Nota de Tapa sobre el evento BATIMAT 2008
Nota Publicada en Revista GENTE

Reinagurarán el Rosedal
Reinauguran el Rosedal
El Rosedal
Otra vez a nuevo, y que sea para siempre
Por Alfredo Serra, con Felipe Deslarmes. ((publicada en GENTE Nº2264. Dic. 08))
El 16 de diciembre, y luego de un arduo trabajo de restauración que llevó cinco largos meses, el histórico paseo será abierto luciendo todo el esplendor que tenía en 1914, cuando empezó a ser el mayor y más lujoso jardín porteño. Años de olvido, desidia y abandono lo dejaron semidestruido, pero YPF, el Gobierno de la Ciudad y un equipo de restauradores de alto nivel le devolvieron el brillo del pasado. Ahora, cuidarlo es nuestra obligación.
Noviembre 24, año 1914. Hace cuatro meses que “los hombres se matan/ cubriendo de sangre/ los campos de Francia”, como mucho después, en 1932, cantaría Carlos Gardel en Silencio, de Le Pera y Pettorossi. Hace cuatro meses que las trincheras de media Europa huelen a pólvora, gas venenoso, sangre y muerte. Pero en Palermo, Buenos Aires, ese mismo día flota, bucólico, el perfume de miles de rosas. El ingeniero Benito Carrasco (con la anuencia del arquitecto y paisajista francés Carlos Thays, que diseñó todo el Parque Tres de Febrero) levanta un imaginario telón sobre La Roseraie, la Rosaleda, que los porteños llamarían y aun llaman El Rosedal. Luego, en los felices y despreocupados años 20’, la Belle Epoque, los 34 mil metros cuadrados del paseo están completos. Lago, pérgola, árboles, senderos, Patio Andaluz, fuentes, y los domingos, los hombres y las mujeres de la bautizada “buena sociedad porteña” se cruzan en sus carruajes y se saludan con tenues inclinaciones de cabeza…
Pero la garra del tiempo, que no perdona, hizo de esos vastos jardines un mundo de contradicciones. Fueron tierras de Juan Manuel de Rosas, pero las convirtió en paseo público su archirrival, Domingo Faustino Sarmiento. Fueron jardín de poetas y de amores nocturnos y furtivos, pero también de criminales: “¡El caso del descuartizador del lago de Palermo!”, gritaba la Crítica de Natalio Botana. Y después, por olvido, desidia, abandono, el lujo y el delicado equilibrio se fueron perdiendo. La blanca pérgola y las mayólicas del Patio Andaluz opacaron su brillo, las fuentes, la pureza de sus aguas, el vandalismo se ensañó con bancos y farolas, y cruzar de noche ese paraje fue una riesgosa aventura.
LA MANO SALVADORA. De pronto, en silencio y durante cinco arduos meses, la empresa YPF, el Gobierno de la Ciudad y una brigada de restauradores y obreros liderados por Sonia Berjman (historiadora en Artes), Marcelo Magadán (recuperador del edificio Kavanagh, la Casa Rosada, las Galerías Pacífico y las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio, en Misiones), y Valentina Casucci (rosicultora de alto nivel internacional), dieron vuelta como un guante todo aquello que parecía perdido.
El 1 de diciembre, a noventa y cuatro años del nacimiento del Rosedal y a setenta y cuatro de la muerte de Carlos Thays, el hombre que también legó a Buenos Aires el Jardín Botánico, los pétalos de cinco mil rosas se abrirán, y todo será como era entonces. En las mayólicas del Patio Andaluz, donado en 1920 por el Ayuntamiento de Sevilla, Don Quijote y Sancho volverán a cabalgar, el puente de puro estilo griego recobrará sus ecos de Sócrates y Esquilo, y en el Jardín de los Poetas, los veintiún bustos –durante largo tiempo hollados sin piedad– serán lo que fueron: el William Shakespeare de Hamlet y Macbeth; el Jorge Luis Borges de El Aleph; aquella Alfonsina Storni que escribió “el rosal no es adulto, y su vida, impaciente” (como si hubiera prefigurado las luces y las sombras, los avatares del parque), y acaso Federico García Lorca les recite a sus compañeros de piedra y bronce el Romancero gitano. Porque todo allí fue mágico en un tiempo, y habrá de serlo para siempre. Con pájaros en su jaula junto al agua, con el embarcadero y sus botes de colores que alquilaban los novios de antaño o los padres para asombrar a sus hijos con sus destrezas de remero, y con el infinito silencio a prueba de motores rugientes.
Sólo algo faltará, inevitablemente: cuando Rosas era amo y señor del parque, y en el ángulo donde hoy se cruzan las avenidas Sarmiento y Del Libertador, había un árbol. Un aromo al que llamaban “de Manuelita” y también “del perdón”, porque según la leyenda, la hija de Rosas le pedía allí a su padre “indulgencia para algunos de sus enemigos”, como arriesgan ciertos historiadores. Hasta 1974, el aromo y la fuente que lo rodeaba sobrevivieron, pero hoy sólo queda la fuente. El árbol murió de pie, sus restos desaparecieron y sólo perdura su historia en las páginas de algún libro.
Dice Borges en un poema: “De las generaciones de las rosas/ Que en el fondo del tiempo se han perdido/ Quiero que una se salve del olvido/ Una sin marca o signo entre las cosas”. Pidamos más. Que todas, que las cinco mil se salven, y se salve cuanto las rodea. Es, desde ahora, tarea nuestra, como nuestro es todo el parque. Seamos jardineros. Cuidemos cada piedra y cada gota de agua. Seamos dignos de merecer esa joya.
Otra vez a nuevo, y que sea para siempre
Por Alfredo Serra, con Felipe Deslarmes. ((publicada en GENTE Nº2264. Dic. 08))
El 16 de diciembre, y luego de un arduo trabajo de restauración que llevó cinco largos meses, el histórico paseo será abierto luciendo todo el esplendor que tenía en 1914, cuando empezó a ser el mayor y más lujoso jardín porteño. Años de olvido, desidia y abandono lo dejaron semidestruido, pero YPF, el Gobierno de la Ciudad y un equipo de restauradores de alto nivel le devolvieron el brillo del pasado. Ahora, cuidarlo es nuestra obligación.
Noviembre 24, año 1914. Hace cuatro meses que “los hombres se matan/ cubriendo de sangre/ los campos de Francia”, como mucho después, en 1932, cantaría Carlos Gardel en Silencio, de Le Pera y Pettorossi. Hace cuatro meses que las trincheras de media Europa huelen a pólvora, gas venenoso, sangre y muerte. Pero en Palermo, Buenos Aires, ese mismo día flota, bucólico, el perfume de miles de rosas. El ingeniero Benito Carrasco (con la anuencia del arquitecto y paisajista francés Carlos Thays, que diseñó todo el Parque Tres de Febrero) levanta un imaginario telón sobre La Roseraie, la Rosaleda, que los porteños llamarían y aun llaman El Rosedal. Luego, en los felices y despreocupados años 20’, la Belle Epoque, los 34 mil metros cuadrados del paseo están completos. Lago, pérgola, árboles, senderos, Patio Andaluz, fuentes, y los domingos, los hombres y las mujeres de la bautizada “buena sociedad porteña” se cruzan en sus carruajes y se saludan con tenues inclinaciones de cabeza…
Pero la garra del tiempo, que no perdona, hizo de esos vastos jardines un mundo de contradicciones. Fueron tierras de Juan Manuel de Rosas, pero las convirtió en paseo público su archirrival, Domingo Faustino Sarmiento. Fueron jardín de poetas y de amores nocturnos y furtivos, pero también de criminales: “¡El caso del descuartizador del lago de Palermo!”, gritaba la Crítica de Natalio Botana. Y después, por olvido, desidia, abandono, el lujo y el delicado equilibrio se fueron perdiendo. La blanca pérgola y las mayólicas del Patio Andaluz opacaron su brillo, las fuentes, la pureza de sus aguas, el vandalismo se ensañó con bancos y farolas, y cruzar de noche ese paraje fue una riesgosa aventura.
LA MANO SALVADORA. De pronto, en silencio y durante cinco arduos meses, la empresa YPF, el Gobierno de la Ciudad y una brigada de restauradores y obreros liderados por Sonia Berjman (historiadora en Artes), Marcelo Magadán (recuperador del edificio Kavanagh, la Casa Rosada, las Galerías Pacífico y las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio, en Misiones), y Valentina Casucci (rosicultora de alto nivel internacional), dieron vuelta como un guante todo aquello que parecía perdido.
El 1 de diciembre, a noventa y cuatro años del nacimiento del Rosedal y a setenta y cuatro de la muerte de Carlos Thays, el hombre que también legó a Buenos Aires el Jardín Botánico, los pétalos de cinco mil rosas se abrirán, y todo será como era entonces. En las mayólicas del Patio Andaluz, donado en 1920 por el Ayuntamiento de Sevilla, Don Quijote y Sancho volverán a cabalgar, el puente de puro estilo griego recobrará sus ecos de Sócrates y Esquilo, y en el Jardín de los Poetas, los veintiún bustos –durante largo tiempo hollados sin piedad– serán lo que fueron: el William Shakespeare de Hamlet y Macbeth; el Jorge Luis Borges de El Aleph; aquella Alfonsina Storni que escribió “el rosal no es adulto, y su vida, impaciente” (como si hubiera prefigurado las luces y las sombras, los avatares del parque), y acaso Federico García Lorca les recite a sus compañeros de piedra y bronce el Romancero gitano. Porque todo allí fue mágico en un tiempo, y habrá de serlo para siempre. Con pájaros en su jaula junto al agua, con el embarcadero y sus botes de colores que alquilaban los novios de antaño o los padres para asombrar a sus hijos con sus destrezas de remero, y con el infinito silencio a prueba de motores rugientes.
Sólo algo faltará, inevitablemente: cuando Rosas era amo y señor del parque, y en el ángulo donde hoy se cruzan las avenidas Sarmiento y Del Libertador, había un árbol. Un aromo al que llamaban “de Manuelita” y también “del perdón”, porque según la leyenda, la hija de Rosas le pedía allí a su padre “indulgencia para algunos de sus enemigos”, como arriesgan ciertos historiadores. Hasta 1974, el aromo y la fuente que lo rodeaba sobrevivieron, pero hoy sólo queda la fuente. El árbol murió de pie, sus restos desaparecieron y sólo perdura su historia en las páginas de algún libro.
Dice Borges en un poema: “De las generaciones de las rosas/ Que en el fondo del tiempo se han perdido/ Quiero que una se salve del olvido/ Una sin marca o signo entre las cosas”. Pidamos más. Que todas, que las cinco mil se salven, y se salve cuanto las rodea. Es, desde ahora, tarea nuestra, como nuestro es todo el parque. Seamos jardineros. Cuidemos cada piedra y cada gota de agua. Seamos dignos de merecer esa joya.
Octubre 2008. Cobertura en GENTE

Recorriendo la villa La Cava con el Ministro de Seguridad bonaerense


Recorriendo LA CAVA con el ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli. Octubre 2008. Publicada en GENTE.
CURRICULUM VITAE
Felipe E. Deslarmes
20/12/71 (50 años)
felipedeslarmes@yahoo.com.ar
http://felipedeslarmes.blogspot.com/
Ver video curriculum en: http://www.youtube.com/felipedeslarmes
https://ar.linkedin.com/in/felipedeslarmes
ESTUDIOS:
20/12/71 (50 años)
felipedeslarmes@yahoo.com.ar
http://felipedeslarmes.blogspot.com/
Ver video curriculum en: http://www.youtube.com/felipedeslarmes
https://ar.linkedin.com/in/felipedeslarmes
ESTUDIOS:
Postgrado: Maestría en Comunicación y DD.HH (UNLP) - Cursada finalizada 2017-2018
Terciario: Periodismo - Recibido en 2001 en T.E.A (Taller Escuela Agencia)
Cursos, talleres, seminarios e intereses:
-Taller Introducción a la Filosofía, por Darío Sztajnrajber Finalizado en 2016
-Taller virtual en Gestar: Introducción a la Planificación Estratégica. Finalizado en 2012.
-Taller virtual en Gestar: Pensamiento Nacional. Finalizado en 2012.
-Taller Actuación frente a Cámara, con Gabriela Grisetti. Finalizado en 2010
-Taller Clínica de Escritura, con Raquel Garzón. Finalizado en 2009
-Taller Periodismo y Movimientos Sociales en América latina. Finalizado en 2008
-Taller Periodismo de Autor, con Daniel Ulanovsky Sacks. Finalizado en 2008
-Taller Introducción al Blogging. Finalizado en 2008
-Curso de Perfeccionamiento en Radio TEA. Finalizado en 2007
-Taller sobre textos iniciales de Borges. Finalizado en 2007
-Taller de Relectura de Clásicos. Finalizado en 2005
-Periodismo de Moda, en Artilaria. Finalizado en 2003
-Taller de escritura de ficción en UBA. Finalizado en 2002
-Taller de Fotoperiodismo en UTPBA. Finalizado en 2000
Otros:
-Inglés: Nivel Avanzado.
-Computación: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project), MAC (usuario).
-Curso de Administración de Empresas UCA (Universidad Católica Argentina) Año 1998
PERFIL PROFESIONAL:
Periodista con más de 20 años de experiencia en todos los formatos (gráfica, radio, tv) y en prácticamente todos los roles (redactor, móvil, co-conductor en piso, productor audiovisual, prensa, etc), en diferentes secciones (internacionales, policiales, política, sociedad, gremios, empresas, etc) y en medios bien diferentes en infraestructura e interpretación del mundo. También doy clases de Redacción Periodística 1 en la universidad.
Cursos, talleres, seminarios e intereses:
-Taller Introducción a la Filosofía, por Darío Sztajnrajber Finalizado en 2016
-Taller virtual en Gestar: Introducción a la Planificación Estratégica. Finalizado en 2012.
-Taller virtual en Gestar: Pensamiento Nacional. Finalizado en 2012.
-Taller Actuación frente a Cámara, con Gabriela Grisetti. Finalizado en 2010
-Taller Clínica de Escritura, con Raquel Garzón. Finalizado en 2009
-Taller Periodismo y Movimientos Sociales en América latina. Finalizado en 2008
-Taller Periodismo de Autor, con Daniel Ulanovsky Sacks. Finalizado en 2008
-Taller Introducción al Blogging. Finalizado en 2008
-Curso de Perfeccionamiento en Radio TEA. Finalizado en 2007
-Taller sobre textos iniciales de Borges. Finalizado en 2007
-Taller de Relectura de Clásicos. Finalizado en 2005
-Periodismo de Moda, en Artilaria. Finalizado en 2003
-Taller de escritura de ficción en UBA. Finalizado en 2002
-Taller de Fotoperiodismo en UTPBA. Finalizado en 2000
Otros:
-Inglés: Nivel Avanzado.
-Computación: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project), MAC (usuario).
-Curso de Administración de Empresas UCA (Universidad Católica Argentina) Año 1998
PERFIL PROFESIONAL:
Periodista con más de 20 años de experiencia en todos los formatos (gráfica, radio, tv) y en prácticamente todos los roles (redactor, móvil, co-conductor en piso, productor audiovisual, prensa, etc), en diferentes secciones (internacionales, policiales, política, sociedad, gremios, empresas, etc) y en medios bien diferentes en infraestructura e interpretación del mundo. También doy clases de Redacción Periodística 1 en la universidad.
Creo que mi principal característica es la adaptabilidad.
EXPERIENCIA LABORAL:
EXPERIENCIA LABORAL:
UNIVERSIDAD IUNMA Enero 2015- ACTUAL
Docente titular de la cátedra Redacción 1 y 2. En el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA), una institución plenamente comprometida con la excelencia académica, la inclusión social, la creación colectiva de un conocimiento socialmente útil para la resolución de problemas que aquejan al pueblo, y el respecto irrestricto a los Derechos Humanos en el marco del régimen democrático de la república Argentina.
DESANDANDO. Con Marcelo Duhalde en AM1270 Mayo 2013– Diciembre 2015
Productor general. Producción general del programa semanal en Radio Provincia de Buenos Aires con la
conducción de Marcelo Duhalde.
Docente titular de la cátedra Redacción 1 y 2. En el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA), una institución plenamente comprometida con la excelencia académica, la inclusión social, la creación colectiva de un conocimiento socialmente útil para la resolución de problemas que aquejan al pueblo, y el respecto irrestricto a los Derechos Humanos en el marco del régimen democrático de la república Argentina.
DESANDANDO. Con Marcelo Duhalde en AM1270 Mayo 2013– Diciembre 2015
Productor general. Producción general del programa semanal en Radio Provincia de Buenos Aires con la
conducción de Marcelo Duhalde.
ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA. Julio 2013 – ACTUAL
Prensa. Periodista integrante del equipo de Prensa del Archivo Nacional de la Memoria. Toma de testimonios para el Archivo Oral (entre los que ya obtuvimos el testimonio de los jueces del Juicio a las Juntas como Dr León Arslanian, Dr Ricardo Gil Lavedra, Dr Guillermo Ledesma, Dr. Enrique Paixao; el de referentes de DDHH como Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, Claudia Carlotto, Claudio Morresi, Dra. Alicia Pierini, Patricia Bernardi o Dr. Víctor Penchaszadeh ; de sobrevivientes de la ESMA como Víctor Basterra y Ricardo Coquet o de la testimoniante Andrea Krichmar; de dirigentes cercanos al Presidente Raúl Alfonsín como Dr Marcelo Alegre, Dra Marcela Rodríguez; Dra Diana Maffía, Jaime Malamud Goti, Mario Sábato, Ricardo Campero; de personalidades del Derecho como Dr. Carlos Beraldi, Dr. Beinusz Szmukler, Dr Julio Maier o el Dr. Roberto Gargarella; del ámbito intelectual como Profesor Carlos Altamirano y Claudia Hilb; o del arte como Javier Torre o Manuel Antín; solo por citar ejemplos que sobrepasan las 300 horas y que sigue en producción); Colaboración con Comunicación Interna; Recorte diario periodístico específico (clipping); Colaborar con el armado de spots de homenajes; Articular con distintas áreas internas y externas al ANM para que se instrumenten pedidos especiales de Presidencia del ANM; Realización eventual de notas de difusión; Colaborar con la redacción y estructura del primer manual de cuidado de documentos y búsqueda de técnicas alternativas creación del ANM (en curso). Ex-integrante del equipo de Prensa y Ceremonial realizando notas, informes, investigaciones, fotografías y entrevistas dentro del predio Espacio para la Memoria (Ex ESMA).
PLAN M por Canal 26 de Maximiliano Montenegro Febrero 2012 – Junio 2012
Productor. Realizador integral de los informes especiales dentro del programa periodístico diario que emitía Canal 26 bajo la conducción de Maximiliano Montenegro.
Programa radial En la Banquina, en FM 105.7 Junio 2011- Agosto 2012
Co-conductor. Junto con Diego Vidal, conducción del magazine radial semanal de los lunes a las 10, por FM 105.7 mhz.
Ciclo de cine documental+debate en ECUNHI julio 2010 - ACTUAL
Coordinador. Ciclo que proyecta documentales con su posterior debate en el ECuNHi (ex ESMA) los jueves a las 21 hs. y que busca revisar el pasado, reflexionar sobre el presente para entender dónde estamos y pensar adónde queremos ir en el futuro. Ciclo realizado junto al sociólogo Walter Bosisio.
CN23 Marzo 2010- Febrero 2011
Asesor-Colaborador. Preselector de los documentales y colaborador de programación que se emite los fines de semana.
***Por referencias: Pablo García (Director)
Revista GENTE Octubre 2008- Agosto 2013
Colaborador Free Lance. Elaboración y redacción de informes sobre investigaciones exclusivas para la revista semanal de interés general GENTE.
Periódico dominical Miradas al SUR Director Eduardo Anguita Junio 2008- enero 2016
Periodista redactor. Elaboración y redacción de notas e informes con investigaciones exclusivas para el periódico dominical Miradas al SUR dirigido por Eduardo Anguita. También preselector de los documentales que ofreció el periódico como compra opcional en cada publicación semanal, durante sus primeros tres años, con tiradas de 10.000 copias por cada película.
Revista Shopping-Zone Magazine Septiembre 2007-Septiembre 2014
Colaborador Free Lance. Elaboración y redacción de notas exclusivas para una revista de culto y actualidad enfocada a la producción de moda. Una revista pocket impresa, de gran calidad, trimestral y con más de 7 años en el mercado editorial.
Productora Compañía de Ramos Generales de Román Lejtman Febrero 2004- Enero 2008
Periodista. Responsable de la elaboración y desarrollo de informes e investigaciones para documentales históricos y biografías; y de las entrevistas para los documentales que la productora realiza para el canal América TV (aire, ciclo Documenta: mención Konex 2007 a la producción audiovisual), A&E Mundo, Canal á, Canal Infinito (Claxson), América 24 (Cable de América TV), Ciudad Abierta, y para los video-documentales de Página/12 e institucionales de Presidencia de la Nación. Incluso de la página web http://www.24demarzo.gov.ar/.
***Por referencias: Evangelina Díaz (productora general) 15-3592-6381
Revista Dossier Sanitario Septiembre 2003- Noviembre 2010
Redactor. Redactor de la revista mensual del rubro Construcción Dossier Sanitario de Tonal Ediciones. Presentación de informes especiales, noticias del sector, entrevistas a empresarios, etc.
Diario Buenos Aires Herald – Suplemento “Country Herald” Noviembre 2002- Noviembre 2003
Redactor de Informes. Responsable de los informes especiales doble página del periódico quincenal de countries y redactor de notas de información general.
Redactor del suplemento de Moda y Mujer. Responsable de las notas de belleza, estética y moda.
***Por referencias: Gabriela Spasaro (coordinadora)
Programa “ABC Cooperativo” por Canal Magazine (Multicanal) Agosto 2002- Septiembre 2003
Conductor desde estudio. Conducción desde el piso del programa sobre el crecimiento de las empresas reconvertidas en cooperativas. Preparación de informes especiales para TV.
FM 87.9 Radio Nacional – “Mañana es tarde” con Carlos Flores Julio 2002- Septiembre 2002
Coordinador de aire. Responsable de la puesta diaria en el aire del programa, la interacción entre operador técnico y los conductores, musicalización acorde, cumplimiento de las tandas, de las relaciones con las autoridades de Radio Nacional, etc.
FM 100.7 Radio Show – “La Mañana de Radio Show” con A. Fernández Llorente Mayo 2002
Movilero. Reporte de móvil en directo desde el lugar de la noticia.
AM 1110 Radio Ciudad – “Febo Asoma” de Jorge Dorio Abril 2002
Colaborador. Aporte de producción y artística para el micro sobre Asambleas Barriales en el programa.
FM Palermo 94.7 Mhz – El expreso de la mañana de Franco Mercuriali Septiembre 2001- Marzo 2002
Productor. Integrante del equipo de producción del programa periodístico de la mañana (investigaciones, actualidad, selección de audios, selección de fragmentos para el resumen del día) y del área de prensa y difusión.
Prensa. Periodista integrante del equipo de Prensa del Archivo Nacional de la Memoria. Toma de testimonios para el Archivo Oral (entre los que ya obtuvimos el testimonio de los jueces del Juicio a las Juntas como Dr León Arslanian, Dr Ricardo Gil Lavedra, Dr Guillermo Ledesma, Dr. Enrique Paixao; el de referentes de DDHH como Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, Claudia Carlotto, Claudio Morresi, Dra. Alicia Pierini, Patricia Bernardi o Dr. Víctor Penchaszadeh ; de sobrevivientes de la ESMA como Víctor Basterra y Ricardo Coquet o de la testimoniante Andrea Krichmar; de dirigentes cercanos al Presidente Raúl Alfonsín como Dr Marcelo Alegre, Dra Marcela Rodríguez; Dra Diana Maffía, Jaime Malamud Goti, Mario Sábato, Ricardo Campero; de personalidades del Derecho como Dr. Carlos Beraldi, Dr. Beinusz Szmukler, Dr Julio Maier o el Dr. Roberto Gargarella; del ámbito intelectual como Profesor Carlos Altamirano y Claudia Hilb; o del arte como Javier Torre o Manuel Antín; solo por citar ejemplos que sobrepasan las 300 horas y que sigue en producción); Colaboración con Comunicación Interna; Recorte diario periodístico específico (clipping); Colaborar con el armado de spots de homenajes; Articular con distintas áreas internas y externas al ANM para que se instrumenten pedidos especiales de Presidencia del ANM; Realización eventual de notas de difusión; Colaborar con la redacción y estructura del primer manual de cuidado de documentos y búsqueda de técnicas alternativas creación del ANM (en curso). Ex-integrante del equipo de Prensa y Ceremonial realizando notas, informes, investigaciones, fotografías y entrevistas dentro del predio Espacio para la Memoria (Ex ESMA).
PLAN M por Canal 26 de Maximiliano Montenegro Febrero 2012 – Junio 2012
Productor. Realizador integral de los informes especiales dentro del programa periodístico diario que emitía Canal 26 bajo la conducción de Maximiliano Montenegro.
Programa radial En la Banquina, en FM 105.7 Junio 2011- Agosto 2012
Co-conductor. Junto con Diego Vidal, conducción del magazine radial semanal de los lunes a las 10, por FM 105.7 mhz.
Ciclo de cine documental+debate en ECUNHI julio 2010 - ACTUAL
Coordinador. Ciclo que proyecta documentales con su posterior debate en el ECuNHi (ex ESMA) los jueves a las 21 hs. y que busca revisar el pasado, reflexionar sobre el presente para entender dónde estamos y pensar adónde queremos ir en el futuro. Ciclo realizado junto al sociólogo Walter Bosisio.
CN23 Marzo 2010- Febrero 2011
Asesor-Colaborador. Preselector de los documentales y colaborador de programación que se emite los fines de semana.
***Por referencias: Pablo García (Director)
Revista GENTE Octubre 2008- Agosto 2013
Colaborador Free Lance. Elaboración y redacción de informes sobre investigaciones exclusivas para la revista semanal de interés general GENTE.
Periódico dominical Miradas al SUR Director Eduardo Anguita Junio 2008- enero 2016
Periodista redactor. Elaboración y redacción de notas e informes con investigaciones exclusivas para el periódico dominical Miradas al SUR dirigido por Eduardo Anguita. También preselector de los documentales que ofreció el periódico como compra opcional en cada publicación semanal, durante sus primeros tres años, con tiradas de 10.000 copias por cada película.
Revista Shopping-Zone Magazine Septiembre 2007-Septiembre 2014
Colaborador Free Lance. Elaboración y redacción de notas exclusivas para una revista de culto y actualidad enfocada a la producción de moda. Una revista pocket impresa, de gran calidad, trimestral y con más de 7 años en el mercado editorial.
Productora Compañía de Ramos Generales de Román Lejtman Febrero 2004- Enero 2008
Periodista. Responsable de la elaboración y desarrollo de informes e investigaciones para documentales históricos y biografías; y de las entrevistas para los documentales que la productora realiza para el canal América TV (aire, ciclo Documenta: mención Konex 2007 a la producción audiovisual), A&E Mundo, Canal á, Canal Infinito (Claxson), América 24 (Cable de América TV), Ciudad Abierta, y para los video-documentales de Página/12 e institucionales de Presidencia de la Nación. Incluso de la página web http://www.24demarzo.gov.ar/.
***Por referencias: Evangelina Díaz (productora general) 15-3592-6381
Revista Dossier Sanitario Septiembre 2003- Noviembre 2010
Redactor. Redactor de la revista mensual del rubro Construcción Dossier Sanitario de Tonal Ediciones. Presentación de informes especiales, noticias del sector, entrevistas a empresarios, etc.
Diario Buenos Aires Herald – Suplemento “Country Herald” Noviembre 2002- Noviembre 2003
Redactor de Informes. Responsable de los informes especiales doble página del periódico quincenal de countries y redactor de notas de información general.
Redactor del suplemento de Moda y Mujer. Responsable de las notas de belleza, estética y moda.
***Por referencias: Gabriela Spasaro (coordinadora)
Programa “ABC Cooperativo” por Canal Magazine (Multicanal) Agosto 2002- Septiembre 2003
Conductor desde estudio. Conducción desde el piso del programa sobre el crecimiento de las empresas reconvertidas en cooperativas. Preparación de informes especiales para TV.
FM 87.9 Radio Nacional – “Mañana es tarde” con Carlos Flores Julio 2002- Septiembre 2002
Coordinador de aire. Responsable de la puesta diaria en el aire del programa, la interacción entre operador técnico y los conductores, musicalización acorde, cumplimiento de las tandas, de las relaciones con las autoridades de Radio Nacional, etc.
FM 100.7 Radio Show – “La Mañana de Radio Show” con A. Fernández Llorente Mayo 2002
Movilero. Reporte de móvil en directo desde el lugar de la noticia.
AM 1110 Radio Ciudad – “Febo Asoma” de Jorge Dorio Abril 2002
Colaborador. Aporte de producción y artística para el micro sobre Asambleas Barriales en el programa.
FM Palermo 94.7 Mhz – El expreso de la mañana de Franco Mercuriali Septiembre 2001- Marzo 2002
Productor. Integrante del equipo de producción del programa periodístico de la mañana (investigaciones, actualidad, selección de audios, selección de fragmentos para el resumen del día) y del área de prensa y difusión.




