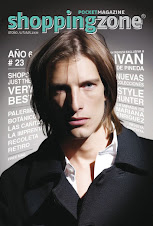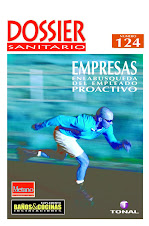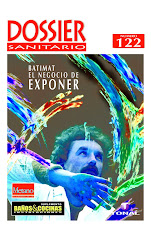01 de Marzo de 2015
Entrevista. Dr. Jorge Bercholc. Profesor e investigador, facultad de ciencias sociales (UBA)
“Los discursos presidenciales nunca son casuales, gratuitos o inocuos”

Hoy al mediodía, la Presidenta hablará en el Congreso dando inicio a la apertura de sesiones. Como cada 1° de marzo, según manda la Constitución, el primer mandatario debe dar cuenta de lo que hizo, explicitar cómo analiza el mundo y, de alguna manera, anticipar las medidas que tomará. El abogado Diego Bercholc, junto a Diego Bercholc, investiga con método científico cada uno de estos discursos, palabra por palabra. ¿Qué dice del ex presidente Raúl Alfonsín que haya utilizado la palabra “industria” 69 veces en sus discursos y que Carlos Menem la haya usado 7? De eso se trata su dossier. En su libro Los discursos presidenciales en la Argentina democrática 1983/2011” (Ed. Lajouane), Bercholc hace un trabajo académico impecable, preciso e inédito en este país.
Convencido de que “los dichos presidenciales nunca son casuales, gratuitos o inocuos, siempre implican un hecho político, un ejercicio de construcción de escenarios”, Bercholc aporta rigor científico y metodológico con una investigación que permite generar datos y conocimientos para, a partir de allí, hacer análisis cualitativos, opinar y defender o cuestionar posiciones. “Un enunciado del Ejecutivo –afirma–, por su trascendencia institucional, impone ejes temáticos de discusión y provee legitimidad a ciertas identidades sociales”, sostiene, y afirma que la mera enunciación de un hecho o de un grupo social le otorga identidad, existencia visible, lo hace interlocutor válido.
“A estos discursos –revisa Bercholc– se les presta atención el día que se producen, tal vez algunos días después. A favor, los propios, y en contra, la oposición. Pero después baja la espuma mediática y se diluye la atención.” Pero uno de los hallazgos de su investigación es la función premonitoria que cargan estos discursos. “Lo que el presidente en ejercicio enuncia –subraya el investigador– es la inteligencia y perspectiva de lo que ve hacia el futuro como problema principal y cómo piensa atacarlo.”
–Yendo de lo general a lo particular, ¿cuáles fueron los grandes temas que se abordaron en estos discursos?
–En principio, en el libro, medimos palabra por palabra pero también por campo semántico, funcionando como un mapa conceptual. Una de las cosas más interesantes que aparece muy claramente es que los discursos van abandonando el gran relato ético político como discurso de las transformaciones. Aparecen cambios en el sujeto colectivo social al que los presidentes se refieren y el discurso va mutando, entonces, cada vez con más intensidad, a un discurso de contenido económico, técnico, de gestión estatal administrativa eficiente. Esto es mucho más marcado después de los primeros años del primer mandato de Menem. Salvo alguna época específica como crisis de 2001/2002, es constante el sesgo más economicista de los discursos en detrimento del discurso netamente político, más de barricada, o el gran relato de transformación política. Se nota en la cantidad de palabras que utilizan. No quiere decir que no se hable de política, pero va hablándose, cada vez más, de economía con más palabras, más complejas, más técnicas.
–Usted identifica que Alfonsín concentró el 60% de las veces que los presidentes mencionan la palabra “democracia”, algo interesante entendiendo el momento histórico ¿Cómo entiende que pesó esa palabra en adelante?
–Con Alfonsín surgen palabras vinculadas a la democracia, la participación, el sistema político democrático, y eso no implica sorpresa. Al principio, Alfonsín hablaba de democracia participativa, casi semidirecta. Cuando se le va complicando la gobernabilidad y enfrenta problemas concretos de limitación del poder y problemas económicos, empieza a hablar de democracia en un sentido republicano, representativo, indirecto; en un sentido de democracia liberal. Pero el declive en el uso de la palabra “democracia” también tiene un rasgo positivo, que se ha fortalecido. Hace 20 o 10 años atrás, este caso del fiscal y la SIDE, o incluso aquel conflicto por la renta agraria del campo en 2008 y la Resolución 125... por mucho menos había un golpe. Me parece interesante destacarlo. Ahora se la menciona en un sentido de democratizar la democracia y los espacios donde todavía no llegó, como el Poder Judicial, los sindicatos o demás instituciones.
–En ese sentido, usted identifica objetivamente grandes similitudes entre el kirchnerismo y Alfonsín...
–Esa una lectura muy sagaz. Parafraseando a Néstor Kirchner aparece ahí “la transversalidad discursiva”. Hay similitudes especialmente en su fase política hasta la derrota legislativa del ’87. Sin embargo, la marca del menemismo es también muy notoria. Si se abstrajera el enunciador, el discurso económico de Néstor y Cristina tiene enunciados de discurso liberal económico-ortodoxo. Más allá del posicionamiento de izquierda, derecha o centro, se habla de “reservas”, “superávit”, “procesos inflacionarios”, “dólar competitivo”, etc. Hay una serie de cuestiones que ya no se discuten, independientemente del espectro ideológico. Así como hay una simetría en el enfoque político de Alfonsín, hay una herencia de la década menemista, que no creo sea virtuosa, que fue instaurada por el proceso económico a nivel global, y que no permite discusión porque te quedás fuera del mapa económico mundial.
–Dentro del campo económico, ¿cuáles han sido las principales palabras que han marcado los ejes de cada gobierno?
–Claramente, todos han enunciado la palabra “economía” en muchas más ocasiones que el resto de las palabras del campo. Sin embargo, resulta poco desagregada, poco específica y técnicamente superficial. Allí se pueden encontrar sesgos distintivos entre los discursos con las otras palabras que remiten a definiciones más específicas sobre políticas de área. Así, las 10 palabras económicas más mencionadas por Alfonsín en sus discursos fueron: economía, producción, desarrollo, industria, eficiencia-eficacia, crecimiento, empresas, inversión, mercado, obras públicas. Alfonsín presenta el coeficiente de repetición (CoR) más reducido de menciones en el campo económico, un reflejo más del sesgo político de sus discursos; tendencia que se va revirtiendo a medida que se avanza en el tiempo. Con el primer gobierno de Menem, se mencionó en más ocasiones: economía, producción, crecimiento, eficiencia-eficacia, inversión, desarrollo, empresas, mercado, impuestos-tributario, inflación, estabilidad. Y aunque en general, hay un alto grado de coincidencias entre las más nombradas por Alfonsín y Menem en su primera presidencia, existen significativas diferencias que dan pautas notorias sobre el nuevo rumbo que tomó la economía de los ’90: como la palabra “industria” (de 69 menciones con Alfonsín pasó a 7 con Menem) y “obras públicas” (de 36 a 9, respectivamente). En cambio, Menem incorpora entre las más mencionadas: impuestos-tributario, inflación, estabilidad. Las diferencias son reflejo de: a) la política de retraimiento del Estado respecto a su rol económico –disminución de enunciados referidos a obras públicas–; b) la apertura de la economía sin resguardo de políticas industriales y de producción de las manufactureras locales –disminución de la palabra industria y aumento de la palabra inflación, la cual se controló, entre otras cosas, vía disciplinamiento de precios por liberalización de las barreras comerciales–; c) la superación de la inflación y el logro de la estabilidad vía Régimen de Convertibilidad; d) la reforma de la estructura tributaria, que produjo una concentración de la recaudación impositiva, sobre todo en el IVA. Por CoR, se observa que Menem hizo mayor hincapié en referencia a: crecimiento, inversión, mercado, eficiencia, empresas. Y así, identificamos que Alfonsín enunció palabras durante sus discursos que, luego, fueron poco o nunca referidas por Menem: gasto público, retenciones, déficit y equilibrio fiscal, comercio interior, subsidios. Y también se da la situación inversa (de Menem poco usadas por Alfonsín): crédito, competitividad, ajuste, sector privado, especulación, privatización, economía popular de mercado. Ya en su segunda presidencia, Menem mantiene altas o aumenta: crecimiento, desarrollo, inversión, impuestos y estabilidad. Y tienen menor o escasa frecuencia: infraestructura, PBI, presupuesto y convertibilidad. En sentido contrario, disminuye la aparición de: producción, eficacia, empresas, capital; y casi desaparecen: crédito, inflación, ajuste, sector privado. Luego, con Fernando de la Rúa, las 10 palabras más mencionadas son: economía, crecimiento, mercado, eficiencia, impuestos-tributario, inversión, producción, pymes, competitividad, gasto público. Ya con Eduardo Duhalde, en un marco de severa crisis, se destacan: producción, economía e industria y aparecen menciones significativas (considerando la brevedad de sus dos discursos): mercado, desarrollo y tipo de cambio. Con Néstor Kirchner, las 10 palabras más mencionadas fueron: economía, crecimiento, inversión, producción, desarrollo, obras públicas, mercado, industria, infraestructura y consumo; marcando el regreso al discurso presidencial de palabras como “obras públicas”, “industria” e “infraestructura” y la primera mención importante de “consumo”. Y tienen un lugar destacado: superávit, turismo, reservas, valor agregado, política económica y tasa de interés. Entre las que disminuyen o desaparecen, están: “eficiencia” e “impuestos-tributario”. Así, Cristina, en su primer período presenta el más alto coeficiente del campo, después de Duhalde, aunque resulta más relevante dada la cantidad y extensión de sus discursos. Sus 10 palabras más mencionadas fueron: economía, crecimiento, producción, empresas, PBI, industria, inversión, infraestructura, superávit, financiamiento.
–Identifica también nuevas incorporaciones; por ejemplo, Kirchner incorpora “derechos humanos”. ¿Puede revisar desde ahí los grandes ejes ligados a las políticas que llevaron adelante?
–Es muy interesante la irregularidad de la utilización de algunos conceptos teóricos que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer. Es muy particular revisar los esfuerzos de Menem de articular los nuevos paradigmas de la economía neoliberal con el tradicional discurso peronista de justicia social y soberanía política-económica, con el nuevo de apertura económica. Domina el tema inflacionario, que sabemos en qué derivó, pero desde ahí ya tuvo su propio discurso, menos ligado al discurso peronista tradicional. Después viene el período crítico de De la Rúa y Duhalde. Donde si uno analiza los dos discursos de De la Rúa, realmente hay propuestas interesantes, pero que parecían ser dadas en Suecia o Noruega, no en la Argentina de situaciones que se venían encima, con una convertibilidad insostenible, con consecuencias que todavía no están resueltas, como los holdouts de los fondos buitre. Luego Duhalde dijo lo que podía decir y con relativa prudencia. Fue uno de los discursos más cortos y que hace referencia a cuestiones muy básicas pretendiendo restaurar la confianza en el sistema político, cuando la legitimidad estaba dañada. Cuando aparece Néstor Kirchner, se enfoca en tratar de salir del momento crítico del país. Y es una de las cuestiones indiscutibles que tiene el período, que son de primer mundo, porque no hay casos similares sobre políticas de derechos humanos. Porque fue muy fácil juzgar a los nazis en Núremberg, luego de la rendición incondicional y el caos de Alemania y su ejército; pero acá se enjuició a los que aparecían como triunfadores en el conflicto. En lo que le corresponde a Alfonsín y al período kirchnerista, la historia va a tener un juicio histórico con poco parangón en el mundo. Aparece también con Néstor la idea de “calidad institucional”, pero no como lo mencionan los Republicanos, no como limitadores de los principios participativos de la democracia, sino que refiere a que da respuesta a todos los derechos que garantiza la Constitución, no sólo los derechos de primera generación sino también a los sociales y económicos, como la inclusión social, y no entendida como gasto. Otra característica del discurso de Kirchner es lo referente al desendeudamiento, habla de superávit fiscal, de altos niveles de reservas, de dólar competitivo, de prolijidad en las políticas económicas, algo que no preocuparía a ningún economista conservador, pero que Kirchner articula con mecanismos de inclusión social, de aumento salarial, etc. Y Cristina Fernández incorpora algunas que resultaban inéditas hasta entonces como: reservas, tasa de interés, capacidad instalada, modelos de acumulación, demanda global, primarización, y utiliza también las ya citadas superávit, valor agregado y demanda agregada. Su discurso muestra mayor versatilidad y especificidad y establece un estilo propio en el enunciado económico. Un tema aparte que no está analizado en el libro es que Cristina ha duplicado el tiempo de sus discursos en este segundo mandato respecto del primero.
–¿Encontró algún déficit de mención que agrupe los discursos de todos los presidentes?
–Sí. Hay un apartado especial donde justamente lo que pongo como cuestión llamativa refiere a la escasa cantidad de menciones, como por ejemplo, aquellas que se puedan articular al campo semántico “medio ambiente-ecológico”. Otro tema es el de los pueblos originarios, con derechos garantizados en la Constitución reformada del ’94. Y pienso en todos los logros de otros colectivos sociales, como el matrimonio igualitario, las uniones no convencionales, las adopciones... una legislación de primerísimo mundo que tenemos en el país que al mismo tiempo muestra baches continuos. También la propuesta de Alfonsín de trasladar la Capital con todo lo que tenía de positivo. Y la coparticipación federal es uno de los temas estructuralmente deficitarios del país, que la reforma constitucional del ’94 manda a dictar una nueva ley de coparticipación federal y es algo que también está absolutamente ausente de los discursos presidenciales. Son todas cuestiones que siguen vigentes hoy.
Convencido de que “los dichos presidenciales nunca son casuales, gratuitos o inocuos, siempre implican un hecho político, un ejercicio de construcción de escenarios”, Bercholc aporta rigor científico y metodológico con una investigación que permite generar datos y conocimientos para, a partir de allí, hacer análisis cualitativos, opinar y defender o cuestionar posiciones. “Un enunciado del Ejecutivo –afirma–, por su trascendencia institucional, impone ejes temáticos de discusión y provee legitimidad a ciertas identidades sociales”, sostiene, y afirma que la mera enunciación de un hecho o de un grupo social le otorga identidad, existencia visible, lo hace interlocutor válido.
“A estos discursos –revisa Bercholc– se les presta atención el día que se producen, tal vez algunos días después. A favor, los propios, y en contra, la oposición. Pero después baja la espuma mediática y se diluye la atención.” Pero uno de los hallazgos de su investigación es la función premonitoria que cargan estos discursos. “Lo que el presidente en ejercicio enuncia –subraya el investigador– es la inteligencia y perspectiva de lo que ve hacia el futuro como problema principal y cómo piensa atacarlo.”
–Yendo de lo general a lo particular, ¿cuáles fueron los grandes temas que se abordaron en estos discursos?
–En principio, en el libro, medimos palabra por palabra pero también por campo semántico, funcionando como un mapa conceptual. Una de las cosas más interesantes que aparece muy claramente es que los discursos van abandonando el gran relato ético político como discurso de las transformaciones. Aparecen cambios en el sujeto colectivo social al que los presidentes se refieren y el discurso va mutando, entonces, cada vez con más intensidad, a un discurso de contenido económico, técnico, de gestión estatal administrativa eficiente. Esto es mucho más marcado después de los primeros años del primer mandato de Menem. Salvo alguna época específica como crisis de 2001/2002, es constante el sesgo más economicista de los discursos en detrimento del discurso netamente político, más de barricada, o el gran relato de transformación política. Se nota en la cantidad de palabras que utilizan. No quiere decir que no se hable de política, pero va hablándose, cada vez más, de economía con más palabras, más complejas, más técnicas.
–Usted identifica que Alfonsín concentró el 60% de las veces que los presidentes mencionan la palabra “democracia”, algo interesante entendiendo el momento histórico ¿Cómo entiende que pesó esa palabra en adelante?
–Con Alfonsín surgen palabras vinculadas a la democracia, la participación, el sistema político democrático, y eso no implica sorpresa. Al principio, Alfonsín hablaba de democracia participativa, casi semidirecta. Cuando se le va complicando la gobernabilidad y enfrenta problemas concretos de limitación del poder y problemas económicos, empieza a hablar de democracia en un sentido republicano, representativo, indirecto; en un sentido de democracia liberal. Pero el declive en el uso de la palabra “democracia” también tiene un rasgo positivo, que se ha fortalecido. Hace 20 o 10 años atrás, este caso del fiscal y la SIDE, o incluso aquel conflicto por la renta agraria del campo en 2008 y la Resolución 125... por mucho menos había un golpe. Me parece interesante destacarlo. Ahora se la menciona en un sentido de democratizar la democracia y los espacios donde todavía no llegó, como el Poder Judicial, los sindicatos o demás instituciones.
–En ese sentido, usted identifica objetivamente grandes similitudes entre el kirchnerismo y Alfonsín...
–Esa una lectura muy sagaz. Parafraseando a Néstor Kirchner aparece ahí “la transversalidad discursiva”. Hay similitudes especialmente en su fase política hasta la derrota legislativa del ’87. Sin embargo, la marca del menemismo es también muy notoria. Si se abstrajera el enunciador, el discurso económico de Néstor y Cristina tiene enunciados de discurso liberal económico-ortodoxo. Más allá del posicionamiento de izquierda, derecha o centro, se habla de “reservas”, “superávit”, “procesos inflacionarios”, “dólar competitivo”, etc. Hay una serie de cuestiones que ya no se discuten, independientemente del espectro ideológico. Así como hay una simetría en el enfoque político de Alfonsín, hay una herencia de la década menemista, que no creo sea virtuosa, que fue instaurada por el proceso económico a nivel global, y que no permite discusión porque te quedás fuera del mapa económico mundial.
–Dentro del campo económico, ¿cuáles han sido las principales palabras que han marcado los ejes de cada gobierno?
–Claramente, todos han enunciado la palabra “economía” en muchas más ocasiones que el resto de las palabras del campo. Sin embargo, resulta poco desagregada, poco específica y técnicamente superficial. Allí se pueden encontrar sesgos distintivos entre los discursos con las otras palabras que remiten a definiciones más específicas sobre políticas de área. Así, las 10 palabras económicas más mencionadas por Alfonsín en sus discursos fueron: economía, producción, desarrollo, industria, eficiencia-eficacia, crecimiento, empresas, inversión, mercado, obras públicas. Alfonsín presenta el coeficiente de repetición (CoR) más reducido de menciones en el campo económico, un reflejo más del sesgo político de sus discursos; tendencia que se va revirtiendo a medida que se avanza en el tiempo. Con el primer gobierno de Menem, se mencionó en más ocasiones: economía, producción, crecimiento, eficiencia-eficacia, inversión, desarrollo, empresas, mercado, impuestos-tributario, inflación, estabilidad. Y aunque en general, hay un alto grado de coincidencias entre las más nombradas por Alfonsín y Menem en su primera presidencia, existen significativas diferencias que dan pautas notorias sobre el nuevo rumbo que tomó la economía de los ’90: como la palabra “industria” (de 69 menciones con Alfonsín pasó a 7 con Menem) y “obras públicas” (de 36 a 9, respectivamente). En cambio, Menem incorpora entre las más mencionadas: impuestos-tributario, inflación, estabilidad. Las diferencias son reflejo de: a) la política de retraimiento del Estado respecto a su rol económico –disminución de enunciados referidos a obras públicas–; b) la apertura de la economía sin resguardo de políticas industriales y de producción de las manufactureras locales –disminución de la palabra industria y aumento de la palabra inflación, la cual se controló, entre otras cosas, vía disciplinamiento de precios por liberalización de las barreras comerciales–; c) la superación de la inflación y el logro de la estabilidad vía Régimen de Convertibilidad; d) la reforma de la estructura tributaria, que produjo una concentración de la recaudación impositiva, sobre todo en el IVA. Por CoR, se observa que Menem hizo mayor hincapié en referencia a: crecimiento, inversión, mercado, eficiencia, empresas. Y así, identificamos que Alfonsín enunció palabras durante sus discursos que, luego, fueron poco o nunca referidas por Menem: gasto público, retenciones, déficit y equilibrio fiscal, comercio interior, subsidios. Y también se da la situación inversa (de Menem poco usadas por Alfonsín): crédito, competitividad, ajuste, sector privado, especulación, privatización, economía popular de mercado. Ya en su segunda presidencia, Menem mantiene altas o aumenta: crecimiento, desarrollo, inversión, impuestos y estabilidad. Y tienen menor o escasa frecuencia: infraestructura, PBI, presupuesto y convertibilidad. En sentido contrario, disminuye la aparición de: producción, eficacia, empresas, capital; y casi desaparecen: crédito, inflación, ajuste, sector privado. Luego, con Fernando de la Rúa, las 10 palabras más mencionadas son: economía, crecimiento, mercado, eficiencia, impuestos-tributario, inversión, producción, pymes, competitividad, gasto público. Ya con Eduardo Duhalde, en un marco de severa crisis, se destacan: producción, economía e industria y aparecen menciones significativas (considerando la brevedad de sus dos discursos): mercado, desarrollo y tipo de cambio. Con Néstor Kirchner, las 10 palabras más mencionadas fueron: economía, crecimiento, inversión, producción, desarrollo, obras públicas, mercado, industria, infraestructura y consumo; marcando el regreso al discurso presidencial de palabras como “obras públicas”, “industria” e “infraestructura” y la primera mención importante de “consumo”. Y tienen un lugar destacado: superávit, turismo, reservas, valor agregado, política económica y tasa de interés. Entre las que disminuyen o desaparecen, están: “eficiencia” e “impuestos-tributario”. Así, Cristina, en su primer período presenta el más alto coeficiente del campo, después de Duhalde, aunque resulta más relevante dada la cantidad y extensión de sus discursos. Sus 10 palabras más mencionadas fueron: economía, crecimiento, producción, empresas, PBI, industria, inversión, infraestructura, superávit, financiamiento.
–Identifica también nuevas incorporaciones; por ejemplo, Kirchner incorpora “derechos humanos”. ¿Puede revisar desde ahí los grandes ejes ligados a las políticas que llevaron adelante?
–Es muy interesante la irregularidad de la utilización de algunos conceptos teóricos que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer. Es muy particular revisar los esfuerzos de Menem de articular los nuevos paradigmas de la economía neoliberal con el tradicional discurso peronista de justicia social y soberanía política-económica, con el nuevo de apertura económica. Domina el tema inflacionario, que sabemos en qué derivó, pero desde ahí ya tuvo su propio discurso, menos ligado al discurso peronista tradicional. Después viene el período crítico de De la Rúa y Duhalde. Donde si uno analiza los dos discursos de De la Rúa, realmente hay propuestas interesantes, pero que parecían ser dadas en Suecia o Noruega, no en la Argentina de situaciones que se venían encima, con una convertibilidad insostenible, con consecuencias que todavía no están resueltas, como los holdouts de los fondos buitre. Luego Duhalde dijo lo que podía decir y con relativa prudencia. Fue uno de los discursos más cortos y que hace referencia a cuestiones muy básicas pretendiendo restaurar la confianza en el sistema político, cuando la legitimidad estaba dañada. Cuando aparece Néstor Kirchner, se enfoca en tratar de salir del momento crítico del país. Y es una de las cuestiones indiscutibles que tiene el período, que son de primer mundo, porque no hay casos similares sobre políticas de derechos humanos. Porque fue muy fácil juzgar a los nazis en Núremberg, luego de la rendición incondicional y el caos de Alemania y su ejército; pero acá se enjuició a los que aparecían como triunfadores en el conflicto. En lo que le corresponde a Alfonsín y al período kirchnerista, la historia va a tener un juicio histórico con poco parangón en el mundo. Aparece también con Néstor la idea de “calidad institucional”, pero no como lo mencionan los Republicanos, no como limitadores de los principios participativos de la democracia, sino que refiere a que da respuesta a todos los derechos que garantiza la Constitución, no sólo los derechos de primera generación sino también a los sociales y económicos, como la inclusión social, y no entendida como gasto. Otra característica del discurso de Kirchner es lo referente al desendeudamiento, habla de superávit fiscal, de altos niveles de reservas, de dólar competitivo, de prolijidad en las políticas económicas, algo que no preocuparía a ningún economista conservador, pero que Kirchner articula con mecanismos de inclusión social, de aumento salarial, etc. Y Cristina Fernández incorpora algunas que resultaban inéditas hasta entonces como: reservas, tasa de interés, capacidad instalada, modelos de acumulación, demanda global, primarización, y utiliza también las ya citadas superávit, valor agregado y demanda agregada. Su discurso muestra mayor versatilidad y especificidad y establece un estilo propio en el enunciado económico. Un tema aparte que no está analizado en el libro es que Cristina ha duplicado el tiempo de sus discursos en este segundo mandato respecto del primero.
–¿Encontró algún déficit de mención que agrupe los discursos de todos los presidentes?
–Sí. Hay un apartado especial donde justamente lo que pongo como cuestión llamativa refiere a la escasa cantidad de menciones, como por ejemplo, aquellas que se puedan articular al campo semántico “medio ambiente-ecológico”. Otro tema es el de los pueblos originarios, con derechos garantizados en la Constitución reformada del ’94. Y pienso en todos los logros de otros colectivos sociales, como el matrimonio igualitario, las uniones no convencionales, las adopciones... una legislación de primerísimo mundo que tenemos en el país que al mismo tiempo muestra baches continuos. También la propuesta de Alfonsín de trasladar la Capital con todo lo que tenía de positivo. Y la coparticipación federal es uno de los temas estructuralmente deficitarios del país, que la reforma constitucional del ’94 manda a dictar una nueva ley de coparticipación federal y es algo que también está absolutamente ausente de los discursos presidenciales. Son todas cuestiones que siguen vigentes hoy.