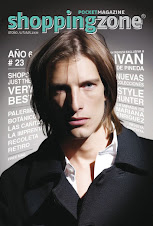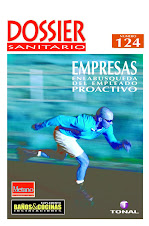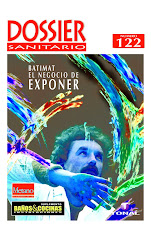Entrevista. Sociólogos franceses integrantes del intercambio Universidad de Lille-UBA y CONICET.
Trabajo y pobreza
Un equipo de sociólogos de universidades de Francia y Argentina realizan desde hace tres años un estudio comparativo de la situación de pobreza en ambos países y de cómo influye en las relaciones laborales y familiares. En medio de las repercusiones por el atentado en París, una entrevista que revela la parte oculta de la Europa marginal.
Hay equipo. De izq. a der: Blandine Mortain, Cécile Vignal, Anne Bory, Séverin Muller, Juliette Verdière y José Calderón integran parte del equipo de sociólogos franceses que están comparando (junto a los argentinos Walter Bosisio, Valentina Picchetti y Juan Montes Cató) la incidencia de la pobreza en ambos países.
Luego de una nueva visita a la Argentina, dialogó con Miradas al Sur un grupo de investigadores y docentes de la Universidad de Lille 1 (una ciudad en la frontera francesa con Bélgica) que están inmersos en un intercambio con el CEIL-Conicet para revisar cómo se han desarrollado los procesos de recomposición social en ambos países.
Desde principios del siglo XIX, Lille fue uno de los centros de desarrollo industrial textil más importantes del norte de Francia. Esta región se convertiría en un polo de atracción de los primeros procesos migratorios a principio del siglo XIX. En particular la ciudad de Roubaix es otro de esos polos que este grupo de sociólogos está estudiando para comprender por qué en los primeros 50 años del siglo XIX, pasa de una población de 3 mil a 120 mil habitantes y 150 años después (en la década de 1970) perdía su centralidad económica frente al movimiento de globalización del capital. Ello la llevó a quedar relegada en cuanto a la protección en derechos sociales y desprovista de capacidades defensivas contra la nueva ofensiva del capital que busca valorizarse en territorios alejados.
–¿Este estudio está relacionado con la situación actual de pérdida de trabajo en Europa?
José Calderón: –Así es. Queríamos ver cómo se desarrolló este proceso de centralidad mundial y rápida fragilización de los derechos sociales con la desindustrialización masiva del territorio. Tema central para nosotros como investigadores y docentes porque trabajamos día a día con estudiantes provenientes de las clases populares, que han sido producto de estos mismos procesos socioeconómicos, y que nos ofrecen una lectura sentida en forma de desdoblamiento; como si la universidad y sus vidas en sus barrios fueran espacios sociales totalmente autónomos. Pero además, buscamos comprender de qué manera han concebido producir en una vida que es tan hostil. Pensarlos no desde las categorías propias del poder sino desde lo cotidiano y descubrir cómo tratan de organizarse por fuera de la lógica del Estado. Allí, nosotros descubrimos que cuando se distienden valores como la solidaridad las posibilidades de subsistencia decrecen.
–Desde su especialidad, ¿a qué conclusión llegan luego de estudiar estos cambios?
Blandine Mortain: –Mi especialidad es la sociología de la familia. Me interesaba ver la conexión entre las relaciones familiares y la construcción de lógicas económicas de poblaciones que han sido expulsadas de los mercados laborales. Y de qué modo las lógicas de reciprocidad económicas o morales se apoyan en redes de parentalidad. Pero también para revisar de qué manera la pérdida del salario afecta las propias relaciones laborales. Por ejemplo, ver cómo repercute sobre la división sexual del trabajo. Una lectura del movimiento feminista considera que el acceso de las mujeres a un empleo formal del tipo fordista les ha permitido emanciparse de las lógicas patriarcales. Cuando estaban atadas exclusivamente a tareas de tipo doméstico, el acceso al empleo formal les permitió entrar en lógicas de negociación. Hoy, vemos cómo aparece la reasignación de los roles sexuados. Pero vemos cómo estas construyen colectivos en espacios vinculados a instituciones. Se trata de encuentros horizontales en actividades organizadas para poder percibir algún tipo de ayuda familiar. Son mujeres que se construyen colectivamente y usan estos espacios para recalificarse –desde el punto de vista técnico y simbólico– en talleres de cocina, costura, asesoramiento legal o intercambiando información sobre cómo pedir ayuda o pasando a organizarse para hacer compras comunitarias. Pero a la vez, es un espacio frágil y contradictorio. Porque alcanza con un “llamado al orden” del marido, o que algún familiar se enferme para que se desarticulen. Quedan atrapadas en actividades vinculadas tradicionalmente a la feminidad. En los primeros recorridos en La Matanza, nos sorprendió que las mujeres ocupaban un lugar preeminente en la organización de la vida cotidiana. Vimos mujeres empoderadas.
Cécile Vignal: –Mi especialidad es la sociología del trabajo. Estudio la evolución de los sindicatos en el territorio. Tuvimos entrevistas en sindicatos y asociaciones que antes eran el corazón de la organización de la clase obrera. Nos interesaba saber qué pasa con los desocupados y con las nuevas formas de empleo. Vimos dificultades en encontrarse con la gente y que se les acercan de sectores muy desindicalizados como los del trabajo a domicilio, los empleados interinos, etc. En Francia, los sindicatos tienen una estructura territorial y otra profesional; de acuerdo al sector se opta por el que tiene más fuerza. El sindicato asesora por problemas laborales pero también sobre temas como vivienda pública, jubilación, etc. En Francia, cada vez son más los trabajadores desvinculados de toda relación sindical, sea porque son sectores nuevos o porque trabajan menos de 10 empleados y no hay obligación legal de construir estructuras de negociación salarial. Vemos ahí correspondencias claras con la Argentina.
Anne Bory: –Soy socióloga especialista en vivienda. En Roubaix, durante el siglo XIX, asistimos a un proceso de urbanización rápida y liberal sin planificación del Estado. La construcción de la vivienda obrera parte especialmente de los comerciantes que buscan fijar una clientela estable. Clientela que trabaja en las fábricas aledañas o en la construcción de las mismas viviendas obreras por parte del los patrones locales. Pero a partir de los años 50 del siglo XX se implementaron políticas públicas de construcción de vivienda social masiva, siguiendo el modelo de la periferia urbana de Europa: los monoblocks. Roubaix es una de las ciudades con más viviendas sociales (40%) y la más pobre de Francia.
–¿La construcción de vivienda social responde a conquistas de los trabajadores o a una necesidad de los patrones de asegurarse la mano de obra?
CV: –Son las dos cosas. El socialismo municipal adquiere su expresión más elaborada en Roubaix, pero también es una política patronal. Pero es obligación de las empresas importantes dar alojamiento social. En cuanto a vivienda, las políticas de Francia, desde 2003, se basan en un doble proceso de destrucción y reconstrucción de monoblocks. Los reedifican con piezas más pequeñas para bajar la densidad de los barrios populares y atraer a las clases medias imponiendo nuevas lógicas sociales y económicas en territorios que se vienen organizando con sus propias lógicas productivas desde los ’70.
JC: –Hoy, la desindustrialización que expulsó a obreros y obreras de los mercados laborales llevó a que éstos tengan una vivienda que se va degradando. Y por otro lado, van accediendo a la vivienda social nuevos migrantes, en particular del África subsahariana. En este doble contexto de crisis urbana, aparece lo que suele llamarse trabajo informal o ilegal, pero que nosotros llamamos trabajo de subsistencia.
–¿Cómo son en Francia lo que nosotros identificamos acá como villas miseria?
CV: –Existieron masivamente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de los ’60 o principios de los ’70. El Gobierno tuvo tiempo para resolverlo antes de que cerraran los sitios de trabajo. Lo más parecido a una villa son pequeñas poblaciones gitanas en caravanas rodantes, de madera (“campos de gitanos”), que no duran mucho porque la política pública dominante es echarlos con policía y topadoras.
Séverin Muller: –Soy también sociólogo del trabajo. Es interesante en la relación trabajo-territorio remarcar que en lugar de aquellas actividades industriales fordistas se desarrollaron otras formas de empleo formal subalterno que no permiten a las clases populares ningún tipo de formas de promoción social. Empleos de tipo indirecto (ayuda a domicilio para mujeres, mantenimiento, seguridad privada, etc.) resultan la única posibilidad de subsistencia para las clases populares en un sistema económico propio al que decidimos llamar, economías morales donde se generan actividades estructuradas a partir de códigos o valores, no necesariamente mercantiles donde el domicilio deviene en lugar de trabajo. Recorriendo la ciudad, descubrimos muchos afiches ofreciendo reparaciones mecánicas de automotores. ¿Por qué particularmente mecánica? Es que el auto agrega status pero también es un medio de desplazamiento hacia las industrias que se han ido de Roubaix. Tenerlo da posibilidades de ascenso social. Y formarse en mecánica, entonces, es un medio de vínculo social para los hombres. Encontrás más hombres alrededor de un capó que en un bar. Y además, formarse en la calle genera una forma de cultura compartida que valoriza el saber hacer por sobre el saber académico.
–¿Y podrían llegar a instalarse como una alternativa a la concentración del neoliberalismo?
SM: –La alternativa al capitalismo obviamente la pensamos todos los días. De alguna manera, intentamos razonar en términos de economías morales. Desde los años ’70 vivimos un proceso de fragilización de los sistemas de integración social, un ataque a los derechos sociales y laborales que se han construido históricamente desde el movimiento obrero pero dentro de la lógica de la economía capitalista. La economía política del capitalismo se rige a partir, no sólo de criterios racionales desde el punto de vista económico del mercado liberal, sino también a partir de criterios sociales. Hoy, nos encontramos en una situación política en Europa donde tanto la derecha como la llamada “izquierda” aplican exactamente el mismo tipo de políticas económicas. Entendemos que la economía moral ha sido expulsada de la economía política. El sistema neoliberal expulsa las formas de autogestión y aquello vinculado a lo social, a la vida en común. Y buscamos descubrir cómo es que siguen vivas y cómo se reactivan. En este sistema paralelo que descubrimos en torno de la mecánica, aparecen también otras actividades, otros temas, como las problemáticas de género; vemos ahí cómo reposan menos en lógicas de valor económico y más en competencia de tipo social o de producción de vínculo social, de producción de vida en común. Y por eso, tratamos de repensar el trabajo como categoría, no desde la lógica del capital sino a partir del modo en que la gente trabaja. Se trabaja para producir vida, ¿no? Que se consiga o no se consiga, obviamente no depende sólo de nosotros. Que sea o no una alternativa, dependerá de un proceso histórico complejo, pero en todo caso, sí vemos de alguna manera, una alternativa y potencialidades.
Desde principios del siglo XIX, Lille fue uno de los centros de desarrollo industrial textil más importantes del norte de Francia. Esta región se convertiría en un polo de atracción de los primeros procesos migratorios a principio del siglo XIX. En particular la ciudad de Roubaix es otro de esos polos que este grupo de sociólogos está estudiando para comprender por qué en los primeros 50 años del siglo XIX, pasa de una población de 3 mil a 120 mil habitantes y 150 años después (en la década de 1970) perdía su centralidad económica frente al movimiento de globalización del capital. Ello la llevó a quedar relegada en cuanto a la protección en derechos sociales y desprovista de capacidades defensivas contra la nueva ofensiva del capital que busca valorizarse en territorios alejados.
–¿Este estudio está relacionado con la situación actual de pérdida de trabajo en Europa?
José Calderón: –Así es. Queríamos ver cómo se desarrolló este proceso de centralidad mundial y rápida fragilización de los derechos sociales con la desindustrialización masiva del territorio. Tema central para nosotros como investigadores y docentes porque trabajamos día a día con estudiantes provenientes de las clases populares, que han sido producto de estos mismos procesos socioeconómicos, y que nos ofrecen una lectura sentida en forma de desdoblamiento; como si la universidad y sus vidas en sus barrios fueran espacios sociales totalmente autónomos. Pero además, buscamos comprender de qué manera han concebido producir en una vida que es tan hostil. Pensarlos no desde las categorías propias del poder sino desde lo cotidiano y descubrir cómo tratan de organizarse por fuera de la lógica del Estado. Allí, nosotros descubrimos que cuando se distienden valores como la solidaridad las posibilidades de subsistencia decrecen.
–Desde su especialidad, ¿a qué conclusión llegan luego de estudiar estos cambios?
Blandine Mortain: –Mi especialidad es la sociología de la familia. Me interesaba ver la conexión entre las relaciones familiares y la construcción de lógicas económicas de poblaciones que han sido expulsadas de los mercados laborales. Y de qué modo las lógicas de reciprocidad económicas o morales se apoyan en redes de parentalidad. Pero también para revisar de qué manera la pérdida del salario afecta las propias relaciones laborales. Por ejemplo, ver cómo repercute sobre la división sexual del trabajo. Una lectura del movimiento feminista considera que el acceso de las mujeres a un empleo formal del tipo fordista les ha permitido emanciparse de las lógicas patriarcales. Cuando estaban atadas exclusivamente a tareas de tipo doméstico, el acceso al empleo formal les permitió entrar en lógicas de negociación. Hoy, vemos cómo aparece la reasignación de los roles sexuados. Pero vemos cómo estas construyen colectivos en espacios vinculados a instituciones. Se trata de encuentros horizontales en actividades organizadas para poder percibir algún tipo de ayuda familiar. Son mujeres que se construyen colectivamente y usan estos espacios para recalificarse –desde el punto de vista técnico y simbólico– en talleres de cocina, costura, asesoramiento legal o intercambiando información sobre cómo pedir ayuda o pasando a organizarse para hacer compras comunitarias. Pero a la vez, es un espacio frágil y contradictorio. Porque alcanza con un “llamado al orden” del marido, o que algún familiar se enferme para que se desarticulen. Quedan atrapadas en actividades vinculadas tradicionalmente a la feminidad. En los primeros recorridos en La Matanza, nos sorprendió que las mujeres ocupaban un lugar preeminente en la organización de la vida cotidiana. Vimos mujeres empoderadas.
Cécile Vignal: –Mi especialidad es la sociología del trabajo. Estudio la evolución de los sindicatos en el territorio. Tuvimos entrevistas en sindicatos y asociaciones que antes eran el corazón de la organización de la clase obrera. Nos interesaba saber qué pasa con los desocupados y con las nuevas formas de empleo. Vimos dificultades en encontrarse con la gente y que se les acercan de sectores muy desindicalizados como los del trabajo a domicilio, los empleados interinos, etc. En Francia, los sindicatos tienen una estructura territorial y otra profesional; de acuerdo al sector se opta por el que tiene más fuerza. El sindicato asesora por problemas laborales pero también sobre temas como vivienda pública, jubilación, etc. En Francia, cada vez son más los trabajadores desvinculados de toda relación sindical, sea porque son sectores nuevos o porque trabajan menos de 10 empleados y no hay obligación legal de construir estructuras de negociación salarial. Vemos ahí correspondencias claras con la Argentina.
Anne Bory: –Soy socióloga especialista en vivienda. En Roubaix, durante el siglo XIX, asistimos a un proceso de urbanización rápida y liberal sin planificación del Estado. La construcción de la vivienda obrera parte especialmente de los comerciantes que buscan fijar una clientela estable. Clientela que trabaja en las fábricas aledañas o en la construcción de las mismas viviendas obreras por parte del los patrones locales. Pero a partir de los años 50 del siglo XX se implementaron políticas públicas de construcción de vivienda social masiva, siguiendo el modelo de la periferia urbana de Europa: los monoblocks. Roubaix es una de las ciudades con más viviendas sociales (40%) y la más pobre de Francia.
–¿La construcción de vivienda social responde a conquistas de los trabajadores o a una necesidad de los patrones de asegurarse la mano de obra?
CV: –Son las dos cosas. El socialismo municipal adquiere su expresión más elaborada en Roubaix, pero también es una política patronal. Pero es obligación de las empresas importantes dar alojamiento social. En cuanto a vivienda, las políticas de Francia, desde 2003, se basan en un doble proceso de destrucción y reconstrucción de monoblocks. Los reedifican con piezas más pequeñas para bajar la densidad de los barrios populares y atraer a las clases medias imponiendo nuevas lógicas sociales y económicas en territorios que se vienen organizando con sus propias lógicas productivas desde los ’70.
JC: –Hoy, la desindustrialización que expulsó a obreros y obreras de los mercados laborales llevó a que éstos tengan una vivienda que se va degradando. Y por otro lado, van accediendo a la vivienda social nuevos migrantes, en particular del África subsahariana. En este doble contexto de crisis urbana, aparece lo que suele llamarse trabajo informal o ilegal, pero que nosotros llamamos trabajo de subsistencia.
–¿Cómo son en Francia lo que nosotros identificamos acá como villas miseria?
CV: –Existieron masivamente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de los ’60 o principios de los ’70. El Gobierno tuvo tiempo para resolverlo antes de que cerraran los sitios de trabajo. Lo más parecido a una villa son pequeñas poblaciones gitanas en caravanas rodantes, de madera (“campos de gitanos”), que no duran mucho porque la política pública dominante es echarlos con policía y topadoras.
Séverin Muller: –Soy también sociólogo del trabajo. Es interesante en la relación trabajo-territorio remarcar que en lugar de aquellas actividades industriales fordistas se desarrollaron otras formas de empleo formal subalterno que no permiten a las clases populares ningún tipo de formas de promoción social. Empleos de tipo indirecto (ayuda a domicilio para mujeres, mantenimiento, seguridad privada, etc.) resultan la única posibilidad de subsistencia para las clases populares en un sistema económico propio al que decidimos llamar, economías morales donde se generan actividades estructuradas a partir de códigos o valores, no necesariamente mercantiles donde el domicilio deviene en lugar de trabajo. Recorriendo la ciudad, descubrimos muchos afiches ofreciendo reparaciones mecánicas de automotores. ¿Por qué particularmente mecánica? Es que el auto agrega status pero también es un medio de desplazamiento hacia las industrias que se han ido de Roubaix. Tenerlo da posibilidades de ascenso social. Y formarse en mecánica, entonces, es un medio de vínculo social para los hombres. Encontrás más hombres alrededor de un capó que en un bar. Y además, formarse en la calle genera una forma de cultura compartida que valoriza el saber hacer por sobre el saber académico.
–¿Y podrían llegar a instalarse como una alternativa a la concentración del neoliberalismo?
SM: –La alternativa al capitalismo obviamente la pensamos todos los días. De alguna manera, intentamos razonar en términos de economías morales. Desde los años ’70 vivimos un proceso de fragilización de los sistemas de integración social, un ataque a los derechos sociales y laborales que se han construido históricamente desde el movimiento obrero pero dentro de la lógica de la economía capitalista. La economía política del capitalismo se rige a partir, no sólo de criterios racionales desde el punto de vista económico del mercado liberal, sino también a partir de criterios sociales. Hoy, nos encontramos en una situación política en Europa donde tanto la derecha como la llamada “izquierda” aplican exactamente el mismo tipo de políticas económicas. Entendemos que la economía moral ha sido expulsada de la economía política. El sistema neoliberal expulsa las formas de autogestión y aquello vinculado a lo social, a la vida en común. Y buscamos descubrir cómo es que siguen vivas y cómo se reactivan. En este sistema paralelo que descubrimos en torno de la mecánica, aparecen también otras actividades, otros temas, como las problemáticas de género; vemos ahí cómo reposan menos en lógicas de valor económico y más en competencia de tipo social o de producción de vínculo social, de producción de vida en común. Y por eso, tratamos de repensar el trabajo como categoría, no desde la lógica del capital sino a partir del modo en que la gente trabaja. Se trabaja para producir vida, ¿no? Que se consiga o no se consiga, obviamente no depende sólo de nosotros. Que sea o no una alternativa, dependerá de un proceso histórico complejo, pero en todo caso, sí vemos de alguna manera, una alternativa y potencialidades.
Opinión
Clases subalternas y políticas públicas
Las manifiestas contradicciones del capitalismo cristalizadas en una profunda crisis solo comparada con la vivida en 1930, viene redefiniendo las luchas populares, las condiciones de existencia de las clases subalternas, la configuración de territorios y las posibilidades de profundizar los procesos democráticos en Europa y Latinoamérica. Desde el programa de cooperación Argentina-Francia hemos podido estudiar estos procesos en ambos países. Mientras en Francia se alcanzaron niveles de bienestar social vinculados a una sociedad salarial que permitió potentes procesos de integración al mercado de trabajo, en Latinoamérica la marca distintiva del mercado laboral ha sido el alto grado de informalidad. A su vez, las intervenciones frente al desempleo en Francia permitieron el despliegue de una red de contención a través del RMI (ingreso mínimo de inserción) mientras que aquí, el alcance del seguro de desempleo fue limitado y jamás supuso una lógica de ingreso ciudadano. En tercer lugar, los déficits en infraestructura y acceso a servicios básicos aún persistentes en América latina confluyen en la estructuración de núcleos duros de pobreza a diferencia de lo que sucede en los países europeos, donde encontramos que, a pesar de la desinversión estatal, persiste un mínimo de infraestructura sobre la cual los sectores populares despliegan su vida cotidiana.
Este cuadro de situación se modificó en el transcurso de la última década producto de las políticas de ajuste que están sufriendo las sociedades europeas y, en un sentido inverso, resultado del ascenso de gobiernos socialdemócratas y progresistas en varios países de nuestra región. En esta senda hemos abordado el estudio y la intervención social (coproduciendo información para la acción) en el territorio del Conurbano Bonaerense. Nos centramos en el Barrio Nicole y en su principal movimiento: la Organización “26 de Julio”. El desarrollo del barrio se estructuró fundamentalmente en base a acciones colectivas reivindicativas y también a otras ligadas con prácticas autónomas de organización que permitió alcanzar un conjunto de mejoras.
En el caso de Francia el estudio se viene desarrollando junto con la Universidad de Lille 1 en una de las ciudades más golpeadas desde hace cuarenta años que ha devenido periférico dentro de los circuitos de acumulación y de distribución del capital globalizado, tendencia agudizada desde el 2008. Se trata de la ciudad de Roubaix, antiguo centro industrial textil del norte del país. Ahí se registran los niveles de desocupación y pobreza más altos de Francia, más del 12% y 19,5% respectivamente. Al igual que lo observado sobre todo durante la crisis en Argentina, la propia marginalización económica y social del territorio es la que empuja a un aprendizaje de otras formas de organización popular en el territorio y también económicas al margen de la sociedad salarial. Sobre una herencia social de carácter industrial, obrera y migrante, la desindustrialización, la privatización de las formas de gestión social del riesgo y las lógicas de seguridad han construido una territorialidad de relegación. Toda la política pública de la ciudad de Lille se orienta a tratar de desligar este territorio a partir de políticas destinadas a atraer a las clases medias.
El capitalismo es un modo de producción, de organización política y un modo de control de las subjetividades. Precisamente y aunque los desafíos son muy grandes, las posibilidades de generar alternativas estarán atadas al modo en que se enfrenten estos tres grandes bloques problemáticos. Tal vez, una de las claves para construir alternativas en estos tres frentes de acción será la profundización de los procesos de democratización, extenderlo a los campos e instituciones más diversas. Seguramente habrá más de una posibilidad de librarse del capitalismo, pero asimismo ninguna de ellas podrá desentenderse –para constituirse en genuinas alternativas– de una mayor participación popular y profundización de los procesos de democratización. En particular, en cuanto a su dimensión económica y para el caso argentino, una vía de acción urgente implica una profunda reforma tributaria y financiera que permita desatar el nudo gordiano que enfrenta a los trabajadores estables y la necesidad de contención y financiamiento de los millones que fueron castigados históricamente por las políticas de ajuste, insumo básico si se pretende generar las condiciones materiales desde las cuales avanzar en la ampliación de una democratización mas integral y plural.
Este cuadro de situación se modificó en el transcurso de la última década producto de las políticas de ajuste que están sufriendo las sociedades europeas y, en un sentido inverso, resultado del ascenso de gobiernos socialdemócratas y progresistas en varios países de nuestra región. En esta senda hemos abordado el estudio y la intervención social (coproduciendo información para la acción) en el territorio del Conurbano Bonaerense. Nos centramos en el Barrio Nicole y en su principal movimiento: la Organización “26 de Julio”. El desarrollo del barrio se estructuró fundamentalmente en base a acciones colectivas reivindicativas y también a otras ligadas con prácticas autónomas de organización que permitió alcanzar un conjunto de mejoras.
En el caso de Francia el estudio se viene desarrollando junto con la Universidad de Lille 1 en una de las ciudades más golpeadas desde hace cuarenta años que ha devenido periférico dentro de los circuitos de acumulación y de distribución del capital globalizado, tendencia agudizada desde el 2008. Se trata de la ciudad de Roubaix, antiguo centro industrial textil del norte del país. Ahí se registran los niveles de desocupación y pobreza más altos de Francia, más del 12% y 19,5% respectivamente. Al igual que lo observado sobre todo durante la crisis en Argentina, la propia marginalización económica y social del territorio es la que empuja a un aprendizaje de otras formas de organización popular en el territorio y también económicas al margen de la sociedad salarial. Sobre una herencia social de carácter industrial, obrera y migrante, la desindustrialización, la privatización de las formas de gestión social del riesgo y las lógicas de seguridad han construido una territorialidad de relegación. Toda la política pública de la ciudad de Lille se orienta a tratar de desligar este territorio a partir de políticas destinadas a atraer a las clases medias.
El capitalismo es un modo de producción, de organización política y un modo de control de las subjetividades. Precisamente y aunque los desafíos son muy grandes, las posibilidades de generar alternativas estarán atadas al modo en que se enfrenten estos tres grandes bloques problemáticos. Tal vez, una de las claves para construir alternativas en estos tres frentes de acción será la profundización de los procesos de democratización, extenderlo a los campos e instituciones más diversas. Seguramente habrá más de una posibilidad de librarse del capitalismo, pero asimismo ninguna de ellas podrá desentenderse –para constituirse en genuinas alternativas– de una mayor participación popular y profundización de los procesos de democratización. En particular, en cuanto a su dimensión económica y para el caso argentino, una vía de acción urgente implica una profunda reforma tributaria y financiera que permita desatar el nudo gordiano que enfrenta a los trabajadores estables y la necesidad de contención y financiamiento de los millones que fueron castigados históricamente por las políticas de ajuste, insumo básico si se pretende generar las condiciones materiales desde las cuales avanzar en la ampliación de una democratización mas integral y plural.
Entrevista. Lily Galeano. Dirigente de la Organización 26 de julio, La Matanza.
“Ir por más es escribir lo que falta”

¿Desde cuándo están en el barrio y cómo surgió la organización?
–Nuestra historia comenzó por la lucha de la tierra en 1997. Las primeras acciones permitieron la construcción de la sala de primeros auxilios. Era importante porque en los primeros años fallecen más de 12 niños por enfermedades respiratorias. En nuestra sede comienzan durante tres años a formarse los Promotores de Salud con vecinos comprometidos del barrio. Por esos años también se construyen 200 viviendas por medio del sistema de autoconstrucción donde las mujeres asumen protagonismo con varias jefas de cuadrillas. Frente al déficit educativo comenzamos una larga lucha por esta reivindicación que se logró saldar inicialmente con el funcionando en nuestra sede de 1ro a 3er grado. Hoy contamos con una escuela EPB, Técnica, Jardín Provincial y Jardín Comunitario Rincón de Damián.
–¿Cómo han vivido la última década, qué logros han observado?
–Llegamos muy organizados en cooperativas al programa Argentina Trabaja y en convenio con Acumar un centenar de compañeros acceden al programa. Muchos también se incorporaron al mercado de trabajo permitiendo la baja de la tasa de desocupación en el barrio. Creamos el Centro Popular de Las Mujeres, trabajando contra la violencia doméstica desde una mirada integral y solidaria. En este marco fueron muy importantes todas las políticas públicas que se fueron produciendo en estos años como la AUH, Progresar, Fines, Ellas Hacen. Esto contrasta con las políticas de los ’90 donde las familias estaban desocupadas y las mujeres eran la punta de lanza de toda una lucha. En nuestro Centro Popular hoy hay 80 mujeres del Programa Ellas Hacen que están estudiando para terminar sus estudios. El esfuerzo que hacen es tremendo porque no dejan de ser laburantes, madres, esposas y como lo demuestra una encuesta que hicimos recientemente con docentes de la UBA, en la mayoría de los casos las encargadas de todas la actividades domésticas de la casa. Además de todos estos logros tenemos otras conquistas que nos enorgullece mucho como los más de 30 jóvenes que están estudiando en la Universidad Nacional de la Matanza, es la primer generación que llegan a la Universidad.
–¿Cuáles serían en el caso de este barrio los desafíos a futuro?
–Nosotros sabemos que los cambios no son de un día para el otro, que existen sectores que lo único que les importa son sus ganancias individuales a costa del pueblo. Anhelamos conseguir más derechos para las mayorías que fueron históricamente golpeadas, derechos a un trabajo de calidad que permita vivir dignamente y también acceso más igualitario a la ciudad que supone, entre otras cosas, mejoras de infraestructura. En nuestro caso particular es muy importante que podamos finalmente resolver la regularización de las tierras. También resolver temas como las recurrentes inundaciones, dragando regularmente el arroyo y construyendo canales. A su vez, el acceso a agua potable en las propias casas. Como muchos barrios, el nuestro creció mucho por eso también se necesita un nuevo programa de viviendas para las familias más necesitadas. El otro gran desafío es la situación de los jóvenes que son marginados socialmente y desde esa discriminación se los deja de lado. Ahora todo esto no lo vamos a lograr sin más y más política, eso lo sabemos porque todo lo que logramos fue gracias a luchar colectivamente. Por eso cuando Cristina dio su discurso sobre la sintonía fina, nosotros interpretamos más política, escribir el segundo tomo de los procesos de inclusión social, sintonía fina es sacarle punta al lápiz y escribir lo que falta.
–Nuestra historia comenzó por la lucha de la tierra en 1997. Las primeras acciones permitieron la construcción de la sala de primeros auxilios. Era importante porque en los primeros años fallecen más de 12 niños por enfermedades respiratorias. En nuestra sede comienzan durante tres años a formarse los Promotores de Salud con vecinos comprometidos del barrio. Por esos años también se construyen 200 viviendas por medio del sistema de autoconstrucción donde las mujeres asumen protagonismo con varias jefas de cuadrillas. Frente al déficit educativo comenzamos una larga lucha por esta reivindicación que se logró saldar inicialmente con el funcionando en nuestra sede de 1ro a 3er grado. Hoy contamos con una escuela EPB, Técnica, Jardín Provincial y Jardín Comunitario Rincón de Damián.
–¿Cómo han vivido la última década, qué logros han observado?
–Llegamos muy organizados en cooperativas al programa Argentina Trabaja y en convenio con Acumar un centenar de compañeros acceden al programa. Muchos también se incorporaron al mercado de trabajo permitiendo la baja de la tasa de desocupación en el barrio. Creamos el Centro Popular de Las Mujeres, trabajando contra la violencia doméstica desde una mirada integral y solidaria. En este marco fueron muy importantes todas las políticas públicas que se fueron produciendo en estos años como la AUH, Progresar, Fines, Ellas Hacen. Esto contrasta con las políticas de los ’90 donde las familias estaban desocupadas y las mujeres eran la punta de lanza de toda una lucha. En nuestro Centro Popular hoy hay 80 mujeres del Programa Ellas Hacen que están estudiando para terminar sus estudios. El esfuerzo que hacen es tremendo porque no dejan de ser laburantes, madres, esposas y como lo demuestra una encuesta que hicimos recientemente con docentes de la UBA, en la mayoría de los casos las encargadas de todas la actividades domésticas de la casa. Además de todos estos logros tenemos otras conquistas que nos enorgullece mucho como los más de 30 jóvenes que están estudiando en la Universidad Nacional de la Matanza, es la primer generación que llegan a la Universidad.
–¿Cuáles serían en el caso de este barrio los desafíos a futuro?
–Nosotros sabemos que los cambios no son de un día para el otro, que existen sectores que lo único que les importa son sus ganancias individuales a costa del pueblo. Anhelamos conseguir más derechos para las mayorías que fueron históricamente golpeadas, derechos a un trabajo de calidad que permita vivir dignamente y también acceso más igualitario a la ciudad que supone, entre otras cosas, mejoras de infraestructura. En nuestro caso particular es muy importante que podamos finalmente resolver la regularización de las tierras. También resolver temas como las recurrentes inundaciones, dragando regularmente el arroyo y construyendo canales. A su vez, el acceso a agua potable en las propias casas. Como muchos barrios, el nuestro creció mucho por eso también se necesita un nuevo programa de viviendas para las familias más necesitadas. El otro gran desafío es la situación de los jóvenes que son marginados socialmente y desde esa discriminación se los deja de lado. Ahora todo esto no lo vamos a lograr sin más y más política, eso lo sabemos porque todo lo que logramos fue gracias a luchar colectivamente. Por eso cuando Cristina dio su discurso sobre la sintonía fina, nosotros interpretamos más política, escribir el segundo tomo de los procesos de inclusión social, sintonía fina es sacarle punta al lápiz y escribir lo que falta.