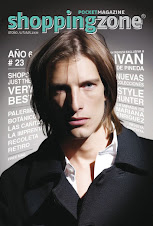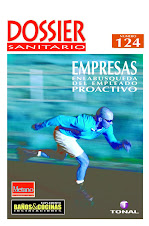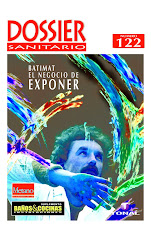“A muchos descarrilados sociales sólo los levantó el tren peronista”
Entrevista. Rodolfo Edwards. Escritor.
El autor de Con el bombo y la palabra logra reflejar el relato sobre una de las batallas del peronismo: la cultural.
Leopoldo Marechal, Megafón o la guerra.
El Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi), el centro de la organización Madres de Plaza de Mayo donde fuera la ESMA, brindó el marco para la presentación del libro Con el bombo y la palabra. El peronismo en las letras argentinas. Una historia de odios y lealtades, de Rodolfo Edwards, editado por Seix Barral. Lo acompañaban el escritor Juan Diego Incardona (quien además coordina un ciclo de cine de culto también allí) y Lucía Buceta, coordinadora del área de literatura. El mismo Edwards dicta talleres de literatura allí mismo.
“¿Cómo no escribir un libro sobre el peronismo si yo también soy un cabecita negra?”, comenzó preguntándose el escritor, periodista, crítico literario y poeta, bromeando sobre esa afirmación a pesar de que su cabellera haya quedado blanca de canas.
El hombre que entre sus agradecimientos destaca uno particular a su esposa, a sus padres y a su suegra “por soplar la burbuja de amor en la que habito”, nació en 1962, en un conventillo en La Boca. Hijo de un trabajador marítimo paraguayo y de una obrera correntina, en su niñez se ligó al peronismo gracias a su tío Segundo Duarte, al que llamaban por el apellido. “Sí, el mismo apellido que Evita”, observa como una sentencia del destino. Él fue quien le hablaba sobre “El General” en un patio, bajo un toldo de lona mientras hojeaban Crónica. También fue quien le acercó su primer libro peronista: La comunidad organizada, ejemplar que aún conserva, más allá del paso del tiempo y de las inclemencias. Y se trata del primero porque, desde entonces, comenzó a rastrear, leer y coleccionar toda publicación que abordara el tema, a favor o en contra. Con el tiempo se fue convirtiendo en un “confeso ratón de librerías viejas”. Por eso resulta natural la edición de un libro como éste, que conjuga, “en el mismo lodo”, experiencias personales con una inacabable revisión de toda forma de representación del peronismo, buscando sentidos y razones. “El peronismo sigue siendo un rompecabezas de difícil solución, un estroboscopio mágico donde los colores relampaguean y encandilan la vista y el entendimiento”, subraya y anticipa que nunca será imparcial al abordar esta temática porque “se me sigue poniendo la piel de gallina cuando canto el estribillo de la Marcha”. También revela que casi la totalidad del libro fue escrita teniendo como motivador, en un sinfín, Perón, sinfonía de un sentimiento, el audiovisual de Leonardo Favio. “Tenía presente todo el tiempo la voz de Perón como música de fondo”.
–¿Es tan difícil el desafío de explicar el peronismo?
–La Argentina es un país monotemático desde el 17 de octubre de 1945, porque todo pasa por este movimiento que despierta amores y odios que activaron las plumas de partidarios y detractores en apologías, himnos, notas, pintadas... Mitos que dividieron el país en dos mitades irreconciliables. Tenía una necesidad imperiosa de explicitar que, para unos, Perón será siempre el primer trabajador, el lúcido estadista, el padre de la Patria o simplemente “el Pocho”; mientras que para otros, será el tirano prófugo, nazi, nazi-fascista, falangista, el sátiro de la UES, puto, pedófilo de camisolín. Cuando intento explicar el peronismo recurro a una frase de Raúl Scalabrini Ortiz del comienzo del El hombre que está sólo y espera: “¡Creer! He allí toda la magia de la vida”. Creo que a muchos descarrilados sociales los levantó únicamente el tren peronista.
–¿Qué es la batalla cultural?
–Ya desde la tapa del libro, con una excelente ilustración de Pool y Marianela, muestro los dos bandos que vienen batallando. Ahí puede verse a Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Cortázar, Scalabrini Ortiz, Abelardo Ramos, Jauretche, Discépolo o Rozenmacher, cargando textos de Lamborghini, Wilcock, Incardona y otros. La irrupción del peronismo en el ’45 fue como patear el tablero; desacomodó todo el mapa político y por eso tanto a los comunistas como a los socialistas o radicales los sorprendió la aparición de este tipo. Para la oligarquía, pasó a ser directamente el enemigo: ¿cómo iban a darles atributos a esos negros, cabecitas, nadies, casi humanos… a este subsuelo de la patria sublevado?
–Contó que hizo dos pilas de libros: los textos a favor y los en contra del peronismo. ¿Cuál fue el resultado y por qué es así?
–Ganan lejos las publicaciones antiperonistas. Creo que el peronismo es joven, que tiene apenas 70 años. Y lo atribuyo a que el campo nacional y popular está en permanente gestación. Va a tomar mucho tiempo hasta que se logre emparejar. Pero también tiene que ver con quienes manejan la intelligentzia, como diría Jauretche, con los que manejan las operaciones de difusión de determinados autores y estéticas. Por eso escribí este libro al que considero un acto de militancia. Lo escribí con el corazón, con mi apasionamiento, pero también como un manifiesto político. Si bien existe el revisionismo histórico, como el que lleva adelante el Instituto Dorrego, no había libros de revisionismo en la literatura. Parecería que sólo existe Borges y se olvidan que la patria es una suma de tradiciones. Está la tradición liberal pero también hay una tradición popular que tiene otro tipo pensamiento, una estética que refleja otros intereses.
–La vieja disputa entre los grupos de Boedo y Florida…
–Sí, pero había más, fuera de ese marco, que reflejaba la cultura arrabalera y barrial. Por supuesto que Borges y Tuñón escribían sobre la ciudad pero también había poetas como Celedonio Flores que lo hacían desde las entrañas mismas del barrio, mostrando otra realidad. Por los años ’20, con el tango, con la música, con el lenguaje orillero y con piezas teatrales como las que ya estaba escribiendo Enrique Santos Discépolo, se estaba gestando una cultura que fue ignorada desde la historia oficial que quiso limitar todo a Boedo y Florida. Y eso, con el peronismo, se acentúa. Ellos tenían sus editoriales y sistemas de consagración, pero el pueblo no necesita pedirle permiso a nadie para hacer cultura. Las elites culturales son muy jodidas, de derecha o de izquierda. En la cultura no hay ganadores y perdedores, todos suman. El libro también intenta responder qué es ser peronista hoy o qué significa hoy recuperar a un pensador como Jorge Abelardo Ramos. Con el bombo y la palabra es una reflexión profunda sobre el campo popular.
–¿Cómo surge aquello de “alpargatas sí, libros no”?
–Refiere a que el primer deber es cubrir las necesidades básicas de las personas. Siempre aparece esta diferenciación entre la cultura alta y la cultura baja. Pero es engañosa, discriminatoria y fue creada por las elites culturales. Incluso en ciertos espacios progresistas se suele incurrir en este tipo de categorizaciones. A lo popular siempre se lo manda al patio de atrás. En El hombre que está solo y espera, escrito en 1930, aparece un hombre que deambulaba por las calles sin sentido. A ese mismo hombre convoca luego Scalabrini Ortiz con la llegada del peronismo y nos cuenta cómo empieza a encontrarle sentido a esas mismas calles, porque se empieza a sentir que se llenan de voces y de vida.
–¿Cuándo irrumpe en la literatura el peronismo?
–Las Arenas, de Miguel Ángel Speroni, es considerada la primera novela peronista. Se editó en 1954. Allí se habla sobre la gestación del 17 de octubre, las reuniones secretas, las confabulaciones, el laburo con los sindicatos. Juan José Sebreli hizo la contratapa de ese libro, cuando todavía sentía cierta simpatía por el peronismo. Pero en 1947, ya se había escrito el cuento “La fiesta del monstruo”, un texto de Borges y Bioy claramente destituyente que panfleteaban entre sus amigos y que editan en septiembre del ’55, después del golpe, en Uruguay, casualmente en el país que había recibido los aviones luego de que bombardearan la Plaza de Mayo asesinando a centenares de personas.
–¿Qué diferencias nota entre los textos peronistas y los anti?
–Salvo excepciones, la ficción es netamente gorila. El peronismo, a la hora de narrar recurre al manifiesto político, al libelo, a la réplica. El sabor fuerte del texto peronista está en el discurso militante, no en la ficción. Las excepciones aparecen con Leopoldo Marechal, Germán Rozenmacher o Leónidas Lamborghini. Pero, frente al vendaval, la clase media ilustrada fue siempre refractaria al peronismo. Hay una capa grande de clase media tilinga a la que le cabe la canción “No pibe”, de Manal “Es muy triste negar de donde vienes; lo importante es saber adónde vas”. Veo gente de origen muy humilde que se pasan de bando y suelen actuar como vecinos indignados despreciando “a los negros” o criticando a “la grasada”. Entre los nuevos, a Juan Diego Incardona se lo tilda de “barrialista” porque en su obra habla de nuestra gente. Pero ese desprecio parte de lo que Jauretche llamaba la zonzera madre que es “civilización o barbarie”, donde lo civilizado es lo europeo y lo nuestro, siempre, la barbarie.
–Recala particularmente en los insultos como forma de ataque…
–Siempre se trata de denigrar a quienes defendieron al pueblo. En una autobiografía, Cafiero recuerda todos los insultos con que descalificaban a Perón y a Evita. Y caben perfectamente para Néstor y Cristina ahora. Justamente retomo lo que dice Piglia sobre esa forma de ninguneo que al mismo tiempo utiliza la paranoia y la parodia. Y eso ocurre desde el siglo XIX con El matadero, Esteban Echeverría contra Rosas, y sigue con “La fiesta del monstruo” contra Perón y el peronismo. Es como si las elites del campo cultural intentaran generar anticuerpos contra algo nuevo que reivindica lo popular. No es casual.
–También revisa el campo teatral con El avión negro y otros textos…
–Sí, esa es una pieza colectiva de Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Germán Rozenmacher y Ricardo Talesnik. El avión negro es un testimonio lacerante de la situación social imperante con un peronismo proscripto que provocaba una ansiedad insoportable en sus seguidores y en el resto de la sociedad que se traducía en disturbios callejeros, huelgas, pequeños atentados y movilizaciones. Los diferentes cuadros de la obra muestran esos notorios signos de incertidumbre por lo que vendría. Cito la canción que dice que “los palos que nos pegan los tiene que pagar”, o “las balas que nos tiran las van a lamentar”. Así era la resistencia. El pánico a lo popular sigue respondiendo a matrices históricas como el poema “La Cautiva”, de Echeverría, o La vuelta del malón, aquella pintura de Ángel della Valle en la que un grupo de indígenas se roban una mujer blanca desnuda y crucifijos de oro, más allá de que la realidad siempre es distinta. El saqueo y las violaciones fueron del hombre blanco a los indios. De alguna forma, ese pánico aparece también en “Casa tomada”, de Cortázar. Sebreli analizó de una forma muy interesante ese tema en la revista Contorno, porque reconocen que en el peronismo está el pueblo y que la clase media porteña se siente invadida por los cabecitas negras porque ya no hay lugar en los colectivos, en los cafés, en las calles. La misma mirada que tenían los porteños sobre lo que se llamó “la anarquía del año 20”, cuando, después de la batalla de Cepeda, Pancho Ramírez y Estanislao López entran a Buenos Aires y atan sus caballos a la Pirámide de Mayo. Y aprovecho para actualizar esa mirada con una escena callejera: hace poco una mujer, a quien desconocía, en la cola del colectivo se me pone a hablar indignada, señalando a dos muchachos sobre los que lanza el comentario lapidario “todos estos negros que se la pasan chupando y escuchando cumbia”. Después recordó que cuando era muy joven tenía unos vecinos morochos que habían conseguido un laburo y cierto bienestar favorecidos por el peronismo naciente. “Cuando cobraban el sueldo, hacían una gran fiesta y a la semana ya no tenían más plata”, me dijo. Y siguió: “Estos son negros de alma y de corazón. Encima ahora andan con el chango lleno; pero se les va a acabar la vidurria”.
–Como en el tango “Los cosos de al lao”…
–Exacto. Sarmiento critica en el Facundo el cortoplacismo de las masas populares y yo le contrapongo la voz del pintor y peronólogo Daniel Santoro que cita a Lacan revisitando el fantasma neurótico del goce, lo que te impide gozar porque hay alguien gozando a costa tuya. Santoro arremete con que para algunos “su infelicidad se debe a que hay unos negros garchando por ahí, teniendo hijos, siendo más o menos felices, mientras otros tenemos que bancarlos con nuestros impuestos. El capitalismo no está para democratizar el goce o la felicidad.”. Está muy buena esa reflexión.
–¿En qué nota que el peronismo irrumpió también en lo cultural?
–El peronismo abrió un juego de relato/contrarrelato. La diversidad cultural es mucho más que respetar las culturas de los pueblos originarios, es mucho más compleja que un slogan. Intervienen factores estéticos, sociales, clasistas, climáticos, sueños, deseos. Como dice el politólogo Eric Selbin en El poder del relato: “Los pueblos atraviesan una serie de experiencias que van desde la opresión hasta el hambre, pasando por la correspondiente respuesta emocional”. Y agrega que lo que pocos consideraron es hasta qué punto la clave de todo esto puede estar en la articulación de relatos persuasivos. En todos los casos, se habla con muchas voces y se escucha desde muchos ángulos. Y así fue como cambió el eje en lo político y todo pasó a ser peronista y antiperonista. Como si se tratara de un enfrentamiento entre dos equipos rivales en el fútbol. Por un lado, Borges se ocupó de ningunear el 17 de octubre. Por el otro, Perón negó a Borges. En una entrevista que le hace Esteban Peicovich, durante el exilio madrileño, cuando le pregunta por Borges, él dice sonriendo: “Creo que pasó por aquí. ¿Es escritor? ¿Qué escribe?”. “Cuentos”, responde el periodista y recibe una respuesta fulminante en medio de una carcajada: “No, no lo he leído, amigo. Los cuentos los hago yo”. En esa entrevista, después de recuperar a Scalabrini Ortiz, Manuel Gálvez, Hernández Arregui y Pepe Rosa, puntualiza: “A los reaccionarios no los leo para no envenenarme. Martín Fierro sigue siendo nuestra Biblia”.
–¿Cómo llega a usted el anteproyecto del estatuto del trabajador intelectual?
–Me llega porque accedí a los archivos familiares del escritor Manuel Alcobre, donde encontré mucha documentación. En 1949, la Junta Nacional de Intelectuales, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, editó el anteproyecto de Estatuto del Trabajador Intelectual. Tenía como objetivo ordenar las actividades culturales y artísticas en todas sus ramas, reconociendo derechos y obligaciones de los “trabajadores intelectuales”. Y cito textual cuando digo que al “intelectual” se lo definía como “todo aquel que dedica actualmente, o dedicó antes, una parte considerable de su tiempo a la investigación científica o a producir obras de cultura, mediante libros, colaboraciones radiofónicas o periodísticas firmadas, disertaciones, obras teatrales, cinematográficas, musicales, de artes plásticas o arquitectónicas”; sosteniendo que la literatura, la investigación científica, el periodismo, las artes plásticas y la música “son útiles para el progreso de la Nación y la elevada jerarquía en el orden del espíritu”. E indicaba que tanto la Junta Nacional de Intelectuales, como las universidades y academias debían cuidar de reconocer públicamente “los legítimos merecimientos basándose en principios de ética y patriotismo”. Es genial. Cuando supe de la Secretaría del Pensamiento, fue en esto en lo primero que pensé. Es que en aquel momento, y en este también, como dijo Ernesto Goldar “el peronismo es esencialmente polarizante y obliga a definirse a favor o en contra. Y en contra, estuvieron siempre los antipueblo; no por nada el informe que hacen Aramburu y Rojas para juzgar al peronismo lleva por título La segunda tiranía.
–¿Cómo es eso de que a Perón lo consideraban un lucky loser?
–Es una expresión que se usa en algunos deportes como el tenis para designar a un jugador que entra en el cuadro principal de un torneo por la deserción de alguno de los clasificados. Y es una de las formas con las que intentan negar a Perón desde ciertos círculos intelectuales, como si hubiera sido un caído del catre que terminó peleando la final del campeonato. Perón entra en la escena política de un modo inesperado, extraordinario. Y esquivan el hecho innegable que representa la construcción política de Perón, ese ida y vuelta que fue estableciendo con los trabajadores de todo el país, el contacto directo y un lenguaje frontal y claro fortalecieron esa relación que eclosionó en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. Y hay quienes lo detestan por eso, como Ezequiel Martínez Estrada que dice que Perón era un agente destructor, una plaga incontenible que corroe el cuerpo social argentino. Y cito: “Aunque Perón no haya mencionado la palabra ‘socialismo’, muchas de sus medidas de gobierno y legislativas, las que le dieron más prestigio entre la masa trabajadora y lo calificara entre la oligarquía que esperaba sus dádivas, fueron de corte socialista. Mediante algunas esporádicas e incoherentes conquistas obreras netamente socialistas, ahogó al verdadero socialismo”. Y termina diciendo que la utilización de palabras como ‘democracia’, ‘libertad’, ‘patria’, ‘honor’ y ‘justicia’, Perón las hizo repugnantes respecto de lo que verdaderamente significaban. Tremendo. Un loco total.
–¿Por qué decide terminar el libro con la carta de amor del John W. Cooke a Alicia Eguren?
–En esa carta, que Cooke escribe desde la cárcel de Ushuaia, están conjugados, con gran belleza, el amor y la militancia. En medio de la batalla, la música de esas palabras siguen siendo un testimonio maravilloso de un peronista enamorado de su mujer y de su pueblo. Por eso cerré mi libro así. Con el bombo y la palabra también es una historia de amor.
http://sur.infonews.com/notas/muchos-descarrilados-sociales-solo-los-levanto-el-tren-peronista
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_321