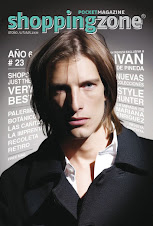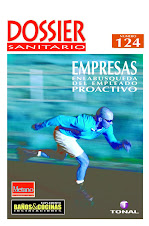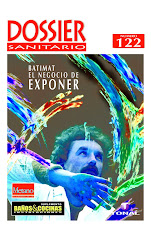¡Quítate la venda y mira!
“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”
(Talmud)
Los hechos ocurridos a lo largo del mes de mayo han llevado el foco político a la arena del Poder Judicial donde se disputan importantes espacios de poder: el nuevo escenario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el avance en los juicios a los operadores judiciales de la dictadura.
La muerte de Carmen Agibay, primera mujer integrante de la Corte Suprema de Justicia –que sumado al inminente retiro de Eugenio Zaffaroni que se jubilará a fin de año– generará un replanteo dentro del máximo organismo de Justicia.
“En honor a Argibay, sería bueno tener una Justicia más rápida y eficiente”, dijo en diálogo con radio América el secretario de Justicia, Julián Álvarez, retomando un viejo pedido de la Presidenta y consideró que la composición de la Corte dependerá de la opinión de los mismos jueces que la integran.
Por otro lado, después de más de una treintena de años, empezaron los juicios a aquellos intocables integrantes del Poder Judicial, algo que lleva a sus voceros y socios de clase al delirio. De esta forma, y sólo como muestra, el fallo en el jury del caso del ex Juez Pedro Federico Hooft en favor de la denominada familia judicial, es celebrado por el diario La Nación y por la oposición y condenado por todos los organismos de Derechos Humanos, dejando claro quiénes están de cada lado y qué se está poniendo en juego.
“La Justicia prevaleció sobre la venganza”, titulaba el diario La Nación en un reciente editorial sobre al absolución de Hooft, en la que insiste en identificar como “presos políticos” a militares condenados por torturas y desapariciones. Junto a la editorial publicaron la nota “Amplio apoyo al fallo que absolvió a Hooft”. Allí se consigna que abogados, juristas y dirigentes políticos opositores denunciaron que el jury a Hooft se trató de una causa “armada”.
Mientras que, desde otro lugar, en un comunicado, las Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata apuntaron: “Hijo de la doctrina judicial de la dictadura genocida, Hooft fue un hábil instrumento para legitimizar las prácticas de eliminación y desaparición sistemática de personas ‘peligrosas’ para el régimen militar”. Y más adelante agregaron: “Los mismos sectores reaccionarios que instrumentaron las leyes de la impunidad recobran protagonismo político e instalan la discusión lejos del eje central de la temática, que no es otro que la reforma profunda de la Justicia”.
El Poder Judicial niega lo que esconde cuando advierte del riesgo de politizar la Justicia, sin embargo, todos los días los ciudadanos de a pié padecen su condicionamiento políticamente conservador cuando utilizan diferentes varas para definirse por los delincuentes de cuello blanco o los ladrones de gallinas, con los pibes chorros o los asesinos de los countries (ver nota de Daniel Cecchini).
El funcionamiento del Poder Judicial es analizado por el Dr. Carlos González Gartland, quien se desempeñó durante dieciséis años empleado y luego funcionario de la Justicia enfrentando las lógicas imperantes en la estructura de la familia judicial .
Dos abogadas jóvenes, Sofía Lanzilotta y Lucía Castro Feijóo, publicaron recientemente el libro Justicia y dictadura, operadores del plan cívico-militar en Argentina, investigación sobre la estructura judicial como facilitadora del accionar de la última dictadura. Destacan, entre sus conclusiones, que la dictadura no armó una estructura paralela para lograr sus objetivos, sino que utilizó la existente. Asimismo, identifican el desplazamiento de toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y recuerdan quiénes ocuparon esos cargos y cómo se dio el desplazamiento de los jueces federales que no eran afines para responder al plan premeditado de la desaparición de personas. Recuperan la memoria de quienes decidieron manejarse de otra manera, “honrando su juramento” y detallan las conquistas desde el 2003 a esta parte (ver entrevista ).
Completando el abordaje y analizando los lazos de la Justicia con el poder económico (ya no sólo de la oligarquía sino que también incorpora a los empresarios que diseñaron el plan que llevó a cabo la Junta Militar), el equipo de la oficina de Derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores que preside el Lic. Alejandro Vanoli, revela el rol que ocupó la estructura en la concentración de la riqueza que, como señalan, no habría podido articularse ni garantizar impunidad sin la participación del Poder Judicial .
Julián Axat, ex defensor oficial y actual Coordinador Programa Acceso Justicia de la Procuraduría General de la Nación, propone reflexionar sobre cuánto tiene de legítimo el lugar que ocupan los abogados particulares responsables de obstaculizar los juicios de Lesa Humanidad con el objetivo de ganar tiempo, trabar investigaciones.
Finalmente, la abogada Florencia Díaz analiza la estructura judicial previa al golpe y su reconfiguración posterior y plantea si, en definitiva, el accionar del poder judicial respondía al temor al aparato represivo o la afinidad ideológica de sus integrantes.
http://sur.infonews.com/notas/quitate-la-venda-y-mira
Todo el informe presente:
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_313
Jueces y Pueblo
Por Carlos González Gartland
Ex Secretario Gral. de la Asoc. Gremial de Abog. de la Cap. Fed
Opinión.
Durante más de dieciséis años fui sucesivamente empleado y funcionario de la Justicia Nacional, primero en fiscalías, luego en la Justicia Federal en la por entonces recién provincializada Santa Cruz y, por fin, en la Justicia Nacional de instrucción en lo criminal de la Capital Federal, ya como Secretario que, en general, era sinónimo de juecesito de sus expedientes ya que usualmente los jueces firmaban lo que se les ponía por delante salvo que mediara algún figurón, recomendado o amigo oculto o una alerta leal de los secretarios acerca de la trascendencia del caso o de la opinión divergente con la del juez.
Siempre fui un entusiasta y procuré cooperar apoyando las buenas causas, aunque mi condición de empleado judicial me impedía activar políticamente, por lo menos abiertamente. Apenas pude colaborar sigilosamente con la Asociación de Amigos por la Libertad de Puerto Rico que fundara Alfredo L. Palacios y transmitir ideas democráticas desde la cátedra de Derecho Penal –Parte Especial– que desempeñé como profesor adjunto en la Universidad del Museo Social Argentino, para no hacerlo en “mi” Facultad de la UBA, colonizada por sucesivos gobiernos deleznables desde 1955 en adelante.
Los muchos años tribunalicios me sirvieron para conocer en parte los entresijos de la magistratura y para aislar y caracterizar a sus integrantes. Quizá la primera pauta la tuve cuando en 1949 fui nombrado en el cargo inferior del escalafón: como el Agente Fiscal que me proponía era el doctor Héctor Emilio González, los camaristas creyeron que yo era pariente suyo y me designaron en el primer acuerdo posterior a la propuesta, es decir, pensaron que accedía nepotismo mediante un nuevo miembro a la “familia judicial”.
Cualquiera que recorra las nóminas de funcionarios y magistrados judiciales con atención descubrirá que hay múltiples casos en que revistan parientes año tras año y que los que tienen poder de decisión se intercambian favores. Así, como no pueden designar, por ejemplo, secretario a un hijo, los jueces lo hacen nombrar en el juzgado de algún colega y, a su vez, nombran en el suyo a un recomendado de ese colega: se establecen así vínculos muy particulares, cuasi familiares entre los magistrados. Y ello a pesar de los concursos que se establezcan, porque obviamente esos concursos desembocan en la aprobación o el rechazo de los mismos magistrados.
En la designación de jueces de cualquier jerarquía, indudablemente la creación del Consejo de la Magistratura, a partir de la reforma constitucional de 1994 y su función de seleccionar los candidatos a esos cargos y formar las ternas de las cuales el Poder Ejecutivo elige los suyos para someter los nombramientos al acuerdo del Senado, significó, en teoría, un avance que, por una parte, limitaba los poderes monárquicos de la presidencia de la Nación y, por la otra, podía concurrir a romper el enclaustramiento de la magistratura al permitir que profesionales sin carrera judicial accedieran a juzgados y cámaras de apelaciones. Sin embargo han sido muy pocos los casos en que alguien “venido de la calle” ha podido desplazar en las ternas a “gente de la casa”. No ha sido ajena a ello la composición corporativa del Consejo. Además, quienes creyeron que la participación de abogados en el cuerpo lo airearía olvidaron que esos abogados litigan ante los tribunales en cuya integración y control disciplinario participan; es decir, tienen intereses propios que pueden ser antagónicos o funcionales con los de los jueces a los que tienen que elegir y sancionar. En resumen: la mejor acción del Consejo de la Magistratura, cualquiera fuese su composición y forma de elección –corporativa, como lo es ahora, o popular, como se pretende sin verdaderas posibilidades de éxito) no puede contra un poder judicial que obra corporativamente, enclaustrado itero, como un estamento siempre dispuesto a rechazar intentos de democratización que les parecen consecuencia de la vulgaridad, impropios de sus quehaceres a los que juzgan aristocráticamente superiores. No debe olvidarse tampoco que cualesquiera que sean las garantías que se establezcan, el poder real de un juez es avasallador. No en vano los franceses dicen “Dios y el juez de instrucción”; y no es necesario que sea un juez de lo criminal ya que uno de lo civil, comercial, contencioso-administrativo, laboral, tributario, minero o de cualquier otro fuero, con una orden de no innovar, de no aplicar tal o cual ley, de pagar o dejar de pagar un salario o de intervenir una empresa o no recaudar un impuesto tiene un inmenso poder.
En el ejercicio de ese poder, los jueces construyen políticas que no necesariamente se corresponden con las fijadas legislativamente, las que formalmente por lo menos provienen de la expresión de la voluntad del pueblo. O sea: los jueces “hacen política” aunque supuestamente no deben “participar en política”. Y ocultan que lo hacen. La política no debe entenderse como únicamente la confrontación partidaria: radica, está ínsita, en cada decisión de cualquiera de los poderes del Estado, aunque funcionalmente estén separados. Y, por cierto, todos defienden intereses que pueden ser coincidentes o divergentes entre sí pero que, en última instancia, beneficiarán a determinadas clases. Y dada la corporativización, el enclaustramiento entre fórmulas que deben interpretarse formalmente (y que así ocultan la realidad que moldean) y la propia formación que reciben los abogados hay en la institución judicial una fuerte tendencia a razonar y reaccionar al compás del establishment. Esta tendencia se agudiza cuando se trata de defender las propias prebendas, sea la inmunidad impositiva –no pagan impuesto a las ganancias y sólo voluntariamente hacen aportes jubilatorios– o la declarada “inconstitucionalidad de la Constitución” para permanecer en un cargo judicial sin necesidad de un nuevo acuerdo senatorial después de cumplidor los 75 años de edad.
En 1965 (cuando faltaban pocos meses para poder aspirar a un régimen jubilatorio de privilegio como el que gozan los jueces y funcionarios judiciales) hice crisis: aunque no quisiera estaba sirviendo a intereses que repudiaba. Fue mi intervención en la causa por el famoso asalto al Policlínico Bancario la que me puso en contacto con sus verdaderos autores, después de que los policías asesinaran a dos sujetos ajenos al hecho y torturaran a sus novias. Y allí descubrí que –dejando aparte a los integrantes del grupo que activaban como agentes de inteligencia, penetrándolo– se trataba de jóvenes dispuestos a combatir armas en mano por una revolución popular de signo progresista; y yo, empecinado, había contribuido a su desintegración y castigo. Renuncié a mi cargo y a partir del golpe de 1966 comencé a defender a perseguidos estudiantiles, políticos y gremiales, aunque inorgánicamente. El compromiso creció y en los ’70 mi cartera de clientes particulares debió pagar con la duplicación de mis honorarios las defensas gratuitas de los disidentes defendidos. Así seguí hasta 1974 en que el 31 de julio las tres A (¡bah… el gobierno de Isabel!) asesinó a Rodolfo Ortega Peña, amenazó o asesinó a muchos abogados defensores de perseguidos políticos y, en mi caso, terminó poniendo una bomba incendiaria en mi estudio; entonces me vi arrojado a la clandestinidad que, en definitiva, junto con rigurosas medidas de seguridad, una fuerte dosis de suerte y mucha solidaridad de amigos, vinieran a protegerme de lo que sería la ordalía posterior al 24 de marzo de 1976.
Aquí quiero hacer alguna observación sobre el antecedente de este golpe al servicio de los intereses de las grandes transnacionales, del remodelado imperialismo y de los sectores concentrados de nuestra economía con el costo pagado por la clase trabajadora.
El ensayo general del onganiato, el fracaso del intento levingstoniano y el estrepitoso derrumbe del lanussismo fueron acompañados, apañados y festejados por el Poder Judicial, pero el régimen militar descubrió que todavía había algunos magistrados que sin oponerse valientemente a sus leyes draconianas vacilaban en aplicarlas o las interpretaban con cierto respeto para los principios liberales en derecho penal. Por eso, el gobierno militar no sólo creó una maraña de delitos políticos sino que inventó un fuero “antisubversivo” y designó en él jueces y funcionarios adictos, dispuestos a justificar y aún a practicar la tortura y todo lo que fuera necesario, como facilitar y encubrir asesinatos como los del 22 de agosto de 1972 en Trelew.
Cuando el 25 de mayo de 1973 se instauró el gobierno elegido por el pueblo, las primeras tres leyes que se sancionaron concedieron una amplia amnistía general a los perseguidos políticos, derogaron la legislación represiva y disolvieron la Cámara Federal en lo Penal de la Nación –el llamado “Camarón”– encargado de aplicar la persecución penal de la disidencia. Sus integrantes perdieron sus cargos judiciales pero en 1976 los recuperarían, llegando incluso a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación uno de sus más connotados integrantes, César Black, y a ser Ministro de Gobierno bonaerense, Jaime L. Smart, hoy procesado por su notoria participación en los crímenes del circuito Camps.
Sean bienvenidas, pues, todas las iniciativas que desde el mismo seno de los tribunales promueven la democratización del aristocratizante poder judicial, pero no hay que cifrar esperanzas exageradas en respuestas más o menos inmediatas, porque de lo que se trata es, nada más ni nada menos, que de cambiar una cultura cuasiconventual y jerárquica, por otra abierta a los intereses y deseos populares. Y no se crea que porque ahora hay jueces que no exigen a los empleados judiciales –y aún a los abogados litigantes– que vistan saco y corbata o faldas discretas esa nueva cultura ha invadido los claustros tribunalicios; de lo que se trata es de cambiar lo profundo de la ideología que anida en gran parte de los magistrados, sea que su nombramiento proceda de épocas nefastas o de los tiempos menos oscuros que devinieron a partir de 1984. Por variadas motivaciones, quienes sirvieron en los años de plomo en el rebaño judicial cuando cambiaron un poco los vientos –teoría de los dos demonios incluida– comenzaron a intervenir con mayor o menor entusiasmo en el juzgamiento de algunos de los crímenes cometidos durante el régimen militar. Y ahora, casi sin esperanzas de que las fuerzas armadas puedan dar un golpe de mano como era política en décadas anteriores, osan ejecutar la música de los derechos humanos a condición de que no suene amenazante del sagrado derecho de propiedad de los poderosos: en esa materia nunca desafinan.
Al respecto conviene no confundirse: el hecho de que proliferen reclamos –espontáneos o inducidos, pacíficos o exacerbados y violentos– no institucionales y ruidosamente públicos garantiza que las respuestas profundas las den los tribunales y las correctas las diseñen los legisladores: muchas veces los reclamos sociales conllevan en lugar de remedios más enfermedad. Recuerdo un ejemplo notorio: el de las llamadas “reformas penales Blumberg” que condujeron a romper la mínima armonía entre las figuras del muy castigado Código Penal y, obviamente, no condujeron a hacer disminuir las tasas de criminalidad sino que incluso contribuyeron a que los atentados contra la propiedad se hicieran con más violencia, respondiendo en buena medida al efecto demostración de series televisivas y producciones cinematográficas pero sin que la mayor intensidad de la respuesta estatal a través de las penas llevara a disuadir a los autores de cometer delitos con una variada gama de violencia.
Y permítaseme una digresión: también habrá que aventar las inclinaciones “justicieras” de algunos magistrados que ven como indeseables a los extranjeros de origen latinoamericano o africano, a los morochos, los jóvenes y a los extravagantes en general. Porque la discriminación y los prejuicios también anidan en el Palacio de Justicia.
Viene a cuento esta digresión, repito, porque la repulsa que ha tenido el anteproyecto de Código Penal aún cuando se ignoraba todo su contenido e incluso algún conmilitón había participado en su elaboración no es otra cosa que la expresión de un reaccionarismo cerril, montado en la ignorancia propia o el cinismo y la manipulación de la opinión pública a la que se miente inescrupulosa e impunemente. Ese anteproyecto, que no es en modo alguno fuertemente revolucionario, es probable que por pequeñas especulaciones electoralistas no tenga andamiento o aún sea retocado antes de su eventual aterrizaje en sede legislativa. Sería deseable que no se cediera a presiones mediáticas que no dicen que lo más molesto en el anteproyecto es que incluye la responsabilidad de las empresas, reprime más adecuadamente atentados contra los consumidores y las maniobras monopolistas, impide la estigmatización de los reiterantes e incorpora la penalización del genocidio, la desaparición forzada y otros delitos contra la humanidad, a la par de que no persigue la protesta social y sanciona el trabajo en negro. Lo demás que está en debate quizá sea lo menos importante para quienes la denigran globalmente.
Volvamos al tema básico de qué hacer para democratizar la Justicia. En primer lugar –y que me perdonen los que lo impulsan con buenos propósitos–, el juicio por jurados que manda instituir la Constitución y que nunca se ha efectivizado pareciera que en su forma pura podría actualmente conducir a linchamientos judiciales y si se recurre al sistema del escabinado en que los jurados son mixtos de jueces de derecho y legos, es previsible que predominarán las opiniones de los jueces. Lo dicho no implica que deba ignorarse “sine die” el mandato constitucional, sino que hay que calibrar muy cuidadosamente las consecuencias y tener en cuenta que será un largo camino de educación al conjunto del pueblo la generalización de este tipo de juicio para todos los delitos. Quizá la fórmula consista en ir estableciéndolo para delitos que no produzcan un rechazo emocional sin mediaciones, inmediato.
Tampoco parece que deba experimentarse –reforma constitucional mediante– con la elección popular de los jueces. Este experimento conduciría a unir lo peor de los parámetros que imperan al interior de la corporación judicial con lo malo de las prácticas electoralistas.
Como se advierte, el problema de reformar aún suavemente desde afuera o desde adentro al poder judicial ofrece extraordinarias dificultades. Es que las prebendas y los prejuicios de los oidores coloniales los han heredado la mayoría de nuestros jueces.
http://sur.infonews.com/notas/jueces-y-pueblo
Justicia cómplice y protagonista del último golpe genocida
Por Celeste Perosino, Bruno Nápoli y Walter Bosisio
Oficina de DDHH de la Comisión Nacional de Valores
Opinión.
El accionar de la Justicia en la última dictadura genocida argentina lleva a complejizar la mirada sobre el período y a pensar en los modos de articulación y efectivización de una trama de intervención de múltiples actores: instituciones, grupos, cámaras empresarias, otros sectores económicos, profesionales… y de modo particular, entonces, el papel que cumplió el llamado “Poder Judicial” en la construcción de un orden que aspiró y logró de alguna forma normalizar y sostener bajo un carácter de rutina y ordinariedad el suceso más anormal y extraordinario de la historia argentina del siglo XX: producir el exterminio masivo de personas, un verdadero genocidio, consolidado bajo estructuras de legalidad e instituciones funcionando con carácter de normalidad y cotidianidad. Una construcción de una legalidad que amparó una masacre bajo el accionar del monopolio de la violencia represiva estatal, legitimado y “legalizado” a partir de una ruptura institucional del orden democrático. Un golpe de facto al orden “de iure” democrático, que logró asentarse en una suerte de “normalidad” encadenada de golpes dictatoriales en un país como Argentina, apuntando a consolidar en este último “golpe” una vida cotidiana para una mayoría poblacional, que ocultaba en su seno, el desgarrador proceso de destrucción y eliminación de cuerpos opositores al proyecto de sociedad y país que esa dictadura cívico militar corporativa concentrada puso en juego en un período mas amplio que el de fechas precisas de inicio en el ’76 y caída en el ’83, con comienzos en años previos y continuación en años posteriores (sin ahondar en las consecuencias del proceso de “reorganización nacional” que llega aún a nuestros días).
Pensar en que un juez no reciba un hábeas corpus es como mínimo ejercicio de mala praxis profesional, dado que uno no se imagina a un médico, por ejemplo, negando intervenir quirúgicamente a un paciente con apendicitis que asi lo requiere generándole riesgo de muerte (sin ningún otro causal de impedimento), en un caso de extrema necesidad… En estos casos, no solo no recibieron los pedidos de búsqueda de persona (hábeas corpus), sino que haciéndolo, pareciendo seguir el curso normal procedimental, luego los anulaban en sus cajones, no dándoles curso, al tiempo que negaban a los familiares requirentes de información tener nuevas noticias. Un certero fraude de elusión de responsabilidades profesionales, negación de la realidad del desaparecimiento de personas y, por ende, protagonismo activo en la construcción del fenómeno de la desaparición genocida en la Argentina de aquella época. En el caso bajo análisis, el proceder de la Justicia se sumerge en la participación directa en la construcción de una criminalidad económica realizada bajo el imperio del terrorismo estatal. El caso del Banco de Hurlingham expone cómo el aparato represivo se articuló directamente con los otros diversos poderes estatales, contando con los dispositivos institucionales legales burocráticos de regulación y control financiero (como es el desempeño funcional de la CNV, al igual que el del Banco Central) junto con el accionar directo de la Justicia, oficiando la formalización de pseudo casusas, un “blanqueo” de una intervención de secuestro de todo un grupo directivo bancario (de 30 personas), con el fin de cerrar un banco, liquidarlo y apoderarse de su clientela y circuito de negociación, todo en base a una supuesta intervención en la “lucha contra la subversión económica”.
Cabe destacar que la categoría y la práctica de lo “fraguado” han sido ampliamente utilizadas por la última dictadura cívico–militar. Esta serie de acciones y formas institucionales fueron conceptualizadas bajo el término de “normalidad fraguada”, concepto desarrollado en nuestra investigación del año 2012 sobre delitos y crímenes económicos llevados a cabo por el terrorismo estatal de esta dictadura genocida (disponible en: www.cnv.gov.ar). Dicha estructura represiva fraguaba enfrentamientos para encubrir el fusilamiento de aquellos que se encontraban desaparecidos implantando, al mismo tiempo, en la ciudadanía la idea del peligro que ciertos grupos “subversivos” representaban para el país. En estos enfrentamientos fraguados fueron identificadas personas que ya se encontraban desaparecidas con anterioridad lo que evidencia la falsedad de la noticias y que estos “enfrentamientos” eran montados por las fuerzas represivas. Realizando un paralelismo, se podría plantear que así como se fraguaban enfrentamientos para encubrir la violencia del estado represivo contra aquellos que se encontraban desaparecidos también se fraguaban actuaciones con el fin de demostrar cierta regularidad frente a hechos irregulares que acontecieron con ciertas empresas, sus dueños y sus empleados. En este sentido, la falta de registro investigativo explícito en el caso de la intervención del Banco de Hurlingham (o asimismo acerca de lo que estaba aconteciendo con Papel Prensa SA) es una evidencia de cómo se fraguó bajo visos de normalidad y, sobre todo, de legalidad, la persecución y secuestro de determinados grupos económicos durante la última dictadura. La clave en estos casos es la omisión de información en las investigaciones que mancomunadamente realizaron la CNV y el 1º Cuerpo del Ejército, donde si bien quedaron registradas en las actas de la CNV jamás se explicita qué investigación se estaba desarrollando. A todo esto, se le sumará el accionar del Poder Judicial, que dispondrá la continuidad del proceso legal de intervención y liquidación del Banco, sin mencionar en ningún momento los apremios ilegales bajo secuestro a los que fueron sometidos los propietarios y directorio de dicha organización financiera.
Pensar en que un juez no reciba un hábeas corpus es como mínimo ejercicio de mala praxis profesional, dado que uno no se imagina a un médico, por ejemplo, negando intervenir quirúgicamente a un paciente con apendicitis que asi lo requiere generándole riesgo de muerte (sin ningún otro causal de impedimento), en un caso de extrema necesidad… En estos casos, no solo no recibieron los pedidos de búsqueda de persona (hábeas corpus), sino que haciéndolo, pareciendo seguir el curso normal procedimental, luego los anulaban en sus cajones, no dándoles curso, al tiempo que negaban a los familiares requirentes de información tener nuevas noticias. Un certero fraude de elusión de responsabilidades profesionales, negación de la realidad del desaparecimiento de personas y, por ende, protagonismo activo en la construcción del fenómeno de la desaparición genocida en la Argentina de aquella época. En el caso bajo análisis, el proceder de la Justicia se sumerge en la participación directa en la construcción de una criminalidad económica realizada bajo el imperio del terrorismo estatal. El caso del Banco de Hurlingham expone cómo el aparato represivo se articuló directamente con los otros diversos poderes estatales, contando con los dispositivos institucionales legales burocráticos de regulación y control financiero (como es el desempeño funcional de la CNV, al igual que el del Banco Central) junto con el accionar directo de la Justicia, oficiando la formalización de pseudo casusas, un “blanqueo” de una intervención de secuestro de todo un grupo directivo bancario (de 30 personas), con el fin de cerrar un banco, liquidarlo y apoderarse de su clientela y circuito de negociación, todo en base a una supuesta intervención en la “lucha contra la subversión económica”.
Cabe destacar que la categoría y la práctica de lo “fraguado” han sido ampliamente utilizadas por la última dictadura cívico–militar. Esta serie de acciones y formas institucionales fueron conceptualizadas bajo el término de “normalidad fraguada”, concepto desarrollado en nuestra investigación del año 2012 sobre delitos y crímenes económicos llevados a cabo por el terrorismo estatal de esta dictadura genocida (disponible en: www.cnv.gov.ar). Dicha estructura represiva fraguaba enfrentamientos para encubrir el fusilamiento de aquellos que se encontraban desaparecidos implantando, al mismo tiempo, en la ciudadanía la idea del peligro que ciertos grupos “subversivos” representaban para el país. En estos enfrentamientos fraguados fueron identificadas personas que ya se encontraban desaparecidas con anterioridad lo que evidencia la falsedad de la noticias y que estos “enfrentamientos” eran montados por las fuerzas represivas. Realizando un paralelismo, se podría plantear que así como se fraguaban enfrentamientos para encubrir la violencia del estado represivo contra aquellos que se encontraban desaparecidos también se fraguaban actuaciones con el fin de demostrar cierta regularidad frente a hechos irregulares que acontecieron con ciertas empresas, sus dueños y sus empleados. En este sentido, la falta de registro investigativo explícito en el caso de la intervención del Banco de Hurlingham (o asimismo acerca de lo que estaba aconteciendo con Papel Prensa SA) es una evidencia de cómo se fraguó bajo visos de normalidad y, sobre todo, de legalidad, la persecución y secuestro de determinados grupos económicos durante la última dictadura. La clave en estos casos es la omisión de información en las investigaciones que mancomunadamente realizaron la CNV y el 1º Cuerpo del Ejército, donde si bien quedaron registradas en las actas de la CNV jamás se explicita qué investigación se estaba desarrollando. A todo esto, se le sumará el accionar del Poder Judicial, que dispondrá la continuidad del proceso legal de intervención y liquidación del Banco, sin mencionar en ningún momento los apremios ilegales bajo secuestro a los que fueron sometidos los propietarios y directorio de dicha organización financiera.
Los abogados del diablo
Por Julián Axat*
Abogado y escritor
Opinión.
Algunos apuntes sobre la defensa de los acusados de delitos de lesa humanidad.
Desde hace un tiempo vengo siguiendo los juicios por violación a los derechos humanos durante la última dictadura que se están llevando a cabo en todo el país, y asisto especialmente al de La Plata, conocido como “Juicio a la Cacha” en el que se juzga la desaparición de mis padres.
Durante las audiencias he podido seguir la dinámica de los abogados de personas imputadas de delitos de lesa humanidad, de hecho me despierta mucha curiosidad el tipo de defensas que se llevan a cabo. Siempre me interesó analizar las estrategias desplegadas y cómo se van planteando los casos frente a delitos de semejante gravedad. Quizás aquello que más me atrae, seguramente por mi función durante años como defensor público, sea la forma en la que mis colegas asumen su rol. Así he notado que algunos defensores oficiales federales no están allí simplemente porque el caso les ha sido asignado en desgracia, sino por el contrario, pareciera que les hubiera tocado en suerte. No se me malinterprete, toda persona tiene derecho a una defensa, y sobre todo la existencia de un defensor público en caso de no tener abogado de confianza; pero de allí a compartir el imaginario del propio asistido acusado de genocidio quien suele creer que se trata de un preso político, hay una gran distancia.
Una cosa es garantizar el derecho de defensa y otra la afinidad que excede lo jurídico y que se torna indisimulable. La vehemencia o la forma (muchas veces hostil) de preguntar qué tienen los defensores oficiales hacia los testigos y víctimas, expone empatías. También cuando los defensores adhieren –sin más– a los evidentes planteos dilatorios y chicanas (de mala fe) de los abogados particulares contratados por los propios acusados. No sería nada extraño que esos esfuerzos defensivos en causas de lesa humanidad –por parte de esos mismos defensores– no se traduzcan en el mismo estándar defensivo frente a gente pobre vinculada a delitos federales comunes que también les toca defender.
En definitiva, más allá del debido cumplimiento de roles y la solvencia técnica de algunos/as defensores/as, advierto un plus de acompañamiento hacia el defendido que les ha tocado como excepción, que no se repite en los casos de delitos más comunes. Aun cuando deba presumirse la absoluta inocencia de sus asistidos imputados por crímenes de gentes, y aun cuando siempre deba existir un defensor que haga dignamente su tarea en esos casos, ante la posible existencia abrumadora de pruebas la defensa oficial tiene la posibilidad de plantear una objeción de conciencia, ya sea porque duda o frente al caso en el que por cuestión íntima siente rechazo o cuando sólo va a adoptar una mera posición burocrática. Tengo entendido que son pocos los defensores oficiales que hacen uso de esta objeción. Supongo que eso también habla de banalidad y del lugar que la ética y el compromiso profundo con los derechos humanos ocupa en algunos miembros de la Justicia.
Después están los abogados particulares que buscan “embarrar la cancha” y ya son un clásico en los juicios de derechos humanos. Los hay de todos los colores (famosos, ignotos, desaforados, pintados), pero la reiteración de planteos para desgastar a los jueces, fiscales, querellas y testigos, vía reiteradas incidencias y protestos (en presencia de plena declaración de testigos) va a la orden del día. Pero también los adelantos de alegaciones (inconducentes para una etapa que nos es de alegatos), por la que se pierden horas y horas, entorpeciendo el normal desarrollo de las audiencias; haciéndolas extensas y crípticas para el público en la sala. Si bien la Cámara de casación ha adoptado reglas específicas para este tipo de juicios, estos problemas continúan.
Aunque ya pocos apelen a las viejas fórmulas sobre cosa juzgada, prescripción y obediencia debida, rechazadas en forma unánime por la jurisprudencia; todavía están los abogados que insisten en introducirlas como pretendido “juicio de ruptura” y tratan a los tribunales de fachada de la venganza.
He notado que la mayoría de los abogados prefieren hacer hincapié en la no participación de sus asistidos en los hechos que se imputan, buscando generar contradicciones o dudas entre los testigos, y en descalificar la prueba documental introducida por lectura para dejar la duda, antes que meterse en una discusión ideológica jurídica sobre un escenario de guerra y demás argumentos basados en la perimida teoría de los dos demonios.
La utilización de las modernas tesis de autoría mediata o de infracción del deber, para fundar las autorías de los responsables del secuestro, tortura y desaparición de personas, son parte de la gran cantidad de las sentencias recaídas en estos últimos años. Por lo que los abogados de personas imputadas de delitos de lesa humanidad suelen estar versados en esas parafernalias teóricas y discutan su aplicación. De allí que en función de esas teorías, muchos busquen la forma de demostrar que si sus asistidos tenían funciones operativas en aquel entonces (si es que existen legajos que den cuenta de ello), los mismos no estaban asignados a las áreas que se juzgan, por lo que no tenían que cumplir ningún deber, etc. O bien porque su posición en la estructura de mandos y subalternidad no tenía dominio alguno sobre los hechos juzgados.
Claro que no hay recetas y dado que el principio de la duda es un vector hermenéutico constitucional, en el fondo, los juicios se desarrollan con normalidad pero con tensiones que generan incertidumbres de todo tipo. Aun cuando las defensas de las personas acusadas sean rupturistas, burocráticas, activistas, moderadas, chicaneras o sutiles, no dejan de ser algo muy importantes para la legitimidad de los juicios en marcha. Sin defensa en juicio en delitos de lesa humanidad no habría juicios ejemplares, ni condenas ejemplares. No habría memoria, verdad y justicia. El cumplimiento estricto del debido proceso durante estos procesos es la clave para entender el tipo de respuesta que el Estado de Derecho le brinda a aquellos que en otro contexto no dieron el mismo trato y violaron todos los derechos y garantías de las personas. Por eso los juicios son ejemplares. Por eso el respeto irrestricto del derecho de defensa de los acusados resulta fundamental como marco de legitimidad de los juicios. Las absoluciones recaídas en muchos casos, muestran que la defensa en juicio tiene también sus resultados.
Alguna vez se le preguntó a Jacques Vergés, el llamado “abogado del diablo”, por qué había defendido a Claus Barbie. Para Vergés, la defensa de éstos era sólo un medio para demostrar el doble estándar francés: al mismo tiempo que aniquilaba militantes argelinos se encargaba de detener a nazis como Barbie acusándolos de los mismos métodos criminales que el gobierno Francés practicaba en Argelia (entre ellos, la desaparición de personas). Más allá de lo forzado de la idea, Vergés, a la larga, tenía su objetivo: liberar a los débiles mostrando las contradicciones del sistema. No tengo que explicar demasiado para demostrar que los abogados del diablo de nuestro país están lejos de Vergés; ¿o acaso no son su farsa?.
*Ex defensor oficial, actual Coordinador Programa Acceso Justicia de la PGN
http://sur.infonews.com/notas/los-abogados-del-diablo
La (in)justicia de la dictadura y su herencia
Por Florencia Díaz Abogada. Investiga la complicidad judicial en la última dictadura cívico-militarOpinión.
A partir del 24 de marzo de 1976 se creó una suerte de poder ejecutivo-legislativo-constituyente que asumió la suma del poder público. Asimismo, se modificó la composición de los tribunales superiores de justicia, al tiempo que todo magistrado o funcionario judicial, para ser designado o confirmado, debió jurar fidelidad a los Objetivos Básicos de la Junta Militar y al Estatuto del “Proceso”.
Es así que el Poder Judicial, destinado a brindar amparo a todos los habitantes de la Nación contra el autoritarismo, se convirtió en cómplice de las aberraciones cometidas por los usurpadores del poder, intentando dar visos de legalidad a las detenciones ilegales, imprimiendo un trámite meramente formal al recurso de hábeas corpus, archivando las denuncias por secuestros, homicidios y torturas e impulsando causas que tenían por imputados a las víctimas.
Salvo contadas excepciones, durante la última dictadura el recurso a la justicia se convirtió en un medio prácticamente nulo. El derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad individual quedó en manos del aparato represivo del Estado, con la cobertura de impunidad que le otorgaron los jueces y sin la cual, los miembros de las fuerzas armadas no habrían podido desenvolverse con la arbitrariedad con que lo hicieron.
Ahora bien, ese manto de impunidad, facilitado por los operadores del Poder Judicial, lejos de encontrarse motivado en el temor al accionar represivo, se funda en un aspecto de la última dictadura que todavía se resiste a salir a la luz y que tiene que ver con la aquiescencia dada por ciertos sectores de la sociedad civil al terrorismo de Estado.
Una mirada sobre las características de la estructura judicial previa al golpe sirve para demostrar de qué modo su configuración preexistente fue funcional a los objetivos de la Junta Militar. Al respecto, en su ineludible tesis de doctorado, la antropóloga María José Sarrabayrouse Oliveira1 advierte con claridad que la última dictadura no fundó un nuevo Poder Judicial, sino que se aprovechó de la estructura existente, maximizándola en función de sus propios objetivos e intereses.
Al respecto, desde sus orígenes, el Poder Judicial se conformó con magistrados y funcionarios pertenecientes a las clases dominantes, profundamente comprometidos con sus intereses. Si bien con el transcurso del tiempo se produjo la incorporación de personas pertenecientes a los sectores medios de la sociedad, contrariamente a lo que podría pensarse, esta circunstancia no se vio reflejada en una democratización de la judicatura sino que, por el contrario, los ingresantes se identificaron con la oligarquía argentina, a la que eran ajenos.
Es así que los operadores del Poder Judicial que llegaron al 24 de marzo de 1976 eran, en su mayoría, marcadamente elitistas y reaccionarios, profesaban un catolicismo profundamente conservador, eran formalistas e incapaces de comprender las problemáticas sociales de los sectores más desventajados de la sociedad.
Asimismo, la predisposición de los miembros del Poder Judicial para ponerse al servicio de los militares no fue exclusiva del último golpe de Estado y tiene un antecedente especialmente siniestro. Me refiero a la creación en el año 1971, durante la dictadura de Lanusse, de la Cámara Federal en lo Penal, más conocida como “Camarón” o “Cámara del Terror”. El tribunal, pensado por el filósofo Jaime Perriaux, quien jugaría un papel fundamental como enlace de las fuerzas armadas con los civiles que idearon el golpe del 24 de marzo de 1976, con el fin de conocer en el juzgamiento de toda actividad que a los ojos del régimen pudiera ser catalogada de subversiva, se conformó exclusivamente con magistrados que ya se desempeñaban en el Poder Judicial y que llevaron adelante, desde su propia estructura, una verdadera persecución ideológica. Este “fuero antisubversivo”, que tuvo competencia territorial en todo el país y cuyas resoluciones fueron irrecurribles, no sólo persiguió todo tipo de actividades sociales, políticas y sindicales, sino que numerosos casos de tortura y muerte se sucedieron durante sus investigaciones.
Como se observa, el gobierno dictatorial exacerbó características que se encontraban dentro de la estructura del Poder Judicial y que, en parte, sobreviven hasta nuestros días, lo que explica la resistencia que aún se percibe en los pasillos de tribunales al avance de las investigaciones tendentes a dilucidar la responsabilidad de los actores civiles que intervinieron en la dictadura, especialmente de los operadores judiciales.
En este sentido, a partir de 1983, el Poder Judicial no sufrió modificaciones significativas en su composición ni en la forma de relacionarse de sus miembros. La llamada “familia Judicial” permaneció, en su mayoría, compuesta por los apellidos de siempre, el modo de reclutamiento de sus miembros siguió apuntando a determinados círculos sociales, y la “carrera judicial” continuó consistiendo, básicamente, en contactos, lealtades, promesas y favores cruzados.
Así, la circunstancia de que en muchos casos los operadores judiciales que deben responder por su accionar durante la última dictadura aún se desempeñen en el Poder Judicial o tengan personas allegadas dentro de su estructura importa una dificultad en el juzgamiento de esas conductas. Apellidos como Brusa, Lona, Mazzoni, Romano, Miret resuenan como emblemas del Poder Judicial del lugar donde ejercieron sus funciones durante décadas y donde sembraron una imagen intocable que hoy se resiste, aun ante la evidencia de las pruebas, a ser puesta en crisis.
Obsérvese concretamente el caso del juez en lo correccional Pedro Hooft, quien presta funciones en el Poder Judicial de Mar del Plata desde el año 1966 y que se encuentra acusado por su participación en la desaparición de un grupo de abogados de su ciudad durante la llamada “noche de las corbatas”, entre otros hechos. Al respecto, el magistrado resultó recientemente absuelto en el jury de enjuiciamiento al que fue sometido, con argumentos que, en principio, devienen tan formalistas como los esgrimidos por él para rechazar los hábeas corpus que le fueron presentados y no investigar aquellas desapariciones.
En síntesis, se advierte entonces que resulta indispensable romper definitivamente con el entramado de relaciones que se tejen en torno al Poder Judicial. En este sentido, sin lugar a dudas la discusión que en el último tiempo se ha instalado en nuestro medio sobre la necesidad de democratizar el sistema judicial y que devino en medidas como la ley de ingreso democrático e igualitario importan un avance en el camino tendente a ubicar al Poder Judicial argentino en el lugar en el que tiene que estar, como custodio y garante de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la Nación Argentina, sometido exclusivamente a la ley.
1 Sarrabayrouse Oliveira, María José: Poder Judicial y Dictadura. El caso de la morgue, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011, p. 8/9.
http://sur.infonews.com/notas/la-injusticia-de-la-dictadura-y-su-herencia
http://issuu.com/miradasalsur/docs/miradas_al_sur_edicion_313