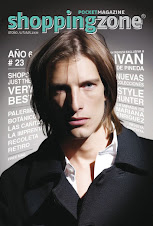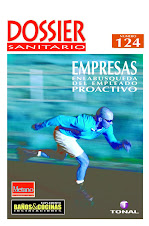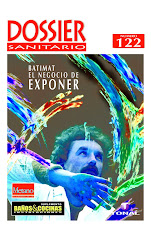Sweet Home Buenos Aires
Un colombiano perseguido por paramilitares, un bengalí aventurero y un nigeriano que huyó del conflicto armado en su país, son refugiados y contaron sus experiencias a Miradas al Sur.
Por Felipe Deslarmes sociedad@miradasalsur.com
 Mahedi nació en Bangladesh. Es chef de un coqueto bar de San Isidro.
Mahedi nació en Bangladesh. Es chef de un coqueto bar de San Isidro.
Hace tres años, Mahedi abandonó la camisa blanca y la tela con la que se cubría debajo de la cintura en Barisal, en su Bangladesh natal. Hoy usa jeans. De tez canela, su rostro no evidencia sus 30 años pero sí hace que se lo distinga como un hombre del subcontinente indio. Mahedi es uno de los 3.500 refugiados y solicitantes de asilo en Argentina. Todavía le cuesta entender el castellano. Pide que se le hable pausado y se esfuerza por hablar y ser comprendido. Se ayuda con las manos, y sus gestos generan empatía. “Soy bueno trabajo”, dice y sonríe porque entiende que su fuerte es trabajar duro. Bangladesh se encuentra en Asia y limita con India y Birmania. Tiene el tercer índice de pobreza más alto del mundo (después de India y China), en un territorio tan grande como La Pampa, hay 153 millones de personas. Viven hacinados, por eso le llamó la atención el espacio que hay aquí. Su caso todavía está en trámite. Espera conseguir el status de refugiado que solicitó por el riesgo que corría de ser asesinado por los intermitentes golpes de Estado y por la violencia entre distintos bandos terroristas que se disputan el control de la población.A diferencia de muchos casos, Mahedi no llegó de polizón, lo hizo en avión y con un título de técnico en informática y otro de chef. En Buenos Aires estaba sólo, pero confiando en su capacidad de trabajo y habilidad para los negocios rápidamente se instaló como vendedor callejero. Desde pares de imanes hasta el conocido tomate loco, un juguete de gel que al ser lanzado pareciera reventar para volver luego a su forma inicial. Todo servía. Trabajando de sol a sol, logró hacerse de un monto de dinero suficiente como para asociarse con un paisano que conoció yendo a rezar los viernes a la mezquita y montar Alí, un restaurante de comidas de la India, en el bajo San Isidro. “Este país, muchos posibilidades de trabajo. Bangladesh, muchos candidatos pocos trabajos”, dice y vuelve a sonreír al tiempo que revelaba que vino dispuesto a jugarse la vida aquí. “Allá, polution agua y suelo”, indicando que los grados de contaminación de tierra y del agua son tan altos que obligan a importar hasta el arroz, su comida básica.Desde 2006, la Argentina adscribe por ley a las dos definiciones internacionales de refugiados: tanto la de la convención de 1951, según la cual todo aquel refugiado es una persona que no puede volver a su país de origen porque tiene un temor fundado de que va a ser objeto de persecución por motivos de raza, etnia, religiosos o políticos. Una de las primeras acciones a poco de llegar, se centra en la búsqueda de compatriotas. Lo primero que debe hacer es contactarse con la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) ubicada en Hipólito Yrigoyen 952. Allí le otorgan un Certificado de Residencia Precaria y con ese papel puede obtener un Cuil/Cuit y trabajar legalmente aunque no tenga DNI.
Con olor a café. Julio César Hincapié Betancourt, de 40 años, bien rasurado aunque conservando la barbilla del mentón, sabía que participaría por la tarde de algo especial: una marcha en el Hotel Bauen en repudio a la multiplicación de bases militares norteamericanas en Colombia. Julio es uno de los 20 mil que cada mes escapan de ese país para salvar sus vidas. Salvo las diferencias de tiempo y lugar, la acción distaría poco de las movilizaciones que durante los ’70 realizaban los exiliados argentinos en Europa y México para denunciar el terrorismo de Estado. “En Colombia hoy se vive una dictadura con la máscara de una democracia”, subraya Julio que hace cuatro años llegaba al país luego de que grupos paramilitares le amenazaron dándole 48 horas para dejar Bogotá. “Yo ya me había ido de mi pueblo natal, Armenia, por ese tipo de amenazas pero nunca pensé que además llegaría a tener que dejar mi país para conservar mi vida”, revela. Julio es biólogo especialista en aves y conformó en Buenos Aires el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movicec). Desde muy joven había decidido luchar por la vigencia en su país de los derechos humanos. Participaba activamente dando charlas, facilitando el encuentro de conciudadanos, informando a sus colegas, pero esa lucha molestó y fue cuando empezó a recibir amenazas. Un día apareció en una de las listas pegadas en las universidades señalándolo como uno más de los objetivos a eliminar. Estaba aterrorizado. “Fui comprobando que la impunidad con la que los paramilitares actuaban en todo el país se debía precisamente al control de Estado”, señaló Julio, acusando directamente al gobierno actual de utilizar grupos armados para exterminar, la resistencia popular. “Mis amigos me sugirieron que me fuera un tiempo, y me vine aquí.” Después de cuatro años, muchos de sus lazos afectivos con los colombianos se diluyeron al perder el contacto directo, las vivencias diarias y en algunos casos hasta el encuentro telefónico sin poder saber siquiera si están vivos. “Todo el tiempo siento nostalgia y quiero volver, pero a esta altura estoy seguro de que cuando lo haga voy a extrañar los lazos que logré en Buenos Aires.” Tal es la problemática que tuvo al repartirse entre dos puntos: ni en un lado ni en el otro.
Julio cuestiona la actitud de “pobrecito el refugiado” que nota en algunas personas porque sostiene que esa actitud tipifica y objetiviza. Afirma que ése es un otro que tiene derechos, que hace un gran aporte a la sociedad y que no necesita dádivas sino más bien facilitar su integración desde una perspectiva inclusiva. “Creo que el refugiado aporta ideas nuevas, invierte en el país, paga sus impuestos, contrata servicios, contribuye aportando diversidad que hace tan rica las sociedades… trae su cultura que nunca es algo estático sino que es cambiante y que se nutre del aporte de todos. El que viene de afuera llega con muchas ganas de realizar las cosas que no pudo hacer en su país”, define. El perfil general del refugiado colombiano es de alguien con secundario completo y papeles que le permiten legalizar el título e incluso proyectar una carrera universitaria.
Con 22 años, pelo ondulado, y tez trigueña, María también es oriunda de la tierra del café. Le molesta vestirse con ropas de invierno porque en su ciudad natal siempre es verano. María iba a la Universidad de Cali, quería ser geóloga y había tenido que mudarse de su ciudad alejándose de su madre y hermana. Como varios jóvenes preocupados por la situación de conflictos armados, tomó parte activa en el pedido de justicia organizando recitales, exposiciones de arte y conferencias tendientes a construir lazos en la sociedad que les permitieran solidarizarse. “Un día que nos manifestábamos repudiando el asesinato de varios compañeros hecho por paramilitares, la policía ingresó a la universidad y asesinó a la vista de todos a un estudiante que salía de tomar su clase y desde entonces, como pasó a varios, empecé a recibir amenazas telefónicas diariamente. Llegaron a llamar a mi mamá advirtiéndole que me iban a matar si no me callaba”, describió María que en la Argentina, fue la primera mujer menor de edad en lograr el status de refugiado sin estar acompañada de sus padres.
Julio reveló el caso de una compatriota que se había puesto en contacto con un integrante de Vientos del Sur, una organización argentina con la que participó de un intercambio cultural, y que cuando esta mujer no soportó más el temor, recibió su apoyo para llegar a la Argentina (ver recuadro abajo). Luego trajo a su madre. Desde uno de los organismos estatales observan como un rasgo que se repite que el refugiado que llega, es ayudado por los que ya estaban estrechando lazos de confraternidad que van acompañados de gran respeto a los mayores, de un compartir información, datos e incluso apoyo económico y hasta habitacional, en los casos en que las circunstancias se los permiten. Así, María armó una página con información para refugiados en Latinoamérica: http://www.ningunhumanoilegal.com.ar/.
Desde Africa. Davala es nigeriano, con un físico atlético de hombre y una madurez emocional de adolescente. Habla poco castellano y domina el inglés por haber sido Nigeria una colonia británica. Llegó hace tres años, de polizón, después de un mes en alta mar en un barco chino. Antes, para él, la Argentina era un bloque de hielo. Su pasado lo aterra. Motivos no le faltan. Un grupo armado asesinó a su padre delante suyo, en su propia casa. Él y su madre lograron escapar junto a otros vecinos, pero los interceptaron y recapturaron a su madre. Aterrado, buscó resguardo. Un barco chino estaba muy a mano y entendió que sólo se salvaría si se iba. Finalmente, desembarcó en Argentina y se instaló en una piecita en San Telmo. “¿Por qué sólo puedo vender bijoutería? Si este país tomó el compromiso de recibir refugiados no debería limitarse a dar papeles que, además, te los hacen volver a sellar cada tres días o un mes”, se queja Davala que sólo quiere poner foco en su futuro: quiere ser un “superstar de rap”.
Ahora está tratando de entender qué tiene que hacer para conseguir una visa que le permita ir a ver a Estados Unidos a una chica a la que no duda en definir como su novia y que tuvo que regresar de sus bacines esta semana. “Además, supe que en Estados Unidos no hay tanto problema de papeles: entrás o no entrás” y terminó la oración con un che que se le escapó pero que también evidenciaba que había asimilado modismos porteños.
Davala sólo quiere hacer música y ya logró grabar un primer disco. Asegura tener listo el segundo que armó con un inmigrante peruano. “Me gusta el sur. Me gusta Patagonia. Buena gente”, dice y como soñaba conocer el Glaciar Perito Moreno, consiguió que un Parque Nacional le financiara el viaje. Quedó maravillado y durante mucho tiempo dijo que se iría a vivir a la Patagonia pero últimamente estaba enojado y sentía que en todos lados lo discriminaban por su color.
El Estado argentino está tardando un promedio de dos años y medio en decidir si una persona reviste o no la condición de refugiado pero la Conare tiene como objetivo reducir ese tiempo al mínimo. En uno de los organismos que atienden a los refugiados suelen repetir que todos podemos serlo y que a cada uno va a gustarle ser bien recibido.